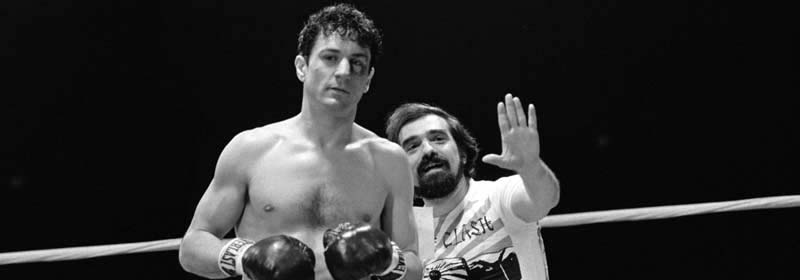En el capítulo anterior de este serial hablé del prejuicio que nos lleva a imaginar a un hombre cuando leemos un texto con un protagonista indeterminado, cuya identidad sexual no ha sido definida. Por ejemplo, en una frase como «Caminé durante media hora y vi la casa».
En vez de llamarlo prejuicio, podemos llamar a esa reacción espontánea «intuición».
El concepto de «intuición» se emplea de una manera muy específica en filosofía (desde Descartes a Husserl), pero aquí me refiero tan sólo al sentido que se le da en la vida cotidiana. La intuición, entendida en este aspecto, se refiere a una especie de conocimiento más o menos instantáneo que tenemos de algo acerca de lo que no hemos tenido tiempo para reflexionar de manera razonada y razonable.
En muchos contextos, la intuición tiene un sentido casi mágico, que se refiere a algo que está más allá de lo mecánico, de lo intelectualizado, algo puramente espontáneo, natural e incontaminado.
Sin embargo, la intuición es precisamente lo contrario, porque el intuitivo es el comportamiento más automatizado que existe (aparte del biológicamente instintivo).
Vemos a alguien y nos cae bien al instante. Intuición pura.
Pero no se trata de magia, o «química», o «buenas vibraciones», sino que suele haber una razón para ello, una razón que en ese momento a nosotros se nos escapa, pero que puede ser tan sencilla como que esa persona tenga una sonrisa sincera.
En efecto, resulta que los músculos de la cara que se ponen en funcionamiento cuando reímos de manera sincera son distintos a los que se activan cuando lo hacemos de manera fingida. Aunque no seamos conscientes de ello, casi todos somos capaces de distinguir a primera vista una sonrisa sincera de una fingida. Esa es una de las razones por las que métodos actorales como los de Stanislavsky, en los que el actor intenta interiorizar psicológicamente la situación dramática, tienen una justificación.
A pesar de que esos métodos a veces caen en la parodia y la caricatura y los actores sufren ataques de pánico o de llanto o de risa que les impiden manejar al personaje, y se convierten en esclavos de la emoción, también es cierto que pueden sonreír o reír de manera más creíble si de verdad sienten ganas de sonreír o reír. Por eso resultan tan falsos los actores que, pese a su gran técnica, sólo repiten los movimientos mecánicos de la sonrisa y la risa, que inevitablemente parecerá falsa.
Yo tenía un amigo que detectaba a distancia, de manera intuitiva, a la gente violenta. Me decía: “Cuidado con ese que viene por ahí”, y cuando nos cruzábamos con el, efectivamente, estallaba un conflicto. En una ocasión ‒juro que no miento‒, uno de estos tipos problemáticos a distancia le pego un navajazo en el estómago a mi amigo sin mediar palabra.
Así que pareció confirmarse ese día que mi amigo tenía una intuición asombrosa. El único problema es que estos conflictos siempre tenían lugar cuando estaba él, pero a mí nunca me pasaba nada si iba solo o con otras personas, por lo que es muy probable que no se tratara de intuición sino de gestos casi inadvertidos, pero no ya de los «tipos violentos», sino los de mi propio amigo, de su mirada chulesca o desafiante.
Uno de mejores consejos ante personas violentas es no mirarlas con descaro ni sostenerles la mirada. Es algo que saben los lobos, que bajan la mirada ante el jefe de la manada y así evitan ser castigados (hay otras situaciones, sin embargo, en las que sostener la mirada es preferible, por ejemplo ante un tigre: hay que retroceder poco a poco sin darse la vuelta ni dejar de mirarle).
Los espías y los actores, en cualquier caso, tienen que ser capaces de sentir de algún modo lo que fingen para no ser descubiertos como impostores. Las personas que pertenecen a una secta o que tienen una personalidad de «iluminados» pueden ser reconocidas con cierta facilidad: a pesar de mover la cabeza o de referirse a objetos que sostienen en la mano mantienen los ojos muy abiertos y la mirada fija en su interlocutor, como si quisieran hipnotizarle a la manera de las serpientes. Lo hacen de una manera que resulta tan evidente que a un actor le resulta muy sencillo imitarlos.
Otra razón por la que alguien a quien no conocemos nos cae bien a primera vista es simplemente porque nos recuerda a alguien que nos cae bien, a lo mejor porque se llama igual, o porque tiene una mirada parecida, o una nariz similar, o porque viste de negro.
Del mismo modo, reaccionamos de manera intuitiva hacia quienes nos disgustan.
Una vez producida la reacción intuitiva, buscamos las razones para justificarla, que son casi siempre diferentes de las verdaderas razones.
En una ocasión mi profesora de claqué sintió un rechazo intuitivo hacia una amiga mía y lo justificó diciendo que era porque mi amiga se parecía a la novia de su hermano (que al parecer le caía muy mal), y porque, además, mi amiga compartía el mismo signo zodiacal que la novia del hermano.
Como es obvio, lo primero que sintió mi profesora fue un rechazo instintivo hacia mi amiga (tal vez porque era mi novia), y enseguida su cerebro le dio razones para justificar ese rechazo.
La fuerza de los prejuicios intuitivos
Nuestro cerebro siempre busca relaciones entre lo que percibimos y lo que hemos percibido en el pasado. A veces esa relación («llevar una corbata roja») viene primero, pero otras veces lo primero es el rechazo («llega un rival en mi departamento»).
Sea como sea, detrás la intuición están sentimientos tan básicos como el racismo, las manías y las antipatías irracionales.
Hace ochenta años, a casi todos los blancos les desagradaban o les parecían inferiores los negros, “de una manera intuitiva”. No hay que viajar al Estados Unidos del siglo XX para comprobarlo. Basta con leer libros de casi cualquier escritor, como Borges, incluso en los años 30 y 50 del siglo pasado: «Por supuesto que resultan insoportables los negros […] no me desdigo de lo que tantas veces afirmé: los norteamericanos cometieron un grave error al educarlos; como esclavos eran como chicos, eran más felices y menos molestos»
El racista no piensa que tiene un prejuicio, sino que cree que su intuición le está hablando con toda claridad acerca de esa persona que le molesta, asusta, desagrada. Y suelen confirmarla incluso cuando observan: miran y ven que no hay ningún presidente negro en Estados Unidos…
Pero ahora ya lo hay, con lo que es muy posible que muchas ideas y percepciones “intuitivas” acerca de los negros cambien radicalmente en los próximos años.
Pero, al igual que le sucedía a mi amigo con las personas violentas, su intuición o prejuicio suele ser confirmada, porque acaba siempre teniendo problemas con esas personas a las que detesta. Hayakawa hace un análisis muy interesante de cómo encontramos en el mundo exterior los prejuicios e intuiciones de nuestro mundo interior y cómo no sólo los racistas, sino también sus víctimas acaban adaptándose al prejuicio y contribuyen a «confirmarlo».
Intuición y narrativa
La intuición, simplemente, busca en nuestra mente una explicación, la más rápida posible, porque queremos explicárnoslo todo. Necesitamos la explicación y la narratividad.
El espectador también necesita explicaciones, porque nada más sentarse en la butaca del cine o en el salón de su casa empieza a teorizar, a poner en marcha su máquina de intuiciones, de códigos aprendidos y de prejuicios. Lo hace desde el momento mismo en que se inicia la película, e incluso antes (como explico en el capítulo «Antes del principio siempre hay algo», de mi libro Las paradojas del guionista).
Ese deseo de explicaciones, esa búsqueda de sentido que el ser humano persigue, como muestra Victor Frankl en El hombre a la búsqueda del sentido es lo que hace posible la narrativa y el gusto que nos da que nos cuenten historias.
A menudo se ha investigado por qué razón la forma narrativa tradicional es la que más nos seduce, frente a otras formas «menos narrativas», como son la categórica, la asociativa o la abstracta.
La forma narrativa pura nos ofrece un planteamiento, un desarrollo y un desenlace claros, y unos personajes que se mueven a partir de causas y efectos: desean algo, lo persiguen, encuentran un obstáculo, lo pierden o lo obtienen. Esas estructuras se repiten una y otra vez, y hacen que el espectador pueda poner a pleno funcionamiento su fábrica de intuiciones, instintos, prejuicios y códigos aprendidos en otras narraciones similares
Eso ha hecho pensar a algunos estudiosos que existe una narratividad innata, algo así como la gramática innata que postula Noam Chomsky, pero con estructuras aún más complejas.
Continuamente aceptamos sin saberlo códigos, códigos que el cine y la televisión nos han enseñado sin que seamos conscientes de ello. Nosotros, como espectadores, creemos ser libres y seguir nuestra intuición, pero la intuición es en gran medida tan sólo el almacén de nuestros prejuicios, nuestros hábitos mentales y los códigos que hemos interiorizado sin saberlo.
Por eso, cuando mis alumnos se encuentran un texto en el que no se define el sexo del protagonista, enseguida piensan que es un hombre y escriben un guión protagonizado por un hombre.
Los cambios inadvertidos en el gusto
Imagen superior: «¡Olvídate de mí!» («Eternal Sunshine Of The Spotless Mind», 2004), de Michel Gondry
En los capítulos anteriores de este serial me referí a diversos cambios del lenguaje cinematográfico que el espectador ha aceptado casi sin darse cuenta de la trasformación que se estaba produciendo, como el paso del cine mudo al sonoro, o del blanco y negro al color, o la acción cada vez más trepidante.
Lo que me interesaba era mostrar que los espectadores consideran natural el último lenguaje cinematográfico, y no suelen ser conscientes de que su sensibilidad está siendo continuamente trasformada y reeducada.
Para ser más precisos, habría que decir que la mayoría de los espectadores suelen aceptar no lo último, sino lo penúltimo. Sucede lo mismo que McLuhan decía en relación con la tecnología: el ser humano siempre se siente más cómodo con la tecnología anterior al inmediato presente. Por eso quienes han conocido el libro de papel son reacios al libro electrónico y creen de alguna manera que con lo digital se pierde algo así como el alma (o aura en el sentido que le daba Walter Benjamin), como si hubiese algo intangible y espiritual ligado a las hojas de papel recortadas y encuadernadas.
Podemos suponer que quienes usaban papiros debieron sentir una desazón semejante ante la llegada de los libros: ¡con lo fácil que era en un papiro saber que lo que habías leído estaba “más arriba” y que lo que ibas a leer estaba “más abajo”!
Tecnologías como la del libro tardan en cambiar: desde la aparición de los primeros libros en Occidente hasta los libros impresos de Gutenberg pasaron unos mil años, y han tenido que pasar otros quinientos hasta la llegada del libro electrónico. Es muy posible que todavía pasasen cien años o quien sabe si doscientos hasta que llegue el nuevo libro que se anuncia en La obra de arte en los tiempos de la percepción malebranchiana.
Sin embargo, el lenguaje y la técnica cinematográfica han estado cambiando continuamente desde la invención del cine hace apenas cien años, y los espectadores se han adaptado a lo penúltimo con cierta facilidad cada cinco o diez años. Pero, aunque más veloz que en el caso del libro, la mayoría apenas han percibido cómo su percepción se ha ido modificando.
Antes de regresar al asunto de los prejuicios, quiero poner algunos ejemplos más de cambios en nuestra sensibilidad cinematográfica.
Imagen superior: «Interestelar» («Interstellar», 2014), de Christopher Nolan
Tipos de plano
Una modificación notable del lenguaje cinematográfico ha sido el abuso del primer plano y del primerísimo plano, que probablemente es influencia de la televisión, pues en la pequeña pantalla los rostros lejanos apenas se podían apreciar. Sin embargo, los primeros planos también son en el cine de Hollywood una imposición de los actores frente al director: se refuerza el protagonismo de ellos y se minimiza el trabajo del director, que poco puede hacer con un primerísimo plano.
Hace poco, me contaron que, en su día, Kevin Costner aceptó participar en un film realizado por un cineasta español. En un momento dado le dijo al director: “Hazme aquí un primer plano”. ¿Por qué? No por nada relacionado con lo que se estaba contando, simplemente porque quería una oportunidad de lucirse y reafirmar su protagonismo.
El efectismo de los primeros planos a veces (para quienes vivimos todavía en el penúltimo o antepenúltimo lenguaje cinematográfico) resulta insoportable cuando desde las primeras escenas vemos, sin venir a cuento con la intención o la emoción de lo que se está contando, a actores en primerísimos planos.
Imagen superior: «El resplandor» («The Shining», 1980), de Stanley Kubrick
Violencia
Otro ejemplo de cambio inadvertido pero real en el lenguaje cinematográfico es la extraordinaria tolerancia a la violencia como elemento rutinario: hoy en día nos asombra que directores como Sam Peckinpah resultaran insoportablemente violentos en su época, porque ahora la violencia es un ingrediente tan cotidiano en las películas que los directores jóvenes piensan que si no hay sangre, una buena pelea o alguna muerte no está pasando nada. Lo malo es que gran parte del público piensa lo mismo.
Flashbacks
Otro ejemplo de como somos educados sin saberlo por el nuevo lenguaje es el flashback.
En el cine clásico, cuando alguien recordaba algo, lo habitual era ir disolviendo la imagen, sustituyéndola por la de lo recordado. A veces una y otra imágenes se encadenaban a través de una especie de neblina o humillo, como sucede en Casablanca cuando Humphrrey Bogart recuerda sus días felices en París junto a Ingrid Bergman.
Buñuel hizo un flashback en Belle de jour cuando Cateherine Deneuve pisaba un escalón de la casa de su infancia, al poner el pie en el otro escalón, ya no era la Severine adulta, sino la niña que había sido.
Muchos espectadores no entendieron qué había pasado, algo que hoy (de nuevo un código aprendido) no sorprendería a nadie.
Buñuel, de todos modos, para ayudar a situarse al espectador ante una ruptura del código de la época (que marcaba claramente estas elipsis o flashbacks), hizo que se oyera a la madre de la niña gritando “Severine”.
Imagen superior: «Matrix» («The Matrix», 1999), de Lana y Lilly Wachowski
Cine ultracomercial
Otro ejemplo de nuevo código es el del cine comercial de acción, con personajes maniqueos, héroes sin matices y acción espectacular pero simple, como en Star Wars, Indiana Jones o Tiburón, que directores como Coppola o Scorsese consideran la causa del fin del buen cine que parecía anunciarse para los años 80.
En efecto, ese tipo de cine, con su tremendo éxito, hizo que una edad de oro del cine apenas se desarrollara, y solo sobrevivieran algunos nombres como los propios Coppola o Scorsese, pero que toda una generación talentosa quedase en nada, en parte porque se asimilaron y adaptaron al nuevo hábito, y en parte porque no se adaptaron y no pudieron competir en el circuito comercial: “el público demandaba otro tipo de cine”.
En realidad, los cambios de narrativa se producen frecuentemente en el cine, y las películas del tipo Lucas/Spielberg eran un regreso al maniqueísmo clásico de las películas de Errol Flynn y similares, tremendamente entretenidas, que habían sido sustituidas por un cine quizá menos entretenido, pero un poco más adulto.
Imagen superior: «Origen» («Inception», 2010), de Christopher Nolan
El cambio del lenguaje del guionista
Así que, cuando un guionista quiere escribir, y no se dirige a un público muy particular y especializado, acaba escribiendo como se escribe en ese momento (o en el momento anterior si no está a la última). Y lo hace incluso cuando quiere escribir algo que se salga de lo más convencionalmente comercial.
Porque, si se examina a fondo el cine destinado a élites selectísimas descubriremos que su lenguaje también ha cambiado en función de los tiempos, incluso en directores como Lars von Trier, que presumen de no seguir el lenguaje de su tiempo sino de definir nuevos lenguajes.
Las ideas que se proponían en el decálogo del movimiento Dogma, encabezado por Lars von Trier, están supeditadas en gran parte a la tecnología del momento: el tipo de micros que se pueden incorporar a una cámara, por ejemplo, o la estabilidad de imagen que ofrecen sin trípode.
La evolución de la tecnología hace que el sentido de algunas de estas normas y sobre todo su traducción estética quede inevitablemente trasformado: con las cámaras más actuales casi se podría rodar una película de Dogma cámara en mano y que pareciese que se está usando trípode.
Pero, como ya dije, lo difícil es que espectadores y guionistas sean conscientes de hasta qué punto son influidos por los prejuicios y por el estado actual de los medios (tecnológicos e incluso narrativos) al elegir el cine que quieren ver o escribir.
Copyright del artículo © Daniel Tubau. Reservados todos los derechos.
Artículos de la serie El guión de cine y los prejuicios
Un experimento acerca de los prejuicios
El lenguaje casi innato del cine
Copyright del artículo © Daniel Tubau. Reservados todos los derechos.