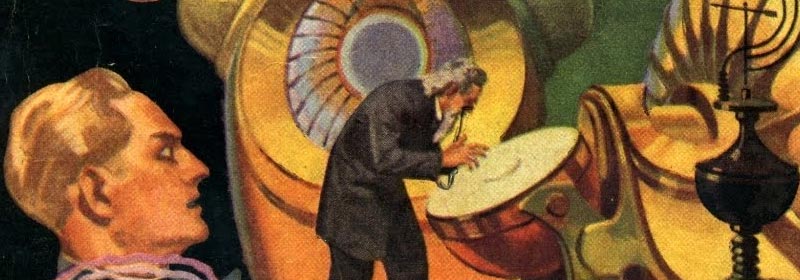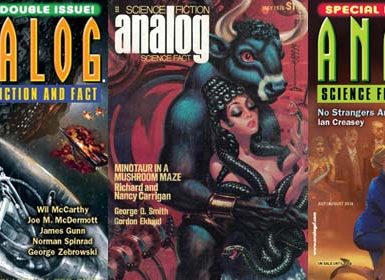Junto a E.E. Doc Smith y Jack Williamson, el tercer gran autor en sobresalir dentro de la ciencia ficción de los años treinta en el ámbito de las revistas pulp fue una figura polémica cuya influencia sobre la industria y el propio género fue mayor que la de cualquier otro.
John W. Campbell (1910-1971) fue uno de los intelectuales de la ciencia ficción. Tenía ideas muy claras sobre ella, y aunque a veces se equivocaba, sus méritos sobrepasaron con mucho a sus errores. En su papel de editor, animó y adiestró a muchos de los mejores autores de ciencia ficción de los siguientes veinte años.
Pero sus comienzos fueron los de un escritor más. Su primera historia apareció publicada en el número de enero de 1930 de Amazing Stories: «Cuando los átomos fallaron» («When the Atoms Failed») Rápidamente se hizo un nombre gracias a su capacidad para la ambivalencia. Por un lado, escribía megalomaníacas space operas al gusto de la época con títulos bien definitorios como Islas del espacio (Islands of Space. Fantasy Press, 1956), Pasa la estrella negra (The Black Star Passes, Fantasy Press, 1953), La máquina más poderosa (The Mightiest Machine, Hadley Publishing Company, 1947) o Invasores del infinito (Invaders from the Infinite, Gnome Press, 1961). Son historias sustentadas en el fetichismo tecnológico, con largas y aburridas explicaciones sobre el funcionamiento de complejas máquinas.
Pero a partir de 1934, Campbell inició un nuevo camino en su trayectoria literaria. Utilizando el seudónimo de Don A.Stuart (a partir del apellido de soltera de su primera esposa), empezó a producir una serie de relatos cortos de tono y ritmo más reflexivo y poético. El primero de ellos fue «Crepúsculo» (aparecido en el número de noviembre de 1934 de Astounding Science Fiction), en el que un viajero del tiempo de dentro de mil años, Ares Sen Kenlin, se traslada aún más allá en la corriente temporal, a una época situada siete millones de años en el futuro.
Allí encuentra una civilización que ha cumplido los sueños más osados de los tecnócratas. Son las máquinas quienes realizan todo el trabajo: extraen los minerales y los procesan, iluminan las ciudades y controlan el tiempo, limpian las calles y realizan el mantenimiento; transportes automatizados trasladan las mercancías entre las ciudades y los planetas.
Pero no hay gente. El viajero entra en un restaurante vacío y, simplemente tocando un botón, obtiene su comida; llega a un hangar igualmente desierto y un aerocoche lo lleva a San Francisco, donde, por fin, encuentra a otros seres humanos: pequeñas criaturas embrutecidas que vagabundean por las enormes ciudades que construyeron sus antepasados, entendiendo menos de ellas que las propias máquinas . Efectivamente, esa degenerada humanidad ha vivido tanto tiempo arropada por un medio automatizado que ya lo dan por hecho, olvidando el mismo conocimiento que lo hizo posible. No es que ya no sepan cómo detener las máquinas, es que ni siquiera saben cuál es su función.
Así, la especie, viviendo en ciudades cada vez más vacías, habiendo olvidado la escritura y, por tanto, su propio pasado, está moribunda: «la chispa de la especulación y la aventura se han ido (…) Cuando la Tierra se enfríe y el Sol haya muerto, esas máquinas todavía estarán funcionando». El viajero no puede sino sentir –y transmitir al lector– una desoladora decepción: la ciencia y su hija, la tecnología, en la que él –y nosotros– había puesto la esperanza de un mundo mejor, de un avance de la especie humana, no ha servido más que para alcanzar un grado de perfección y comodidad nefastos y opuestos a tal avance.
Cuando «Crepúsculo» fue reeditado como parte de una antología por la editorial Shasta, Campbell afirmó que era algo «totalmente diferente de cualquier otra ciencia ficción aparecida con anterioridad». Esto no era cierto. Desde la publicación de La máquina del tiempo (1895) de H.G. Wells, se han escrito cientos, quizá miles de relatos basados en su premisa. Los escritores que enviaban sus cuentos a las revistas pulp podían tener la seguridad de que los lectores estaban familiarizados con ese clásico, no sólo con la máquina temporal propiamente dicha sino, más importante aún, con su espíritu fundamentalmente pesimista.
Pero lo que sí hizo este relato fue introducir en la ciencia ficción pulp una alternativa al utilitarismo y el espíritu de evasión propio de la space opera. Su contención de estilo, construcción de atmósferas hipnóticas, invitación a la reflexión y asunción de riesgos narrativos –aunque no siempre con éxito: apenas hay un argumento reconocible y el recurso del narrador doble no está bien ejecutado– rompieron moldes y apuntaron una nueva dirección, dirección que hallaría continuidad en la docena de cuentos que Cambpell publicó en los siguientes tres años y en la que profundizaría tras convertirse en editor de Astounding Science Fiction en 1937.
Los hombres que crearon e impulsaron las revistas de ciencia ficción en los años treinta eran, sin duda, entusiastas de la ciencia. Creían que la ésta y especialmente la tecnología, proporcionarían a la humanidad las herramientas con las que remediar los problemas de la sociedad y avanzar hacia la perfección, fuera cual fuese ésta. Los lectores compartían aquella filosofía, compatible con el ciego optimismo propio de la psique colectiva norteamericana.
Cabe preguntarse entonces el por qué de la favorable acogida de un relato tan pesimista como «Crepúsculo», hasta el punto de que en menos de un año se publicó una secuela, «Noche», en la que el hombre ya ha desaparecido del Universo. Precisamente en esa secuela Campbell afinaba más su punto de vista: «La evolución es el ascenso bajo presión. La involución es el hundimiento gradual que acontece cuando no existe presión… y no existe límite al mismo». La humanidad, por tanto, está condenada: el éxito del hombre al conquistar la naturaleza conlleva su propia condena, ya que tal conquista haría desaparecer las condiciones ambientales –la «presión»– que hicieron tal éxito posible.
Y, sin embargo y hasta el final, Campbell no creyó que tal dilema fuera insoluble. «Todos los escritores de ciencia ficción son fundamentalmente optimistas», le comentó a un periodista poco antes de su muerte en 1971. «¿Qué le hace ser tan optimista?», le preguntó aquél a continuación. «Tres mil millones de años de experiencia», le contestó.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos