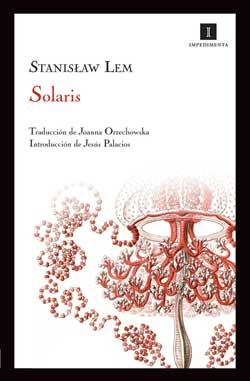 En la literatura de ciencia ficción de los sesenta y setenta, la space opera fue un subgénero en recesión respecto al éxito que había disfrutado en los cuarenta y cincuenta. Novelas y relatos dieron por entonces un giro hacia lo estilísticamente literario y socialmente comprometido.
En la literatura de ciencia ficción de los sesenta y setenta, la space opera fue un subgénero en recesión respecto al éxito que había disfrutado en los cuarenta y cincuenta. Novelas y relatos dieron por entonces un giro hacia lo estilísticamente literario y socialmente comprometido.
Sin embargo, tras el Telón de Acero, aislado de las corrientes angloamericanas predominantes en la ciencia ficción, el escritor polaco Stanisław Lem simultaneó la escritura de varias sátiras de esas aventuras espaciales tan queridas para los fans occidentales con aproximaciones serias a ese mismo subgénero que lo elevaban a nuevos niveles intelectuales. Fue el caso de Solaris.
Un científico especializado en psicología, Kris Kelvin, llega a la estación científica permanente emplazada en la atmósfera del misterioso planeta Solaris, un mundo cubierto casi totalmente por un océano de extraña composición y que ha venido siendo investigado y explorado desde hace un siglo sin que las múltiples teorías científicas que tratan de explicar sus maravillosos fenómenos hayan contribuido a aclarar si existe o no vida inteligente en ese mundo.
Frustrados, los científicos van a bombardear ese mar con una radiación especial para averiguar si ello surte algún efecto. La llegada de Kelvin se produce muy poco antes de ese experimento, pero se encuentra con que la estación se encuentra en un estado degradado y sus dos ocupantes supervivientes, los doctores Snaut y Sartorius, (el tercero, un antiguo mentor de Kelvin, se había suicidado horas antes de llegar éste) se recluyen en sus estancias presas de un claro desequilibrio emocional. Kelvin no tarda en averiguar la causa al empezar a ser asediado por un simulacro humano que duplica física y psíquicamente a una antigua amante, Harey, de cuyo suicidio años atrás se sigue culpando el científico.
Sigue un periodo de confusión, en el que Kelvin no sabe si lo que está experimentando es real o imaginario, si está cuerdo o se ha sumido en la demencia, hasta que, merced a una ingeniosa prueba, acaba llegando a la conclusión de que el océano de Solaris es en realidad una colosal entidad consciente, y que, por alguna razón y de alguna forma, lee las mentes de los humanos y da cuerpo físico a sus sueños, fantasías y traumas más íntimos para que interactúen con ellos.
La comunicación con la inteligencia extraterrestre creadora de esos simulacros resulta imposible puesto que éstos no tienen conciencia de ser construcciones artificiales ni actúan como agentes de aquélla y, por tanto, la naturaleza, motivaciones e intenciones de ese ser de dimensiones planetarias son completamente indescifrables en términos humanos. Ni siquiera hay forma de saber si el planeta lo hace a propósito o si les está prestando atención alguna. Es algo “alienígena” en toda la extensión del término.
Kelvin y sus compañeros tratarán de descifrar el enigma, y al mismo tiempo, mantener la cordura mientras se enfrentan a los recuerdos vivientes de personas que infligieron profundas cicatrices en sus vidas.
El principal escritor de ciencia ficción de la Europa de posguerra fue probablemente Stanisław Lem, ampliamente reconocido como el autor del género que con más éxito consiguió salvar la grieta entre la literatura popular y la, digamos, “alta” literatura. A pesar de su inflexibilidad ideológica en relación al género, su ánimo deconstructor, su heterodoxia respecto a las líneas maestras de la ciencia ficción y su alto nivel intelectual –o quizá precisamente por todo ello‒, Lem amasó una enorme reputación internacional. Solaris ejemplifica perfectamente la forma en que Lem entendía la ciencia ficción, una reflexión sobre la condición humana libre de los elementos que suelen caracterizar el “mero” entretenimiento: sentimentalismo, acción, aventura y pirotecnia. En esta novela, que como otras obras de Lem, está impregnada de una peculiar, evocadora y muy difícil de describir mezcla de filosofía y ciencia, destacan dos elementos principales: el propio planeta y el estudio psicológico de personajes.
En lo que se refiere al planeta Solaris, resulta interesante la manera elegida por Lem para exponer al lector el contexto espacial, conceptual y científico de la historia. Poca información se aporta al comienzo de la novela, cuando Kelvin llega a la estación Solaris, limitándose, como he dicho antes, a plantear una situación misteriosa, incluso terrorífica. En su camarote, el científico encuentra una amplia biblioteca de la rama de la astrofísica conocida como solarística, esto es, la infinidad de teorías que científicos y exploradores de todo tipo han enunciado sobre la naturaleza del océano, no sólo describiendo sus fenómenos y tratando de aportar respuestas tanto físicas como metafísicas, sino detallando las expediciones llevadas a cabo hasta la fecha y sus respectivos hallazgos.
La lectura que Kelvin hace de esas obras –curiosamente, se trata de libros de papel, no electrónicos‒ nos ofrece de manera memorable la necesaria dosis de sentido de lo maravilloso que debe tener toda novela de ciencia ficción.
Solaris es un planeta que forma parte de un sistema binario (esto es, dos estrellas) y cuya órbita teórica debería ser completamente diferente de la que se da en realidad, que es muy estable. ¿Podría ser el mar de plasma que recubre el planeta un ser único, inteligente y con tal poder que puede controlar dicha órbita? El propio mundo es un entorno intrigante, al tiempo hermoso y sobrecogedor: desde la interminable luz de sus amaneceres rojos y azules o las colosales estructuras que esculpe el océano en la superficie (¿Son un mero juego? ¿Alguna forma de comunicación? ¿O sólo los movimientos aleatorios de una criatura sin mente?) al enigma que supone no tener forma de saber si es realmente inteligente o siquiera autoconsciente. También de las conversaciones entre Snaut y Kelvin extrae el lector información acerca de los secretos de Solaris y los intentos de aclararlos aunque, como ya he dicho, nunca se ofrece una explicación definitiva.
Lem ofrece un ejemplo inmejorable de cómo podría ser un contacto con una inteligencia extraterrestre: frustrante e incluso imposible. Como crítica a nuestra inclinación a reducir lo extraño, lo que no podemos verdaderamente comprender –lo alienígena en este caso‒ a variaciones de nuestra misma especie, el libro tiene pocos paralelos en el género. Lem no asume automáticamente que la vida inteligente en otro lugar del universo pueda ser comprendida por los humanos; puede que ni siquiera seamos capaces de detectarla. No hay razón para ello. Todas nuestras definiciones de inteligencia son antropocéntricas, producto de nuestras peculiares características biológicas y las condiciones ambientales, incluso planetarias, en las que se ha desarrollado nuestra especie. Es absurdo suponer que cualquier vida inteligente que podamos encontrar allá fuera, en el espacio, habrá estado expuesta a las mismas presiones evolutivas y arrogante pensar que nuestra estructura de mamíferos bípedos sea la medida ideal con la que estudiar un universo infinito.
Así, el mar de Solaris es algo que no puede ser abordado desde la ciencia, filosofía o religión humanas. No sabemos si es autoconsciente y, si lo es, qué valores defiende, qué motivaciones lo impulsan, cómo percibe lo que le rodea… Enfrentarnos a un ser tan impenetrable nos debe llevar a preguntarnos si lo que verdaderamente deseamos es encontrar nuevos mundos e inteligencias o, más bien, hallar criaturas similares a nosotros a través de las cuales extender las fronteras de la Tierra.
Quizá no deseemos conquistar otros planetas o esclavizar otras especies, pero sí transmitir nuestros mejores valores, legar nuestra herencia física y/o espiritual (de nuevo refiriéndonos a la space opera por excelencia, ésa es la misión de la Enterprise en Star Trek). En realidad, la búsqueda de lo alienígena es la búsqueda del hombre, de nosotros mismos.
Este tipo de reflexiones es lo que diferencia a Lem de la mayoría de escritores de ciencia ficción y lo que le ha llevado a distanciarse conscientemente de las líneas más populares y trilladas del género. En sus narraciones, el universo es, sencillamente, demasiado inmenso para ser aprehendido por la inteligencia humana, demasiado viejo, complejo y diverso para que siquiera podamos considerar la idea de conquistarlo.
Para Lem, los relatos de aguerridos aventureros espaciales, imperios galácticos y guerras con otras especies alienígenas de aspecto humanoide y aspiraciones sospechosamente parecidas a las nuestras, no eran más que fantasías pueriles. Aunque los alienígenas son un tema central en la ciencia ficción, frecuentemente no son más que caricaturas escasamente disfrazadas de alguna cultura terrestre que el autor considera suficientemente exótica, o una burda representación de cualesquiera rasgos humanos que desee destacar. Ambas aproximaciones son, en el fondo, problemáticas: la primera es abiertamente racista y la segunda impide que los alienígenas tengan entidad propia reduciéndolos a meros estereotipos.
Estas simplificaciones son muy comunes especialmente en el cine y la televisión (pensemos en los aliens de Star Trek o Babylon 5, por poner sólo dos ejemplos notables) por razones obvias: antes de la invención de los efectos digitales no era factible ofrecer alienígenas que se diferenciaran visualmente de los organismos terrestres; y, además, el tener a un actor interpretando el papel hacía que los espectadores se acercaran más fácilmente a la criatura en cuestión. Con esto no quiero decir que en Star Trek u otras series de space opera no puedan encontrarse magníficas historias. De vez en cuando, los tripulantes de la Enterprise se topaban con seres más extraños, normalmente con poderes cuasidivinos… como el de tomar forma humana para que así pudieran ser encarnados por un actor. En otros casos, esos poderes ni siquiera eran explicados, siendo tan supuestamente avanzados y fuera de nuestra comprensión que bien podrían considerarse magia, una alternativa todavía peor por perezosa.
 Estos atajos y simplificaciones eran el tipo de cosas por las que Lem se negaba a pensar en sí mismo como un escritor de ciencia ficción y por las que denunció al género y sus practicantes –tanto autores como lectores‒ en artículos y ensayos, especialmente a los escritores norteamericanos. Tan corrosivos fueron sus comentarios que en 1976 la asociación americana de escritores de ciencia ficción (SFWA), tras una serie de polémicas, rescindieron el estatus de Lem de miembro honorario de esa institución, concedido tan sólo tres años antes. Tampoco es de extrañar: Lem atacó toda la estructura de la ciencia ficción, sugiriendo que sus fans eran “principalmente individuos frustrados y alienados de la sociedad” y que “la mayoría de la ciencia ficción es al auténtico conocimiento científico, filosófico o tecnológico lo que la pornografía al amor”. Escritores populares y ampliamente reconocidos como Poul Anderson y Robert Heinlein fueron de manera particular blanco de sus ataques.
Estos atajos y simplificaciones eran el tipo de cosas por las que Lem se negaba a pensar en sí mismo como un escritor de ciencia ficción y por las que denunció al género y sus practicantes –tanto autores como lectores‒ en artículos y ensayos, especialmente a los escritores norteamericanos. Tan corrosivos fueron sus comentarios que en 1976 la asociación americana de escritores de ciencia ficción (SFWA), tras una serie de polémicas, rescindieron el estatus de Lem de miembro honorario de esa institución, concedido tan sólo tres años antes. Tampoco es de extrañar: Lem atacó toda la estructura de la ciencia ficción, sugiriendo que sus fans eran “principalmente individuos frustrados y alienados de la sociedad” y que “la mayoría de la ciencia ficción es al auténtico conocimiento científico, filosófico o tecnológico lo que la pornografía al amor”. Escritores populares y ampliamente reconocidos como Poul Anderson y Robert Heinlein fueron de manera particular blanco de sus ataques.
Considerando la arrogancia e insolencia con la que escribía sus críticas contra la ciencia ficción más tradicional, no puede sorprender que las narraciones de Lem a menudo versen acerca de las limitaciones de nuestra perspectiva sobre el universo, de las infranqueables fronteras de nuestra mente a la hora de conocer el cosmos. Al fin y al cabo, Lem era afín al movimiento filosófico conocido como solipsismo que postula que de lo único que puede estar seguro el individuo es de la existencia de él mismo y su propia mente, mientras que la realidad que le circunda bien podría ser un espejismo emanado de sus estados mentales. Lem no era un pesimista, sólo un realista tratando de reconciliarse con la complejidad de la vida y tratando de aportar una alternativa al burdo y acrítico optimismo sobre el destino de la humanidad que informaba gran parte de la cultura occidental y, por extensión, ese rinconcito de la misma que es la ciencia ficción. Cuando Lem miraba al mundo, veía una gran roca poblada por pequeñas mentes ignorantes de la escala del cosmos y moviéndose silenciosamente por el vacío de una pequeña, alejada y oscura parcela del universo.
Solaris encarna perfectamente todas esas preocupaciones. Los llamados científicos solaristas se ven incapaces de comprobar la veracidad de sus incontables teorías e hipótesis acerca del planeta. Las categorías terrestres a las que tendemos a reducir todo (“este planeta es tan árido como el Sahara” o “tan frío como el Polo Norte” o “tan húmedo como la selva”) son inaplicables a Solaris y el océano que lo cubre bien puede tener más en común con nuestra idea humana de Dios que con la de inteligencia alienígena.
El planeta abarca la vertiente científica y metafísica de la novela, mientras que el plano emocional proviene de los “visitantes”, especialmente Harey, la antigua amante de Kelvin, que se suicidó diez años atrás cuando él la abandonó. Su manifestación es un recordatorio viviente de sus remordimientos. Ella no sabe nada de la muerte de su contrapartida original y muy poco de ella misma excepto del amor que siente por Kelvin y su necesidad de estar cerca de él. ¿Es un regalo del planeta? ¿Un castigo? ¿Un juguete con el que divertirse? ¿Una represalia por un siglo de experimentos invasivos? ¿O un verdadero intento de contactar con los científicos? Harey es un constructo de los recuerdos de Kelvin y cualquiera de los defectos y excentricidades de ella son producto de la propia representación mental que sobre ella alberga la memoria del científico. Así, Harey es y al mismo tiempo no lo es, la mujer a la que amó antaño y cuyo recuerdo no ha podido superar, generándose una tensión constante en su interior al respecto de si debería tratarla como una alucinación, un monstruo, una niña, la mujer a la que quiso o una persona totalmente diferente.
Lem no es particularmente brillante como escritor romántico, así que la historia de amor entre los dos amantes no tiene demasiado desarrollo, pero sí momentos tiernos que transmiten verdadero sentimiento y sirven para mostrar lo mucho que Kelvin quiere creer en esta “nueva” Harey…sin conseguirlo.
Algunos de los momentos más poéticos de la novela son las descripciones que Lem hace las simetriadas y asimetriadas, las misteriosas formaciones que ‒¿espontáneamente?‒ se forman y luego colapsan en la superficie del océano. Kelvin se da cuenta de que aunque fueran capaces de copiar una de esas simetriadas y la dejaran caer en el mar, no conseguirían establecer una comunicación con Solaris porque no comprenden lo que esas formaciones significan para el océano.
Probablemente algo parecido ocurre en sentido contrario: aunque el planeta es capaz de dar forma física a las imágenes mentales que Kelvin tiene de su fallecida amante, ese ser no es capaz de actuar como avatar del océano –una solución bastante obvia al problema de la comunicación que probablemente hubiera adoptado un escritor menos ambicioso y brillante que Lem‒. Dada la probable naturaleza de Solaris (un océano autoconsciente de dimensiones planetarias), es imposible que pueda entender lo que somos los seres humanos…y viceversa. Así, mientras que la imitación de Harey tiene tanta conciencia, inteligencia, autonomía, memoria de todas sus vivencias anteriores a su muerte y capacidad de comunicación como la original, no sabe que ella es una creación de un ser superior ni lo que este ser quiere transmitir, si es que quiere transmitir algo. Su presencia le causa a Kelvin tal trastorno emocional que asume que Solaris está tratando deliberadamente de torturarle antes de reconocer que no es más que un intento de comunicación utilizando la única información que tiene disponible, pero sin saber lo que dicha información significa.
El peso emocional de la historia resulta sorprendente a la vista de lo áridos que en este sentido resultan otros libros de Lem. Además, completa el tema del contacto alienígena muy bien: ¿Cómo podemos esperar comunicarnos con una criatura extraterrestre completamente diferente de nuestra especie si no somos capaces de entender a nuestros semejantes, ni siquiera a los que nos son queridos? Mientras que la tecnología que aparece en la novela es bastante estándar para la época, la idea central que sigue fascinando a los lectores actuales es otra: la tensión entre los humanos y el planeta y entre ellos y sus propias fantasías y temores.
Tanto como una reflexión sobre el contacto con una inteligencia extraterrestre y nuestros fútiles intentos de reducir el universo a nuestra medida, lo que hace de Solaris un clásico atemporal es su estudio de la psique humana en relación a la culpa: un reconocimiento de que los fantasmas del remordimiento pueden ser más temibles en una situación de aislamiento que una amenaza física a nuestras vidas. Los científicos de la estación representan cuatro reacciones diferentes al enfrentamiento con la culpa, desde lo más extremo a lo más suave: suicidio (Gibarian), ansiedad (Snaut), comportamiento antisocial (Sartorius) y negación enmascarada como aceptación en el caso de Kelvin. Este último empieza negándose a creer que la manifestación creada por Solaris sea la propia Harey y acaba aceptándola y protegiéndola, negando de esta forma su muerte. Ninguna de estas etapas por las que pasa Kelvin es agradable de leer, pero todas son fascinantes.
Para cerrar este tema diré que el personaje de Harey está poco desarrollado. Aparte de que se suicidó, terminamos el libro sin saber demasiado de ella: es joven, impetuosa, dependiente y… ¿qué más? Este parece ser el agujero en el argumento que las adaptaciones cinematográficas trataron de llenar. ¿Por qué la ama Kelvin? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué compartieron? ¿Fue sólo un amor juvenil o hubo realmente algo especial que hizo a Kelvin enamorarse profundamente? La narración ni nos lo aclara ni da pistas al respecto.
Lem podía escribir volúmenes enteros sobre solarística, pero evidentemente, le interesaba menos el pasado y motivaciones de los personajes. Por último y aunque no sea algo que estropee la novela, por mucho que ostente el título de psicólogo, Kelvin no parece hablar demasiado de su especialidad ni aplicarla a la situación en la se halla inmerso. Su excéntrico colega, el doctor Snaut, experto en cibernética, parece desenvolverse mejor en psicología que el propio Kelvin.
Por otra parte, Solaris no está exenta de una pátina de humor en la elegante y sofisticada sátira que Lem hace de la casta e institución científicas. El elaborado y extenso discurso sobre la solarística le sirve para poner de manifiesto las limitaciones del método científico tal y como lo ha diseñado y aplicado nuestro particular cerebro humano. Tras cien años de discursos, teorías e hipótesis a menudo no sólo divergentes sino incluso contradictorias y recogidas en una inabarcable cantidad de volúmenes y sesudos tratados, a la hora de la verdad no se ha avanzado un ápice en el verdadero conocimiento de Solaris. Ensordecidos por su propia cacofonía y cegados por la ambición y la sed de éxito y fama, ninguno de esos sabios se ha dado cuenta de que el problema está en sus propios prejuicios, en los filtros que el cerebro humano aplica a todo lo que no encaja en sus ideas acerca de lo que es la inteligencia o la vida Lem transforma ese mismo discurso en metáfora con la relación entre Harey y Kelvin, a través de la cual podemos ver cómo nuestra propia mente nos tiende trampas, nos engaña y esconde la verdad de nosotros mismos.
Y aún peor, cuando no obtenemos los resultados esperados, abandonamos el problema. A través de las lecturas de Kelvin, vamos viendo como la expectación y pasión iniciales por la exploración y estudio de Solaris va dejando paso, conforme las investigaciones se demuestran infructuosas, a la frustración y el tedio. Sintiéndose impotentes, los científicos y exploradores van desertando silenciosamente hasta el punto de que en la década inmediatamente anterior al arranque de la historia, el interés por Solaris se había enfriado tanto que sólo los más obsesionados por el indescifrable enigma continuaban estudiándolo. Así, la estación científica emplazada allí tenía capacidad para albergar docenas de científicos, pero cuando llega Kelvin tan sólo hay tres residentes (uno de ellos, como he dicho al principio, se acaba de suicidar).
Desde el punto de vista formal, la novela presenta inicialmente la familiar estructura de una historia de misterio que recuerda mucho a “¿Quién hay ahí?” (1939) de John W. Campbell: un entorno aislado y claustrofóbico, paranoia contagiosa, manifestaciones alienígenas acechando a los humanos… Pero Lem acaba frustrando las expectativas del lector, primero al derivar ese comienzo hipnótico y aterrador hacia un tono contemplativo, más árido y sin apenas acción; y, después, negándose a presentar resolución alguna al enigma planteado. Kelvin –como el lector‒ sólo puede aceptar la situación con humildad, asumir que toda su vida como científico, todos sus esfuerzos para comprender los fenómenos que ocurren en el planeta, van a ser inútiles. El océano es impenetrable a cualquier intento de sondeo, ya sea mediante la tecnología, la física o la metafísica. Es incognoscible y totalmente ajeno.
Como en otras de sus obras, encontramos también aquí insertos de ensayos científicos ficticios sobre los campos que tanto gustaban a Lem, pero comparativamente con otras novelas éstos son menos, más cortos y colocados entre escenas dominadas por los diálogos. Con todo, a veces es fácil perderse en esas disertaciones sobre la “solarística”. Al autor le gusta mostrar cómo la ciencia ha reaccionado a los fenómenos del planeta creando todo un discurso diverso pero coherente. Aunque con ello Lem demuestra tener una rica imaginación científica, este un aspecto de su literatura que muchos lectores (sobre todo aquellos no familiarizados con la ciencia) no serán capaces de disfrutar y hasta de soportar.
El estilo de Lem, seco y ordenado, se apoya en frases cortas y una narración lineal y directa, pero ello no significa que su lectura sea fácil, puesto que, a pesar de que la trama en sí no reviste demasiada complicación, los conceptos e ideas que se insertan en ella sí son muy complejos y en algunas ocasiones se hace necesario volver sobre determinados párrafos repetidamente para poder asimilar el mensaje que encierran. Hay algunos pasajes dominados por diálogos algo áridos en los que los personajes se repiten unos a otros cosas que el lector ya sabe o que quizá hubiera sido mejor dejar a la imaginación.
Sin duda, a la reputación y popularidad de Lem no fue ajeno el que su obra fuera traducida a muchos idiomas y que, además y en concreto, Solaris se llevara a la pantalla en tres ocasiones, toda una hazaña habida cuenta del denso sustrato filosófico del texto. La adaptación de 1972, dirigida por el prestigioso director ruso Andrei Tarkovski y de la que hablaremos en un próximo artículo, es hoy considerada como un clásico del cine. En cambio, la más reciente adaptación, a cargo de Steven Soderbergh en 2003, fue justificadamente apaleada por crítica y público. Quien sólo conozca la novela de Lem a través de esta última película debe saber que ambas no guardan más que un ligero parecido.
Solaris es un clásico imprescindible de la ciencia ficción, un ejemplo al tiempo fascinante y frustrante de contacto con inteligencias extraterrestres, y una reflexión sobre la diferencia entre lo real y lo soñado, qué nos hace humanos, las limitaciones de nuestras percepciones y capacidades mentales, las bases de nuestro pensamiento, nuestro lugar en el Universo… Se trata de un texto contemplativo, denso e incluso críptico, con múltiples capas que van desde la física a la psicología pasando por la metafísica o la epistemología. Pero también, y por las mismas razones, es un libro difícil que no se ajusta a los parámetros a los que el lector de ciencia ficción suele estar habituado. Pretende suscitar la reflexión profunda más que limitarse a entretener, y por eso, no es una obra apta para lectores perezosos o apresurados.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












