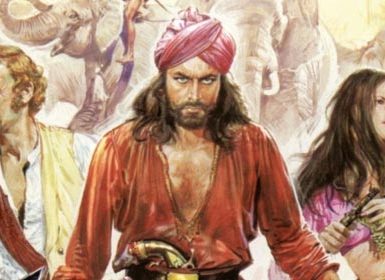Esta historia es sencillísima. La protagonizan dos tribus. Ambas se juegan la vida cazando mamuts. Ambas tiemblan cuando algo desconocido ruge en el abismo. Durante muchas lunas, las dos tribus repiten historias. Generan sus propios misterios. Defienden su territorio. Se encomiendan a un tótem y delimitan lo que es tabú. Aún no saben definir palabras como nación o cultura, pero ya han comprendido cuál es su identidad.
Este relato prehistórico no está olvidado. Por mucho que se sofistique nuestro entorno, siempre distinguimos entre ellos y nosotros. Todas, absolutamente todas nuestras referencias se basan en el mismo juego simbólico.
Aunque nos duela, el tribalismo es inevitable. Incluso quienes acusan a los demás de inculcar ciertas creencias ‒el patriotismo o la religión‒ se identifican con nuevas comunidades y comparten, de forma igualmente artificiosa, ideología, prejuicios, modas o valores exclusivos.
Siempre hay dos senderos que se bifurcan. Puede que reneguemos de una identidad territorial, étnica o histórica, pero aun así, encontraremos medios para dividir por nuestra cuenta a la humanidad. Para empezar: identificando las conductas que consideramos lícitas o ilícitas. Modernas o retrógradas. Deseables o amenazadoras.
[Usted: «Uf, sí, estupendo… Pero oiga, ¿no se supone que este artículo va de cultura pop? Pues entonces vaya al grano, hombre». Yo: «Paciencia. Antes de analizar la cultura, me intriga cómo piensa la audiencia. Y por eso he traído a unos cuantos filósofos que van a pagarnos la primera ronda de cervezas»].Vaya por delante que me parece admirable el cosmopolitismo del que habló Diógenes el Cínico ‒»Soy un ciudadano del mundo»‒ y que me maravillan Einstein, los defensores de una democracia universal y otros defensores del mundialismo.
Sin embargo, como este es un planeta donde los actos tienen consecuencias, debo remitirme a los movimientos que, en el mundo real, trataron de eliminar las fronteras. En concreto, a estos dos: la globalización capitalista y el internacionalismo marxista.
Los globalistas han fomentado el libre comercio, un sistema interconectado, la cesión de soberanía a organismos supranacionales, y en cierta medida, la americanización y McDonalización de la cultura.
Por su parte, los antiguos internacionalistas, en otro tiempo identificados con el imperio soviético, con el anticolonialismo o con el europeísmo socialdemócrata, han acabado simpatizando con las políticas de la identidad. Es decir, con movimientos que también impulsa la globalización ‒el feminista y el LGBTQ‒ y con otros que contradicen el ideario internacionalista, como el nacionalismo regional y el secesionismo dentro de estados democráticos.
No hace falta insistir en esta paradoja. Imagínense a un ciudadano que, por un lado, reniega de las banderas y exalta la igualdad, pero que, al mismo tiempo, reivindica la omnipresencia del Estado, defiende derechos especiales para las minorías, simpatiza con corrientes nacionalistas o disgregadoras, y ve con buenos ojos el multiculturalismo: es decir, la armonía entre grupos étnicos o culturales que ‒caramba‒ no sacrifican sus identidades, ni siquiera cuando éstas violentan el marco de convivencia.
Para subrayar esta contradicción, cedo la palabra a un filósofo de izquierdas y anticapitalista, el esloveno Slavoj Žižek: «Por un lado ‒dice en el capítulo más brillante de En defensa de la intolerancia‒, el multiculturalista liberal tolera al Otro mientras no sea un Otro REAL sino el Otro aséptico del saber ecológico premoderno, de los ritos fascinantes, etc.; pero tan pronto como tiene que vérselas con el Otro REAL (el de la ablación, el de las mujeres veladas, el de la tortura hasta la muerte del enemigo…), con la manera en que el Otro regula la especificidad de su jouissance, se acaba la tolerancia. Resulta significativo que el mismo multiculturalista que se opone por principio al eurocentrismo, se oponga también a la pena de muerte, descalificándola como rémora de un primitivo y bárbaro sentido de la venganza: precisamente entonces queda al descubierto su eurocentrismo (…) Por otro lado, el multiculturalista liberal puede llegar a tolerar las más brutales violaciones de los derechos humanos o, cuando menos, no acabar de condenarlas por temor a imponer así sus valores al Otro».
Ahora que Žižek nos ha pegado al terreno, hablemos de la identidad de España y de los modos en que nos satisface o nos atraganta a los españoles.
De entrada, puede parecer que sólo hay dos posturas en la esfera pública: la que considera que el patriotismo español es desagradable e irrelevante para el progreso, y la que lo defiende de forma enérgica y emocional.
Como ahora veremos, esa dicotomía tan simple solo sirve para discutir en Twitter o en un debate televisivo, pero nos distrae de una realidad poliédrica.
¿Qué es España? Para empezar, es un entorno familiar. Un conjunto de tradiciones, de mitos y de paisajes. Una trayectoria histórica y artístico-cultural. ¿Y por qué no?, también una atmósfera humana, más o menos cálida.
España es un relato compartido. Un mestizaje de ida y vuelta. Un idioma común que, en convivencia con otras lenguas peninsulares, prosperó y luego cruzó el Océano…
En definitiva, España es esta suma conciliadora de singularidades y sentimientos, ordenada hoy por unas leyes que amparan libertades, derechos y deberes.
Sin embargo, todo eso no basta para consolidar una identidad nacional en el siglo XXI. Sobre todo en un país como el nuestro, que de un tiempo a esta parte se ha empeñado en hilar grueso y en politizarlo (perdón, polarizarlo y embarrarlo) absolutamente todo. Hasta el propio proyecto nacional.
Atentos, porque, como dice Gregorio Luri, para mejorar algo, antes hay una condición previa: valorarlo. ¿Puede mejorar un país si sus habitantes no lo valoran? No cabe darle patadas a la realidad, y sin duda, ha de haber, en palabras de Luri, un compromiso con la copertenencia.
Llámenme utópico, pero entiendo que la idea de España debiera ser lo que Jonathan Haidt llama «el interruptor de la colmena». Es decir, ese resorte que nos aleja en un determinado momento del egoísmo o del enfrentamiento, y nos lleva a cooperar, reforzando así la ética de nuestra comunidad. Y aquí es donde sube el tono, porque hablamos de responsabilidad moral.
Nacionalismo y patriotismo (y al revés)
[Usted: «¿Y ahora qué? ¿Se acabó ya la dichosa lección?». Yo: «Ya voy. Pero todavía hay un par de sospechas que quiero aclarar»].Como ven, cuando las interpretaciones son diversas, hay que apelar a la buena voluntad colectiva. Por eso mismo, en palabras de Ortega, este también debería ser «un proyecto sugestivo de vida en común».
Creo que el modo más civilizado de asumir este concepto lo planteó el filósofo Julián Marías: «El nacionalismo no tiene nada que ver con lo que es ser nación. Digo muchas veces que el ismo es un sufijo, que tiene que ver mucho con el sufijo itis, que indica inflamación. Creo que tengo un apéndice, pero no quiero tener apendicitis. Nunca se ha inflamado mi apéndice, prefiero no tener inflamaciones. Creo que hay que evitar en o posible los ismos. Una cosa es ser nacional y otra cosa es ser nacionalista. Una cosa es pertenecer a una raza, no sé a cual pertenezco, y otra cosa es ser racista».
Dicho de otro modo, todos deberíamos contribuir a que prospere este país de individuos libres. Podemos amarlo con tranquilidad, y al mismo tiempo, comprender que las ventanas siempre deben estar abiertas.
Es más, la conciencia de ser español no impide otros afectos. Como dice Fernando Savater en su Diccionario filosófico: «Cuanto más atrasada es una cultura (es decir, cuanto más tosca, elemental, excluyente, incapaz de asimilar lo nuevo o lo plural), más tiende a identificar a sus miembros con la humanidad auténtica y a ensalzar sus propios ritos y mitos como la verdadera forma humana de vivir. (…) Según la cultura se va sofisticando más, haciéndose más reflexiva y menos impulsiva (…) realiza intercambios, se deja contagiar gustosamente o a regañadientes, añade a sus señas de identidad con signo positivo los rasgos del ‘extraño’ que antes eran vistos negativamente. (…) ¿En qué consiste la perspectiva civilizada? En subrayar que los hombres se parecen entre sí más de lo que sus culturas dejan suponer, incluso contra lo que sus culturas hacen suponer».
Otro matiz: el concepto político de nacionalismo no equivale a la virtud cívica del patriotismo. Así lo explica George Orwell, el «nacionalismo no debe ser confundido con el patriotismo. Entiendo por patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una particular forma de vida (…) que no se quiere imponer (…); contrariamente, el nacionalismo es inseparable de la ambición de poder».
El nacionalismo, como decía Marías, es un sentimiento inflamado. En cambio, el patriotismo es un vínculo sentimental y solidario que nos liga a una comunidad y que nos enriquece mutuamente.
Y aquí llegamos a lo importante: como sucede con todas las construcciones humanas, el sostenimiento de una nación en el tiempo exige una serie de catalizadores culturales. Siempre hay un proceso de integración nacional, que se logra con la enseñanza y la defensa legal de una serie de valores cívicos, y por medio de la asimilación cultural, tanto en la escuela como en los medios de comunicación y entretenimiento.
Pocos países se cuestionan la legitimidad del patriotismo ‒el amor a la patria‒ y son aún menos los que politizan este asunto, alejándolo de las emociones nobles. En buena medida, este problema nuestro se debe, por un lado, a un barullo conceptual ‒los españoles nos empeñamos en confundir el patriotismo con ardor guerrero o con ser de derechas‒, y por otro, a la ignorancia voluntaria en una sociedad polarizada.
Les recuerdo que somos un país tan desnacionalizado que hay comunidades autónomas donde la historia de España se imparte en inglés, con manuales de autores británicos.
Añadamos que desmantelar la memoria colectiva, lamentar las oportunidades perdidas y reinventarse lo que debe ser España es el ejercicio predilecto de nuestros intelectuales desde la generación del 98. «Pones el oído en un bar ‒dice Arturo Pérez-Reverte‒, escuchas historias, observas a la gente y ves que hay solución, que hay material, que este es un país espléndido, que todos quieren venir aquí. Tenemos un chiringuito estupendo, ¿cómo nos lo cargamos de esta manera? (…) Veo a los niños en los colegios disfrazados de pavo, celebrando la Acción de Gracias, pero, eso sí, hablar de la Guerra de la Independencia es militarismo y hablar del Siglo de Oro es ser carca. ¿Calderón? ¡Qué dices, si fue militar… estuvo matando inocentes herejes! ¿Y Cervantes? Estuvo en Lepanto matando turcos. Era islamófobo”.
Pero hay algo aún más importante: en un mundo en el que la cultura pop es decisiva para fijar las identidades colectivas, España ha renunciado a representar su pasado y su presente con lucidez y atractivo. ¿Acaso es incapaz de hacerlo sin cubrir brechas y sin levantar nuevos muros? ¿Podría hacerlo de un modo asumible por el conjunto de los ciudadanos?
Vayamos por partes.
Lo importante es el relato
En Estados Unidos, siempre ha existido la certeza de que la cultura popular, a través de todas sus manifestaciones, moldea los gustos y las creencias tanto de las clases populares como de la cultura académica y oficial.
Para los norteamericanos, el cine de Hollywood, la literatura de género, el cómic, el jazz o el rock han sido referencias de identidad grupal, al margen de la orientación política de cada consumidor.
Lo mismo sucede en el Reino Unido, un país que desde los tiempos de la Reina Victoria ha alimentado este estereotipo: el de un país con un linaje excepcional, capaz de enfrentarse al mundo, dispuesto a prevalecer más allá de las dificultades, identificado con una épica y una mitología que antaño compartió con el Imperio y que ahora comparte con la Mancomunidad Británica de Naciones (la Commonwealth).
Esa mitología es el pegamento de su identidad, y además es un artefacto cultural tan poderoso que ha logrado conquistar al resto del planeta.
Pregúntenme qué es Inglaterra, y yo responderé con nombres ficticios, sin sustento real, pero que usted y yo podemos amar: Robin Hood, el Rey Arturo, la Tierra Media de Tolkien, el pirata Geoffrey Thorpe, Sherlock Holmes, Oliver Twist, el Doctor Jekyll, Beowulf, Harry Potter, V de Vendetta, las familias Bellamy y Crawley (Arriba y abajo / Downton Abbey), Drácula, Harry Palmer, Allan Quatermain, Mary Poppins, James Bond, Miss Marple, Horatio Hornblower, el Doctor Who… Y seguro que todavía me olvido de muchos.
En definitiva, hablamos de fantasías que se activan como si fueran arquetipos. Cada generación de creadores decide si es preciso sacralizarlos, si se burla de ellos o si vale la pena reinventarlos, pero su peso específico no decae.
En términos históricos, esa dimensión idealizada de Inglaterra se expresa tanto en el fracaso y el dolor ‒la carga de la Brigada Ligera, Dunkerque, Isandlwana, la pobreza dickensiana, Londres bajo las bombas en 1940‒ como en el triunfo ‒Waterloo, El Alamein, el Londres tecnoliberal‒. A la hora de la verdad, el formato es secundario, porque la figura del inglés luchador siempre prevalece en una narrativa que, además, nos ha proporcionado momentos inolvidables, tanto en el cine como en el cómic, la televisión y la literatura.
Todo ello ‒conviene tenerlo en cuenta‒ no impide que la cultura pop británica también cultive el relato de corte social, reivindicativo, crítico y realista.
Pese a la envidia que despierta, esa fórmula ganadora de británicos y estadounidenses no les pertenece en exclusiva.
Fíjense en nuestro país vecino, Francia, encantadísimo con su acervo particular.
Los franceses tienen a los personajes de su tradición hechos un pincel. Limitándonos a la fantasía, basta con pensar en Cyrano, Arsène Lupin, Fantomas, Enrique de Lagardère, el comisario Maigret, Joseph Rouletabille, OSS 117, Jean Valjean, Judex, Belphegor, los Tres Mosqueteros, Rocambole, Astérix, la Bella y la Bestia, Valérian y Laureline o las mil criaturas de Julio Verne.
En el ámbito cultural, casi no existe el problema identitario, y nadie discute que una ficción bretona, alsaciana, borgoñona o provenzal también sea francesa.
Acogen a creadores de toda la Francofonía (56 naciones, poca broma con esto), y en general, se sienten orgullosos de un cine, de una música pop, de un cómic y de una televisión ajustados a su idiosincrasia. Y atentos: disfrutables por consumidores de todos los gustos, edades e ideologías.
No a la épica, muerte al sainete (España y sus espectros)
Este minúsculo recorrido por los imaginarios de Reino Unido y Francia nos conduce al territorio de la ficción popular española. Hoy en día, un páramo hostil, con los restos de personajes inolvidables desparramados por un obús.
Aquí no sirve el autoengaño: pese al éxito de personajes como Alatriste o Águila Roja, España es la expresión más concisa del desprecio por la cultura popular.
En las últimas décadas, ha cristalizado la idea de que el nuestro es un país en crisis, guerracivilista y con falta de riego. ¿Y cómo se ha plasmado esa evidencia? Pues a través de un audiovisual autorizado por las élites, en el que no caben ni el entusiasmo patrio, ni el optimismo histórico, ni el espíritu de aventura. Es decir, las tres claves que mejor explotan nuestros amigos los ingleses.
Tenemos tal grado de complejo que incluso cuando nos tomamos la historia en serio ‒es decir, cuando leemos libros de divulgación‒, reclamamos el comodín del público: esto es, la palabra sagrada de los hispanistas ingleses o americanos. ¿Se imaginan a un francés haciendo lo mismo?
La falta de autoestima tiene otro efecto secundario, y es que los españoles no disponemos de anticuerpos frente al imperialismo cultural gringo. Vistos en pantalla, un héroe de acción, un científico o un gran explorador, por defecto, siempre serán más creíbles si nos queda claro que nacieron en Londres, en Pensilvania o en Manchester.
¿Por qué? Pues porque en este país nuestro la sensatez no siempre va pareja con el entusiasmo.
Aquí los demagogos, los oportunistas y los zoquetes lo tienen bastante fácil. Poco importa que alguien hable con una ignorancia flagrante de nuestra historia, o que cualquier especialista se ruborice al oírle: en el momento en que su discurso incluya los prejuicios de rigor, será más escuchado que cualquier sabio de talla académica.
Está visto que hoy nos gusta más linchar que admirar. Muchos callan, por el qué dirán, y mientras tanto, dejamos de dedicarle esfuerzos a un relato compartido.
¿Caso cerrado? Aún no. Todavía quedan cosas que decir.
Esta dejadez no es reciente. Aunque el concepto de España puede rastrearse en fechas muy tempranas, las élites del siglo XX prefirieron verla como un país moribundo y fracasado. Ese pesimismo de la generación del 98 se resume en aquella antipática recomendación de Joaquín Costa: «Echemos siete llaves sobre la tumba del Cid. Desechemos esos grandes nombres: Sagunto, Numancia, Otumba, Lepanto, con los que se envenena nuestra juventud en las escuelas, y pasémosles una esponja».
En 1908, Antonio Machado, con un tono igual de sombrío, empleaba el mismo argumento: «Luchamos por libertarnos del culto supersticioso del pasado. ¿Nos valió acaso el heroísmo de Castro y Palafox, defensores de Gerona y Zaragoza, para salvar nuestro prestigio, en jornadas recientes que no quiero recordar? ¿Vendría en nuestra ayuda la tizona de Rodrigo, si tuviéramos que lidiar otra vez con la misma? No creemos ya en los milagros de la leyenda heroica. Somos los hijos de una tierra pobre e ignorante, de una tierra donde todo está por hacer. He aquí lo que sabemos».
Se mire por donde se mire, este pesimismo ‒este «me duele España» impreso en papel biblia‒ era contraproducente, y por eso no lo compartieron otras naciones europeas, que optaron por no iniciarse, como nosotros, en el bonito mundo del sadomaso.
En el siglo XX, a diferencia de otros países que perdieron territorios, sufrieron una guerra civil o cambiaron de régimen, en el nuestro también se produjo una guerra cultural. Y en esa guerra, la mitología ‒es decir, los símbolos, los grandes personajes y los referentes históricos‒ fue interpretada por un determinado sector como un artefacto reaccionario, propio de una tiranía o de un pensamiento fanático.
Por supuesto, no siempre fue así. En estos tiempos tan turbios, resulta incómodo recordar las soflamas patrióticas de los próceres de la Segunda República ‒que más de un tuitero actual consideraría fascistas‒, o fechas históricas como el 15 de abril de 1977: ese día en que el PCE, por unanimidad, aprobó su apoyo a los símbolos nacionales. «Hemos decidido ‒dijo Santiago Carrillo‒ colocar junto a la bandera comunista la bandera bicolor del Estado español. Ésta no puede ser monopolio de ninguna facción política, y no podíamos abandonarla a los que quieren impedir el paso pacífico a la democracia».
Lo que en otros países es algo normalizado ‒la necesidad de autoafirmación‒ en el nuestro es un tabú, sobre todo en el gremio cultural y en el mundo del espectáculo.
¿Motivos? Para empezar, aquí existe lo que podemos llamar ignorancia voluntaria. Un desconocimiento evitable, típico de un país que suele hacerse trampas al solitario.
Hagan la prueba ustedes mismos. Saquen a pasear un área específica de la cultura pop. Qué se yo: los enmascarados en el cómic y la literatura popular. Ahí va mi apuesta ‒doble contra sencillo‒ a que les hablarán de Batman y del Zorro, e incluso del Llanero Solitario, antes de llegar a toda la estirpe de Marvel y DC. Pero dudo que alguien se arriesgue a citar personajes españoles como el Coyote, el Espadachín Enmascarado, el Guerrero del Antifaz o el Misterioso X. Y mucho menos a proponer una revisión de El halcón de Castilla (1965), de José María Elorrieta, o a soñar con que se readapte la teleserie La Máscara Negra (1982).
Otro ejemplo: el humor sofisticado (ojo al matiz). Si hablan del tema, saldrán a relucir la screwball comedy, o los clásicos de Billy Wilder o Woody Allen. También los ingleses, seguro, empezando por los maravillosos Monty Python. Y puede que incluso haya tiempo para algunos monologuistas de la stand-up comedy (perdón, comedia en vivo) que triunfaron en el Saturday Night Live y luego triunfaron en el cine. Pero sinceramente, no creo que tipos tan vanguardistas como Jardiel Poncela, Miura, Edgar Neville o Rafael Azcona protagonicen la conversación.
[Recordatorio: la educación es un factor de progreso social. Y conocer nuestra cultura pop debería ser indispensable en el sistema educativo.]¿Un libro de instrucciones para la cultura española?
Aún me queda hablar del segundo motivo. Este es más doloroso. El elefante en la habitación. Lo que nadie sensato diría en voz alta para no complicarse la vida.
La cosa, como digo, es complicada, así que no me bloqueen en su Twitter.
El escritor y guionista Hernán Migoya se ha preguntado por qué, en el ámbito literario y audiovisual, España desprecia su cultura popular, y en especial, su épica. Hay un matiz que Migoya caza al vuelo: «¿Qué pensar de un país donde cualquiera de sus ciudadanos puede sentirse exultantemente patriota de cualquier trozo de su territorio excepto del propio país en conjunto, o sea, la suma de esos trozos?».
¿Por qué nuestro cine se desentendió de la épica y de la autoafirmación nacional? ¿Es esto algo que surgió en la Transición democrática? ¿Hay que culpar de ello a estrategas recientes? Sorprendentemente, no. Aunque hoy es más grave, y nadie lo disimula, este rechazo surgió hace más de medio siglo.
Para entenderlo un poco mejor, viajemos al año 1955. Coincidiendo con una de las épocas más brillantes de nuestra cinematografía, y reaccionando a las producciones históricas de Cifesa, Basilio Martín Patino organizó las Conversaciones de Salamanca, en las que se discutía el rumbo más deseable para la industria.
«El cine español vive aislado ‒escribieron Martín Patino y el director Juan Antonio Bardem‒; aislado no sólo del mundo, sino de nuestra propia realidad. Cuando el cine de todos los países concentra su interés en los problemas que la realidad plantea cada día, sirviendo así a una esencial misión de testimonio, el cine español continúa cultivando tópicos conocidos».
Bardem, por cuenta propia, se arremangó la camisa y redactó la conclusión de las jornadas: «El cine español es: Políticamente ineficaz. Socialmente falso. Intelectualmente ínfimo. Estéticamente nulo. Industrialmente raquítico”.
Pese a su pomposo esnobismo, esta valoración se convirtió en el santo y seña del cine que deseaba, y aún desea, un sector mayoritario de nuestra élite. Un cine militante y realista, supervisado por un apparátchik, ajeno a los tópicos españoles ‒es decir, a la mitología pop‒ y sin conexión con los subgéneros que atraen al público masivo.
Tiene delito: un cine que vacía las salas, que te mira por encima del hombro y que encima necesita muletas.
Para la prensa de buen ver, este elitismo se convirtió en la lupa de aumento con la que juzgar todo aquello que debía ser ‒ahora suenan violines‒ el mundo de la cultura. Una cultura moralmente superior, doctrinal, asimétrica, laica pero evangélica, cejialta, hiperlegitimada, acosada por la barbarie, merecedora de todo el apoyo estatal e inexpugnable a la crítica del populacho.
Un decreto de 1983, la Ley Miró, puso otro clavo en este ataúd. Con un régimen de subvención anticipada, el cine se convirtió en un laboratorio ideológico. Este sistema de ayudas generó enchufismo, actitudes provincianas y corrupción. Además, acabó con los productores independientes y con un bien imprescindible: las películas comerciales de bajo presupuesto, adoradas por una audiencia que se identificaba con ellas.
O sea que la Ley Miró distanció al cine patrio de su público objetivo. Caramba, ¿quién iba a imaginarlo?
Sin embargo, lo que sí identificó la Ley Miró fue la bestia que debía morir: la españolada. Es decir, el conjunto de subgéneros más apreciado por las clases populares. A saber: la comedia costumbrista, el sainete, el melodrama familiar, la comedia musical folklórica, la zarzuela, la astracanada y la comedia sentimental. Por simple derivación, acabaron metiendo en el mismo cajón a casi todas las películas nacionales destinadas a los cines de sesión continua, incluido más de un spaghetti-western patrio, la incipiente fantasía heroica, el cine quinqui, las comedias del destape, los thrillers de acción a la española y algún que otro film de terror.
Por razones fáciles de entender, el desprecio por la españolada adquirió un matiz político. De hecho, cualquier producción moderna debía ‒y aún debe‒ alejarse de la españolada, porque de lo contrario será recibida con desprecio por la crítica.
La fórmula solo es admisible si se plantea con el debido distanciamiento irónico ‒el caso de Santiago Segura con Torrente, o el de Álex de la Iglesia con Muertos de risa‒. Pero como regla general, aproximarse al formato clásico de nuestro cine más popular ha sido visto como un pecado imperdonable. De hecho, aún se hace cuesta arriba reivindicar títulos tan estupendos como Manolo, guardia urbano (1956), Marisol rumbo a Río (1963), ¿Qué hacemos con los hijos? (1967), Recluta con niño (1956) o Los que tocan el piano (1968).
Aquí les dejo un ejemplo de ese desdén: «La peor veta de la literatura y el arte españoles ‒escribe Julio Llamazares en El País (16-11-2015)‒ es el costumbrismo, ese estilo que se caracteriza, al decir del Diccionario de la RAE, por la especial atención que se presta en él al retrato de las costumbres y tópicos de una región o un país y que, siendo característico del XIX, se niega a desaparecer, sobre todo en algunas manifestaciones artísticas. Zarzuelas ya no se escriben, pero en el cine español el costumbrismo sobrevivió todo el siglo XX hasta el punto de haber dado lugar a un subgénero, la españolada, que llenó las pantallas en los sesenta y setenta y que, actualizado, aún se sigue cultivando hoy (…) Me pasó con Ocho apellidos vascos (…) que no solo me pareció una película aborrecible, sino que no entendí de que se reía la gente (…) me pareció todo de serie de televisión, tipo Aquí no hay quien viva o La que se avecina, es decir, costumbrismo rancio y tradicional, y los chistes que tanto reía la gente me recordaron a los de Fernando Esteso, eso sí, pasados por el tamiz de la contemporaneidad».
Ahí lo dejo, por si quieren releerlo con calma.
El caso es que, en opinión de muchos, la intención no escrita de la Ley Miró fue, justamente, acabar de una vez por todas con las españoladas.
Viéndolo por el lado positivo, alguien me dirá que este decreto normalizó las subvenciones, y que el sector audiovisual recibe ayudas en casi todos los países importantes. Cierto, pero se hace por vía fiscal ‒como sucede en Estados Unidos‒ o con leyes protectoras inteligentes ‒como ocurre en Francia o en el Reino Unido‒. Por desgracia, nuestro sistema político de subvenciones infló los costes de forma artificial, y convirtió al cine español en una red clientelista, militante, amplificada por gobiernos autonómicos de distinto signo y repleta de pícaros.
Ignorando los matices, no tardó en imponerse la sensación de que aquello ‒salvo estupendas excepciones‒ era un sistema de propaganda política. Y no lo olvidemos, quien paga este y cualquier otro derroche es siempre el ciudadano medio.
Para cuando el desastre empezó a maquillarse, y las televisiones privadas entraron (obligadas) al rescate de la industria, el mal ya estaba hecho. Para empezar, decir «cine español» ya casi era lo mismo que hablar de un género más, como el suspense o las películas del Oeste.
En la actualidad, de cara al público, una nueva y brillante generación de cineastas, más abierta de miras, ajena a ese cine ideológico y monocorde, aún debe luchar contra esta profecía autoconclusiva: Al loro, otra película con la murga política de siempre.
Por fortuna, el cómic, la literatura de género y las series de televisión más recientes ‒incluido más de un éxito internacional‒ no tienen ese signo tan marcado. Supongo que no pueden permitirse el capricho. Ahí la ficción fluye con naturalidad, sin otros condicionantes que no sean la comercialidad o la fantasía del creador de turno.
Bueno, miento. Hay otro tabú, recordado por Migoya: una épica genuinamente española, que fracasa por incomparecencia. Inadmisible para los nacionalistas periféricos y para la narrativa de un sector de la izquierda. Esa épica que siempre sustituimos con las emociones que nos proporcionan, con gracia imperial, el cine inglés y el estadounidense.
El remedio y la enfermedad
Como a los españoles nos encanta nuestro ombligo, creemos vivir en un país diferente a todos, cuya identidad es así de tenebrosa porque una dictadura se dedicó a traficar con ella.
Da igual lo que digan otros: el patriotismo de ingleses o americanos es de recibo, pero el nuestro se ve como un rasgo atávico, propio de mentes sin refinar. Lo español es un puñetazo en la mesa. El recuerdo de tiempos crueles. Una grosería monolítica que, miren por dónde, se opone a ese pluralismo que representan los secesionistas, los equilibristas posmodernos, las almas puras y los que de verdad ‒ésa es otra‒ captan las esencias de la modernidad.
¿España? España tan solo es el etcétera de todo lo malo que aquí se crió.
Y claro, así no hay manera. ¿Qué sentido tiene hablarles aquí de imperialismo anglo cuando al personal le importan un comino su pasado o su identidad colectiva? ¿Con qué cara se lo contamos a esa generación de escolares que ‒como dije más arriba‒ estudia la historia de España en inglés?
Por favor, no me malinterpreten. En un mundo en el que las verdades absolutas pierden fuelle, y en el que todos conocemos la mísera condición humana, no hace falta comulgar con nuestra historia y quedarnos en éxtasis, como si viviéramos en el siglo XVI. Pero tampoco es razonable esconder nuestra tradición épica y aventurera con vergüenza y mil subterfugios, y encima sustituirla por eso que Jesús Franco llamaba «cine de paleto lento».
Si uno desprecia lo propio, nunca sabrá por qué importa defenderlo. Si no reconoce y aprecia a su comunidad ‒nosotros, los españoles‒, no será solidario con ella. Y por supuesto, ni siquiera entenderá por qué es bueno, e incluso sano, que la cultura y la mitología de todos, los que votan como usted y los que votan como yo, sea algo más que un emblema o una seña de identidad regional.
En la industria de la cultura, comes o te comen. Nadie puede dejar al margen el maravilloso patrimonio que nos llega de Inglaterra o de Estados Unidos, pero cuánto bien nos haría admirar el de países hermanos ‒casi seiscientos millones de personas hablamos español‒, conocer el de nuestros primos ‒Portugal y Brasil‒, y no digamos proteger el nuestro de la mejor manera posible. Es decir: logrando que sea competitivo, divertido, atrayente, rompedor, original, representativo y digno de orgullo por parte de todos.
Nota final para indignados e inquisidores
Para curarme en salud, ahora me dirijo a los que repiten muy ufanos eso de que «el patriotismo es el último refugio de los canallas».
Lo lamento, pero la frase no dice lo que quieren que diga. Les aclaro que su autor, el gran Samuel Johnson, ya determinó en The Patriot (1774) que “un patriota es aquel cuya conducta pública está guiada por un solo motivo: el amor a su país”. En cuanto a la máxima sobre los canallas, James Boswell, amigo, biógrafo y secretario de Johnson, deja claro que lo que éste dice no es que los patriotas sean todos unos sinvergüenzas, sino que los tipos indignos disimulan su desfachatez con un falso patriotismo. Así pues, Johnson ‒escribe Boswell‒ «no se refería al real y generoso amor al país, sino ese simulado patriotismo del que tantos, en todas las épocas y países, han hecho una capa de interés personal» (Si quieren saber más, estoy citando la página 549 de La vida de Samuel Johnson, en la edición que publicó en 2007 Espasa Calpe).
Segundo matiz, y con esto termino. Si creen que la dictadura de Franco, muerto en 1975 (¡!), justifica este dislate, les recuerdo que otros países ‒muchos, por cierto‒ también pasaron de la tiranía a la democracia. Y no se derrumbaron luego en el diván de un psicoanalista, y tampoco se empeñaron en centrifugarse, ni huyeron con las manos en la cabeza. De hecho, ya ven que la vida continúa en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Portugal, en Grecia, y en tantas otras ex-dictaduras donde la bandera nacional no es un remordimiento.
Sin ese pararrayos, ya verán lo que nos pasa.
¿No me creen? ¿Quizá nos merecemos una melancólica decadencia, previa a la debacle final? Pues fíjense: ni siquiera en esto somos originales. «A principios de los años cincuenta ‒escribe Umberto Eco‒, Roberto Leydi y yo decidimos fundar una sociedad antipatriótica. Era una forma de bromear acerca de la educación que habíamos recibido durante la infausta dictadura, que nos había metido la patria hasta en la sopa, hasta la náusea. (…) La sociedad se disolvió cuando hicimos un descubrimiento tremendo. Para ser realmente antipatrióticos y desear la ruina de Italia sería necesario revalorizar al Duce, o sea, a aquel que de verdad había arruinado a Italia y, por tanto, nos habríamos convertido en neofascistas. Como esta decisión nos repugnaba, abandonamos el proyecto. (…) Queríamos desmontar Italia, pero gradualmente, y pensábamos que se necesitaba al menos un siglo. Sin embargo, se ha conseguido mucho antes. (…) Lo mejor de todo es que la operación no es el resultado del golpe de Estado de un grupito de avanzados, sino que se está realizando con el consenso de la mayoría de los italianos».
Artículos anteriores: El imperialismo cultural en la era de las identidades y La McDonalización de la cultura.
Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.