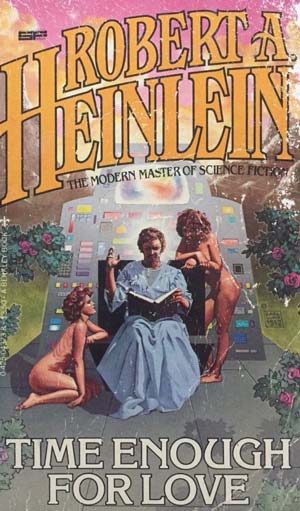 En 1988 a Robert Anson Heinlein se le otorgó póstumamente la Medalla de la NASA por Servicios Distinguidos. En la ceremonia se dijo: “En reconocimiento de su meritorio servicio a la nación y a la raza humana por defender y promover la exploración del espacio. En sus docenas de novelas y ensayos excepcionalmente escritos y su película Con destino a la Luna, ayudó a inspirar a la nación en su primer paso al espacio y la Luna. Incluso tras su muerte, sus libros perviven como testimonio a un hombre visionario y dedicado a apoyar a otros en sus sueños, exploraciones y logros”.
En 1988 a Robert Anson Heinlein se le otorgó póstumamente la Medalla de la NASA por Servicios Distinguidos. En la ceremonia se dijo: “En reconocimiento de su meritorio servicio a la nación y a la raza humana por defender y promover la exploración del espacio. En sus docenas de novelas y ensayos excepcionalmente escritos y su película Con destino a la Luna, ayudó a inspirar a la nación en su primer paso al espacio y la Luna. Incluso tras su muerte, sus libros perviven como testimonio a un hombre visionario y dedicado a apoyar a otros en sus sueños, exploraciones y logros”.
Lo que es cierto es que Robert A. Heinlein hizo más que ningún otro en el siglo XX para popularizar la ciencia-ficción, sacarla del gueto de las revistas baratas y llevarla a la publicaciones y formatos más sofisticados y las listas de best-sellers. En resumen, por darle al género la importancia cultural de que ahora disfruta.
En un campo repleto de historias de éxito firmadas por escritores innovadores, Heinlein todavía destaca a la altura de Isaac Asimov o Arthur C. Clarke como un gran gigante del género. Fue el hombre que vendió la ciencia-ficción al público, y los historiadores del género, si no en otras cosas, sí coinciden en que tanto Heinlein como el editor John W. Campbell ejercieron la influencia necesaria para hacer de la ciencia-ficción lo que hoy es.
Fue la ficción de Heinlein la que capturó la imaginación de los lectores desde finales de los cuarenta con sus relatos juveniles y su Historia del futuro; y la que en los sesenta dio un giro sorprendente con su inquietante Forastero en tierra extraña, un libro que superó con creces los círculos de los aficionados a la ciencia-ficción para encender un auténtico barullo cultural a su alrededor.
Pero en la última parte de su carrera, el ímpetu que le caracterizó empezó a perder fuelle y, como le había sucedido a otro grande antes que a él, H.G. Wells, las grandes ideas y las narraciones con pulso empezaron a dejar paso a lo que en buena medida eran ensayos en los que vertía sus opiniones sobre multitud de temas. Con el fallido No temeré ningún mal (1970), Heinlein entró en esa fase final cuyos libros tenian poco que ver con aquellas dinámicas aventuras y thrillers que le granjearon la fama en los cuarenta y cincuenta del pasado siglo. Cualquiera que se acerque a estos últimos títulos, dirigidos ya a un público adulto y escritos por un autor todavía más adulto, con el recuerdo de aquellas primeras novelas en mente, se va a sentir decepcionado.
Sus últimos libros vinieron lastrados por el tedioso ánimo sermoneador que el propio autor tanto había criticado en el pasado; la autoindulgencia; la autorreferencia; el solipsismo y los discursos hinchados, prepotentes y pedantes propios de un viejo cascarrabias. Paradójicamente, fueron también los libros más vendidos de su carrera. Pues bien, Tiempo para amar, una de sus obras más extrañas, es un ejemplo de lo dicho, un compendio de todo lo que uno puede detestar de Heinlein y cuya lectura puede resultar difícil e incluso aburrida pese a sus destellos de brillantez.
Volvía el autor aquí a recuperar su cronología de la Historia del Futuro tejida en los años cuarenta y cincuenta, y en cuyo cuento final, “Los hijos de Matusalén”, se presentaba a Lazarus Long y las familias Howard. De hecho, su título completo es Tiempo para amar: Las vidas de Lazarus Long, el más “heinleniano” de todos sus personajes y al que volvería a retomar en otros libros posteriores, aunque ya solo como secundario.
Long es uno de los matusalénicos, individuos cuya extraordinaria longevidad fue producto de un dilatado experimento de cruce endogámico de hombres y mujeres, con las genéticas adecuadas promovido por la Fundación Howard. Sobre esto ya hablé en su correspondiente artículo. En el momento en que arranca la novela, Long, contabilizando ya más de dos mil años de edad, es el hombre más viejo del universo conocido. Nacido en 1916 con el nombre de Woodrow Wilson Smith, emigró al espacio cuando la Tierra acabó transformada en una pesadilla maltusiana. A lo largo de su vida, adoptó muchos nombres y profesiones y ahora, anciano y desilusionado, siente que lo ha hecho y vivido todo. Ha perdido el ánimo para continuar. Pero su intento de suicidio es frustrado por Ira Weatheral, jefe de las familias Howard, cuya sede está en el planeta Secundus. Ira opina que la sabiduría acumulada de Long es tan valiosa que no puede permitir que desaparezca sin más ni más, especialmente en el momento tan delicado que está atravesando el planeta, al borde de una crisis sociopolítica que podría destruir a las Familias Howard y el legado de Lazarus.
Así que, contra la voluntad de Long, lo confina en una clínica de rejuvenecimiento y le propone un trato: durante un periodo determinado de tiempo, Long no intentará suicidarse de nuevo y, cada día, todos los días, dedicará un tiempo a contarle a Ira sus vivencias, que a su vez serán registradas para la posteridad por Minerva, la inteligencia artificial que supervisa el funcionamiento del planeta bajo las órdenes de Ira. Mientras tanto, Minerva buscará y propondrá a Long actividades o desafíos que puedan devolverle las ganas de vivir. Es, como vemos, una premisa inspirada pero inversa a la de Las mil y una noches: en vez de contar historias para ganarse el derecho a vivir, el narrador lo hace para ganar el derecho a morir.
De eso tratan la mayor parte de las casi 600 páginas del libro: Lazarus Long compartiendo condescendientemente su sabiduría en una serie de discursos, diálogos, parabolas y proverbios, todo ello salpicado con generosas dosis de sexo. La estructura que utiliza aquí Heinlein es un tanto desconcertante: un largo preludio que establece el marco general. Dos historias independientes separadas por interludios tan extensos como ellas, y una tercera, la más larga, en la que el marco se convierte en una tercera historia que mezcla la clásica narración en tercera persona con cartas y un diario escritos por Lazarus.
A la novela le cuesta mucho arrancar. Nada menos que 86 páginas tarda en empezar la primera de las narraciones: “Historia del hombre que era demasiado perezoso para fracasar”, en la que se detectan tintes autobiográficos del propio Heinlein (el protagonista es un cadete y luego oficial naval, antes y durante la Segunda Guerra Mundial) y que es un divertido canto a la pereza y la buena vida: “¿Qué: trabajar o madrugar? Ni lo uno ni lo otro es una virtud. No se produce más por levantarse antes: es como cortar un cabo de una cuerda y atarlo al otro queriendo hacerla más larga. En realidad, uno trabaja menos si se empeña en levantarse bostezando y todavía cansado. No se está ágil y se cometen errores que obligan a repetir la tarea, y este trajín resulta improductivo y engorroso, además de molesto para quienes dormirían hasta más tarde si el vecino no anduviera trasteando y haciendo ruido a horas intempestivas. El progreso no lo traen los madrugadores, Ira, sino los perezosos que buscan la forma más cómoda de hacer las cosas”.
Es este un cuento que, como he dicho, ensalza la pereza como virtud y no entendida como vagancia sino como aplicación ingeniosa del espíritu práctico. David Lamb, el protagonista, se las arregla siempre para conseguir trabajar lo menos posible obteniendo el máximo beneficio: se inscribe en la Academia Naval, esquiva sus estrictas reglas y los obstáculos de la propia sociedad. Se casa con su novia embarazada como solución menos peligrosa para su presente y futuro, aprende a volar y acaba trabajando como burócrata militar, haciendo que su vida –y, de paso, las de los soldados en el frente‒ sea más fácil y segura. El tema subyacente es que reduciendo la burocracia y aplicando la astucia para hacer que las leyes trabajen a nuestro favor, podemos mejorar el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico. La historia, en definitiva, de un hombre que decidió afrontar la vida con absoluto pragmatismo.
En “Historia de los gemelos que no lo eran”, Lazarus encuentra a un par de jóvenes hermanos diploides en el Mercado de esclavos de un planeta y a los que bautiza Estrellita y Joe. Los compra y, como un Pigmalión futurista, les enseña los rudimentos del comportamiento social y a ser y sentirse libres antes de ayudarles a establecerse en un mundo donde nadie conozca su condición familiar (y es que ambos son, además de hermanos, amantes, primera introducción explícita en la novela del tema del incesto). Les financia una cafetería y va acompañándoles y aconsejándoles a lo largo de décadas y décadas conforme su negocio y su familia florece y se expande.
Si bien el primer cuento era asimilable a una fábula con moraleja, este segundo es bastante más complejo. Los gemelos son personas decentes pero han sido criados como esclavos (para un hombre que fue acusado muchas veces de racismo, Heinlein se pasó la vida odiando la esclavitud). Son incapaces de sobrevivir en el mundo real y Lazarus se ve obligado a enseñarles como ser humanos libres. El asunto es todavía más complicado dado que los gemelos se vendieron como pareja reproductora, lo que significa que ambos pueden engendrar incestuosamente un niño genéticamente defectuoso.
Quizá el tema central de la historia sea el de la educación de los hijos, aunque en este caso no se trate ni de vástagos naturales ni de niños. Lazarus actúa como un padre para los gemelos, animándoles incluso a que lo desafíen; y, al mismo tiempo y en secreto, les allana el camino para que se adapten a la sociedad. Para cuando siente que ha terminado su labor, los hermanos son adultos en el pleno sentido de la palabra. La seguridad y determinación con que Lazarus se enfrenta a la vida contrasta abiertamente con la ingenuidad de sus protegidos.
“La historia de la hija adoptiva”, es quizá la más floja de las tres narraciones que Lazarus refiere a Ira y Minerva. En esta ocasión, recuerda cómo adoptó la función de banquero en un mundo recientemente colonizado. Accidentalmente, adopta a Dora, una niña única superviviente de un incendio que acaba con el resto de su familia. Conforme Dora crece, se enamora de Lazarus (lo único que salva al personaje de ser un pervertido que acogió a una niña para luego, cuando creciera, aprovecharse de ella, es que ni eran esas sus intenciones ni parecía darse cuenta de los sentimientos de ella hacia él).
Cuando empieza a hacerse patente que Lazarus no envejece y que ello va a levantar sospechas entre la comunidad, se casa con Dora (que no es matusalénica como él) y deciden alejarse de la sociedad, viviendo larga y felizmente como pioneros, teniendo hijos, afrontando los desafíos que plantea la Naturaleza, la escasez y el aislamiento hasta que, inevitablemente, Dora muere. Ésta fue, y sigue siendo, el gran amor de la longeva vida de Lazarus, y la historia de su romance sirve para humanizar al protagonista, que a estas alturas del libro ya empieza a parecer un viejo demasiado quisquilloso y cínico.
A pesar de sus debilidades, excesiva longitud y ritmo lento, “La historia de la hija adoptiva” funciona bien a dos niveles. Por una parte, resalta las obligaciones de un hombre hacia su mujer y su familia (si bien su enfoque machista ha envejecido bastante mal). Lazarus cree firmemente en poner por delante a los niños y mujeres en virtud del principio de que son ellos los que permiten sobrevivir a la especie. Por otro lado, es la historia de cómo una colonia puede fracasar o, al menos, corromper su esencia y desviarse del buen camino a causa de colonos que nunca debieron haber emigrado allí. Puede tratarse de idiotas que pensaron que se les daría todo hecho, o aspirantes a políticos que creen que el camino a la prosperidad puede legislarse.
El cuento bordea, como el anterior, el límite de lo moralmente aceptable (al menos de acuerdo con nuestra moralidad, claro). Pasando por alto la ética de casarse con una pupila (al fin y al cabo, a sus 2.000 años de edad, Lazarus no iba a encontrar a nadie que se acercara siquiera a la mitad de su edad), el tema del incesto ya había asomado en la narración anterior, pero se plantea de forma todavía más cruda aquí, dado que el aislamiento en el que vive la familia de Lazarus crea problemas a la hora de satisfacer las necesidades biológicas de sus hijos: “¿Debíamos tomar las cosas con calma y dejar que la naturaleza siguiera su antiguo curso? ¿Admitir la idea de que nuestras hijas iban ya, enseguida, a copular con nuestros hijos, y prepararnos para aceptar el precio? ¿Esperar un nieto anormal de cada diez por lo menos? No tenía datos sobre los que calcular con más aproximación el coste, ya que Dora no sabía nada de sus antepasados, y lo que yo sabía de los míos no era suficiente. Todo lo que tenía era la vieja y rudimentaria norma básica.”.
Finalmente, Lazarus recupera el interés por la vida cuando Minerva le ofrece la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo –aunque antes encuentra fuerzas para fundar una nueva colonia de hippies y amor libre en el planeta Quintoinfierno‒. Esto desemboca en la última de las historias, esta no narrada sino vivida sobre la marcha por Lázarus, y que se titula “Da Capo”. En ella, retrocede hasta el Kansas de 1916 para reencontrarse con su abuelo –que le enseñó muchas de las cosas que ya jamás olvidaría‒, su madre… y él mismo siendo un niño. Su plan está a punto de descarrilar cuando se enamora de su madre, se siente obligado a alistarse en el ejército americano durante la Primera Guerra Mundial para no decepcionarla a ella y a su abuelo y a punto está de morir en las trincheras del Frente Occidental.
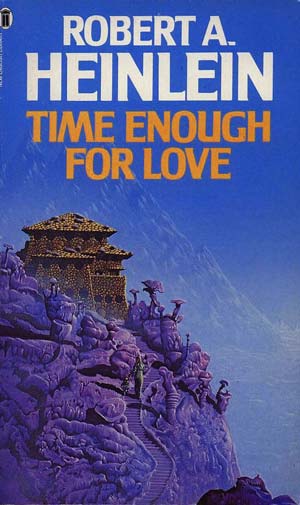 La parte final del libro sirve para contrastar el lejano futuro imaginado por Heinlein y la Norteamérica de principios del siglo XX (una época que él conocio dado que nació en 1907). Por una parte, encontramos un mundo en el que la tecnología ha permitido liberarse de las cadenas de la sociedad, desde los tabús del incesto y la homosexualidad a la guerra o el racismo. Incluso la muerte ha sido, en buena medida, dominada. Por otra, un país y un tiempo en el que esas cadenas continúan pesando sobre las vidas de todos los individuos. La gente del futuro, sencillamente, es incapaz de comprender el mundo en el que nació Lazarus. Heinlein subraya continuamente –en especial con el personaje de la madre de Lazarus‒ la constante hipocresía bajo la cual tienen que vivir las personas ordinarias para sobrevivir socialmente.
La parte final del libro sirve para contrastar el lejano futuro imaginado por Heinlein y la Norteamérica de principios del siglo XX (una época que él conocio dado que nació en 1907). Por una parte, encontramos un mundo en el que la tecnología ha permitido liberarse de las cadenas de la sociedad, desde los tabús del incesto y la homosexualidad a la guerra o el racismo. Incluso la muerte ha sido, en buena medida, dominada. Por otra, un país y un tiempo en el que esas cadenas continúan pesando sobre las vidas de todos los individuos. La gente del futuro, sencillamente, es incapaz de comprender el mundo en el que nació Lazarus. Heinlein subraya continuamente –en especial con el personaje de la madre de Lazarus‒ la constante hipocresía bajo la cual tienen que vivir las personas ordinarias para sobrevivir socialmente.
En muchos sentidos, este es un tema que permea todos los libros que escribió Heinlein en esta última etapa. Los hombres y mujeres están constreñidos por ataduras sociales que han de existir para facilitar la convivencia, pero que son a su vez producto de las circunstancias; y cuando éstas cambian, las ataduras deberían también cambiar. En 1916, una mujer que disfrutaba de sexo antes (o fuera) del matrimonio corría el riesgo de quedar embarazada y, por tanto, marginada socialmente. Más tarde, cuando aparecieron formas baratas y eficaces de control de la natalidad, las mujeres se liberaron de esa restricción. Heinlein era consciente de esas cadenas y gustaba de imaginar futuros en los que éstas no existieran y cómo podríamos librarnos de ellas.
Pero esta parte del libro incluye también uno de los asuntos más espinosos de la trama: la relación sentimental y sexual que entabla Lazarus con su madre. Uno podría argumentar que, una vez que se ha separado el sexo de la reproducción, el incesto ya no tendría por qué seguir siendo el tabú que es hoy. Pero a mí tal posibilidad me sigue pareciendo difícil de digerir –podría discutirse si el incesto es un tabú social o un condicionante de nuestra propia genética‒ y ello aun cuando queda claro que existe una amplísima brecha entre el Lazarus que conoció a su madre en la infancia y el que se reencuentra con ella veinte siglos después. Todo ese asunto, no puedo evitarlo, me deja un mal sabor de boca.
Tiempo para amar es una curiosa mezcla de calor humano, frío pragmatismo y la rudeza y despreocupación que podría esperarse de un hombre que ha vivido veinte siglos. Hay frases brillantes, desde luego; momentos a la altura del gran escritor que Heinlein fue. El problema es que cualquiera que haya leído alguno de sus libros, con toda probabilidad ha recibido ya su dosis de filosofía socio-política y no va a encontrar en estas páginas nada nuevo al respecto. Volvemos a tener sus previsibles diatribas contra el gobierno, los impuestos, la educación pública, los abogados, los subsidios agrícolas, los intereses corporativos, los politicos, la esclavitud e incluso, aunque parezca mentira, los cinturones de castidad.
Se puede estar parcial o totalmente de acuerdo con la ideología de Heinlein. Eso no solo no es un defecto, sino una virtud dado que abre el campo al debate y la reflexión. El problema viene cuando empieza peligrosamente a repetirse y a necesitar larguísimos fragmentos del libro para explicarse.
Las historias de Heinlein (al menos en sus libros no juveniles) tienden a descansar en las ideas más que en las tramas. Y Tiempo para amar no solo no es una excepción sino un ejemplo casi perfecto de ello. Casi todos sus personajes argumentan profusa e intelectualmente sus puntos de vista, enzarzándose en largos diálogos socráticos en los que Lazarus despliega su sabiduría para ayudar a sus contertulios a comprender de dónde viene él y por qué es como es. Y es que el auténtico propósito del libro es el de servir de soporte a esta continua corriente de erudición de Lazarus, utilizando los discursos y las parábolas.
Lazarus-Heinlein imparte su sabiduría de diferentes formas. Hay dos capítulos que se componen exclusivamente de adagios: “El juego está arreglado, naturalmente. Pero no te detengas por eso: si no apuestas, no puedes ganar”; “Todo sacerdote o chamán será considerado culpable mientras no se demuestre su inocencia”; “Si no puede expresarse en cifras, no es ciencia; es opinión”; “Elefante: mosca fabricada según instrucciones del gobierno”;“Todos los hombres son originariamente desiguales”; o “Es increíble lo mucho que la sabiduria adulta se parece al cansancio excesivo” (Este ultimo bien podría aplicársele al propio autor).
Hay también extensísimos parlamentos y divagaciones de muy desigual interés sobre genética, economía, cómo tratar con las mujeres, la importancia de la educación, el orden y la limpieza, cómo dar a la luz a un niño o decapitar a un ladrón, el equipo perfecto para un pionero…
Una de las principales ideas que contiene el libro es que la maldad y la estupidez son enfermedades de la inteligencia (“No subestimes nunca el poder de la estupidez humana”). No es que la sociedad esté equivocada: son los individuos que la componen. “A través de la historia, la condición normal del hombre es la pobreza. Los progresos que permiten que esta norma sea transgredida —aquí y allá, de vez en cuando— son obra de una minoría extremadamente pequeña, a menudo desprendida, a menudo condenada, y casi siempre atacada por la gente bien pensante. Cuando se impide que esta minoría cree, o (como a veces ocurre) se la expulsa de la sociedad, la gente vuelve”.
O también, otros pasajes en la misma línea: “En una sociedad madura, funcionario público es semánticamente igual a amo público”. “Cuando un lugar está lo bastante poblado como para hacer necesarios los documentos de identidad, no falta mucho para el colapso social. Es el momento de ir a otra parte. Lo mejor de los vuelos espaciales es que han hecho posible el ir a otra parte”.
De modo que, si los menos indicados alcanzan el poder, pueden arruinar la sociedad. Y cuando eso ocurre, aquellos sabios e inteligentes se marcharán llevándose su conocimiento con ellos, para fundar otra sociedad en otra parte. Lazarus no sólo expone esa dinámica en las historias que narra, sino que en el propio marco narrativo vuelve a hacerlo, marchándose con Ira y sus acólitos desde Secundus a Quintoinfierno y empezando de nuevo. En la última parte y lastrado por el amor a su familia, no sigue su propio consejo y acaba involucrándose en la guerra –exponente supremo de la estupidez humana‒ y casi feneciendo en ella.
Y luego están todos esos fetiches y obsesiones de Heinlein, a veces rayando en lo malsano y que él mismo disculpa en uno de sus adagios: “De todos los extraños crimenes que los legisladores humanos se han sacado de la manga, la blasfemia es el más sorprendente; la obscenidad y el exhibicionismo se disputan el segundo puesto”. O también: “Cariño, las damas de verdad se quitan la dignidad con la ropa y tratan de hacer putísimamente bien la cosa. En otros momentos puedes ser tan recatada y digna como tu personaje exige”.
Pues bien, aquí vuelven a aparecer el nudismo, los azotes con fines sexuales, la poligamia, el incesto, los tríos, el intercambio de esposas, la masturbación, el complejo de Edipo, adultos bañándose y masajeándose mutuamente… encontramos ideas y momentos tan retorcidos como un ordenador –femenino‒ con la libido por las nubes; un hombre ofreciéndose a depillar el canoso vello púbico de su madura esposa; otro que prueba la leche maternal de su mujer; unos cuantos exámenes ginecológicos y repetidos usos de eufemismos para referirse a las gónadas sexuales. No se trata de que todo esto ofenda la sensibilidad del lector (eso dependerá de su grado de pacatismo) sino, otra vez, de la repetición obsesiva de los mismos temas.
Tras años de introducir las mismas ideas en sus libros, da la sensación no ya de que Heinlein gustaba de polemizar, sino de que estaba tratando de justificar y/o promover sus filias particulares, disfrazándolas de derecho a la libertad individual.
Como ya había quedado claro en Forastero en tierra extraña, aunque la postura de Heinlein en cuanto al sexo pretendía ser liberal, no podía disimular su carácter paternalista y machista. Así, por un lado, tenemos al poliamor como norma del futuro, una especie de utopía sexual poblada de hombres y mujeres deseables compartiendo sus cuerpos e inocencia no contaminada por el puritanismo. Pero al mismo tiempo, sus personajes femeninos, además de ser todos libidinosos, parecen estar obsesionados con tener hijos, a ser posible de Lazarus Long. Y a pesar de algunos guiños hacia la homosexualidad, el protagonista se comporta de forma condescendiente y machista con las mujeres, tanto su forma de actuar como en las expresiones que utiliza para dirigirse a ellas.
En resumen, que tras ese aparente progresismo, Heinlein reafirma la separación de roles por géneros. ¿Y qué se consigue cuando tiras en dos direcciones diferentes al mismo tiempo y con igual intensidad? No ir a ninguna parte.
Es posible que Heinlein quisiera honestamente escribir sobre mujeres fuertes e inteligentes, porque él mismo estaba enamorado de una (su esposa Virginia era licenciada en Química, bioquímica, teniente de la Armada, políglota –llegó a hablar siete lenguas‒ y practicante de deportes como el baloncesto, la natación, el submarinismo, el hockey y el patinaje sobre hielo). Pero su propósito quedó frustrado por las actitudes y prejuicios propios de un hombre de mediana edad de su época acerca del papel de las mujeres en la sociedad y la forma de relacionarse con ellas.
Al final, todo se resume de acuerdo al código libertario que siempre defendió Heinlein: déjenme hacer a mi manera si ello no perjudica a los demás: “Todo acto sexual es moral o inmoral según las mismas normas que determinan la moralidad o inmoralidad de cualquier otro acto humano; todas las demás reglas que se refieren al sexo son meras costumbres, locales, pasajeras. Hay más códigos sexuales que pulgas tiene un perro, y todos ellos tienen en común el haber sido dictados por Dios. Recuerdo una sociedad en la que la cópula en privado estaba prohibida por obscena y criminal, en tanto que en público valía todo. La sociedad en la que me eduqué se regía por la norma contraria, también dictada por Dios. No sabría decir qué pauta era más difícil de seguir; pero ojalá deje Dios de cambiar de idea, puesto que es peligroso ignorar esas reglas, y la ignorancia no es excusa. A mí, la ignorancia me ha costado verme con el culo chamuscado varias veces”.
Voy a retomar un punto en particular, quizá uno de los más polémicos del libro y de los que atraen más críticas, el incesto, e intentaré darle un enfoque diferente por mucho que me siga resultando un tema estomagante (puede que, al fin al y cabo, yo esté prisionero de esas cadenas sociales de las que Heinlein aspiraba a liberarnos). En Tiempo para amar hay relaciones sexuales entre hermanos y hermanas, primos cercanos e incluso entre madre e hijo. En primer lugar, y para quien tenga preparadas las acusaciones de pedofilia, hay que decir que estamos ante un futuro en el que la gente vive cientos de años y cuyo envejecimiento físico se ralentiza hacia la madurez, por lo que en todos los casos nos encontramos con sexo consentido entre adultos.
Con todo lo inusual que es este tema en la literatura contemporánea, hay que admitir que en el contexto de obra el incesto no está del todo fuera de lugar. No se trata sencillamente de que Heinlein buscara una excusa para escandalizar al respetable con algo de porno blando (Aunque, pensándolo mejor, puede que esa sí fuera la cuestión; al fin y al cabo, su esposa Virginia afirmó que Heinlein siempre quiso romper todos los tabúes imaginables. En cuyo caso resultaría de lo más meritorio que ideara una trama tan retorcida para justificarlo).
En primer lugar, hay que recordar que Lazarus Long es un obseso de la pureza genética, algo lógico en un universo en el que la gente vive tantísimo tiempo y los riesgos de endogamia son tan altos. Es un problema que, por tanto, Heinlein aborda en varias ocasiones a lo largo de la novela, siendo asimismo cierto que lo hace de forma harto prolongada y aburrida (especialmente para un lector moderno más familiarizado con la ingeniería genética avanzada que con las prácticas mendelianas de educación básica que se describen aquí).
Echemos un breve vistazo a la problemática de las relaciones íntimas bajo los parámetros de una parte de la población que vive cientos de años, conviviendo con otra parte que, siendo más larga que la actual, continúa teniendo una esperanza de vida parecida a la nuestra en la actualidad. Para empezar, que un matusalénico se case con un “efímero”, nunca es una buena idea: salvo accidente imprevisto, el primero va a sufrir el envejecimiento y muerte del segundo. Pero es que los matrimonios entre matusalénicos conllevan sus propias dificultades y, como uno puede imaginarse, no duran para siempre sino solo el tiempo que les resulte conveniente, algunas veces tan solo un par de años, lo suficiente para formar una familia, o incluso décadas. Pero desde luego, no doscientos o quinientos años. De ser así, la infelicidad y la violencia serían la norma.
En cualquier caso, y con la gente viviendo tanto, ya se sea monógamo, polígamo o cualquier otra modalidad imaginable, es muy difícil seguir la pista de las genealogías propias y del compañero sexual. Como resultado, a todo el mundo le preocupa la compatibilidad genética, Lazarus incluido. Como uno de los primeros matusalénicos de la Tierra, estaba obligado a reproducirse solo con otros de su misma especie con el fin de preservar el don de la longevidad para las generaciones venideras. Y luego está, claro, el hecho de que, contando más de dos mil años, Lazarus es, en un grado u otro, antepasado de casi todos los matusalénicos. Así que, cuanto más envejece, más difícil le resulta encontrar compañeras genéticamente compatibles (porque lo que ya le es imposible es hallar matusalénicas que no sean tataradescendientes suyas de una u otra rama).
Por todo esto, Lazarus se ha acostumbrado a valorar a sus parejas sexuales en función de si el fruto de la relación será sano y teniendo en cuenta que la reproducción es el único fin de aquélla. Quizá el ejemplo más extremo sea el de la última parte, cuando Lazarus viaja al tiempo de su infancia y se enamora de su madre, un affaire que solo se ve capaz de consumar físicamente al estar ésta ya embarazada (no de él sino de uno de sus hermanos) y, por tanto, ya no corre el riesgo de que nazcan aberraciones genéticas.
Por tanto, si el tabú tradicional del incesto servía para impedir que nuestros antepasados primitivos, ignorantes de los fundamentos de la genética, degeneraran la especie, tal concepto ya no es aplicable al mundo de Lazarus. Heinlein, quizá preocupado por la reacción del público ante semejantes ideas, se siente en la necesidad de recalcarlo una y otra vez mediante aburridos razonamientos de por qué este o aquél pueden o no tener sexo con esta o aquella.
Dejando al margen las relaciones incestuosas, otra de las grandes críticas que se le hacen a la novela tiene que ver con la caracterización. Y en ello interviene, claro, su protagonista. Las novelas de Heinlein estaban pobladas por individuos carismáticos que, aunque no podían ocultar sus humildes orígenes pulp, sí poseían una energía y fuerza vital inusuales para el género en aquellos años. No eran necesariamente personajes realistas, pero también tiene su encanto que sean tan diferentes a la gente ordinaria con la que nos cruzamos todos los días.
Gran parte del éxito de Forastero en tierra extraña se debe a su contradictorio protagonista nominal, Valentine Michael Smith, una mezcla de líder de secta y niño inocente. Pero ese libro incluía una figura aún más peculiar y con mayor presencia que robaba la atención de los lectores: Jubal Harshaw, que según el momento de la trama era escritor, abogado, médico, famoso mediático o guardián de un harén. Hay pocas dudas acerca de que este implausible ser fuera una proyección de las fantasías que Heinlein tenía sobre sí mismo. Algo parecido sucedía con los dos muy diferentes personajes que aportaban su vitalidad a La luna es una cruel amante: el técnico Mannie O’Kelly y la inteligencia artificial Mike. Pero el personaje quizá más cercano a Heinlein y el más conocido de los que creó fue Lazarus Long, que había aparecido por primera vez en la portada del número de julio de 1941 de Astounding Science Fiction en la que se publicó la primera entrega de «Los hijos de Matusalén”.
Hasta cierto punto, Lazarus es una mezcla y compendio de todos los rasgos que Heinlein había ido esbozando en los héroes de otras obras. Es iconoclasta, rabiosamente independiente, con recursos, sarcástico, libidinoso, filósofo, valiente, hábil e inquieto; una mezcla de Indiana Jones, Sócrates y Ulises. A diferencia de las acartonadas figuras que desfilaban por las historias de Asimov o Clarke, Heinlein proyectó mucho de sí mismo en Lazarus Long.
Que uno simpatice o no con ese personaje es lo que seguramente determinará la valoración final que le otorgue al libro. Y con todo el carisma que muchos pueden ver en él, considerándolo uno de los mejores personajes de la historia del género, también es cierto que puede resultar tedioso, incluso insoportable. Pontifica sin cesar sobre cualquier materia, ya sirva ello para que la trama avance o no, mientras la única función de todos los que le rodean es prestarle atención y adularlo. Y su ideario y puntos de vista, aunque razonables en el contexto de la historia, no son desafiados por nadie. Él es la fuente de toda Sabiduría: siempre tiene razón.
No es raro encontrar a aficionados que dejaron de leer a Heinlein justo cuando éste empezó lo que se considera su etapa madura. Hasta 1961, el autor había escrito abundantes cuentos y novelas, muchas destinadas a un público joven, que exhibían una enorme imaginación a la hora de idear conceptos y tramas. Siempre que encontraba la ocasión, encajaba alguna disquisición sociopolítica, pero sin amenazar jamás el equilibrio global de la obra. Pero en el momento en que se alejó de sus lectores juveniles, la figura paternal (que habitualmente aparecía en novelas suyas, ya fuera el Harriman de El hombre que vendió la Luna, el Lazarus Long de Los hijos de Matusalén o el teniente coronel Jean Dubois de Tropas del espacio) pasó a a primerísimo plano para convertirse en el Decidor de Verdad acerca de nuestra Realidad. Al principio, estos personajes ya maduros, espíritus libres e ingeniosos, eran refrescantes. Pero esa novedad, reciclada en novela tras novela bajo diferentes nombres y contextos, acabó por resultar repetitiva. En el fondo, era el mismo individuo defendiendo las mismas ideas.
Con la excepción de Lázarus, todos los personajes parecen ajustarse a uno u otro estereotipo. Dejando aparte leves diferencias físicas, los hombres son intercambiables entre sí y lo mismo vale para las mujeres. Y encima, todos están excitados a todas horas, como en una película porno cutre de los setenta. No parece fuera de lugar el imaginar que las situaciones que describe son aquellas que más le estimulaban al propio Heinlein; o quizá pensaba que era de esa forma como las personas se comportarían en un mundo que no se avergonzara de la sexualidad.
Dejo aquí expuesta para su consideración otra interpretación de esta característica: quizá esa indefinición fuera algo premeditado por Heinlein. El tiempo ha hecho que, en la memoria de Lazarus, la gente pierda matices, que se fundan unos con otros. Cada personaje sería una mezcla de otros muchos que el longevo protagonista ha conocido y sus personalidades y actos pueden estar descritos o atribuidos erróneamente. Después de todo, sus contertulios lo cogen en contradicciones y falacias varias veces. Los personajes secundarios de los cuentos que narra Lazarus serían, por tanto, meros vehículos con los que articula su punto de vista y no importantes en cuanto individuos.
Ese parecido, incluso intercambiabilidad, serviría también para ilustrar la visión que Heinlein tenía de la naturaleza humana. Aunque pasen miles de años, los humanos podemos ser reducidos a nuestras necesidades más básicas, las mismas que nos han acompañado y atormentado desde el comienzo de la especie. Y principal de entre todas ellas es la necesidad de amor. La lección que una y otra vez repite Lazarus es que el valor de una persona se mide no por las propiedades materiales, la riqueza que acumula o las hazañas que consiga, sino por la cantidad y calidad del tiempo que pasa con los que ama, ya sea familia, amigos o amantes y sea cual sea la modalidad que adopte ese amor.
El libro no satiriza tanto el amor como las tradiciones, convenciones y costumbres que lo rodean, especialmente los problemas que tiene la gente en identificarlo a lo largo de unas vidas tan cortas. La inclusión en el título de la obra de las palabras “tiempo” y “amar” no es una coincidencia, y de hecho, esa expresión se incluye tres veces en momentos cruciales del texto:
“Siglos atrás, Sheffield (una de las identidades de Lazarus Long) había concluido que lo más triste de la corta vida de los efímeros era que en ella
raramente había tiempo suficiente para el amor”.
“El trabajo no es un fin en sí mismo; siempre debe haber tiempo suficiente para amar”.
“Aunque la longevidad puede ser una carga, por lo general es una bendición. Da tiempo para aprender, tiempo para pensar, tiempo para no tener prisa, tiempo para amar”.
Cada sección del libro aborda una u otra forma de amor. Aunque la premisa genérica de las historias que narra Lazarus sea la de dejar constancia en el archivo de las Familias Howard de su vida y experiencias, en realidad a quien se las cuenta es al ordenador, Minerva, que a su vez siente curiosidad por el sentimiento del amor, físico y espiritual. Los cuentos, de esta forma, se convierten en vehículos en los que se utilizan las experiencias de Lazarus para describir el amor: rescatar a unos gemelos indefensos, adoptar a una niña huérfana, casarse y crear una familia… Pero resulta que en cada uno de esos casos, Lazarus no sabe realmente lo que es el amor… o, como mínimo, no sabe cómo explicarlo. Es cierto que lo ha experimentado y que puede distinguir entre sus diferentes modalidades: sexual, narcisista, paternal… Pero cuando intenta explicar lo que es a gente que habla un lenguaje diferente (como sus técnicos de rejuvenecimiento, educados en parámetros sociales muy distintos) o que tiene una experiencia sensorial diferente (como la inteligencia artificial Minerva), es incapaz de transmitir lo que es y significa el amor. Cada uno de sus intentos genera otra discusión, otro ejemplo, otra narración.
Y es que otra de las ideas centrales de la novela, por tanto, es que el ser humano más longevo del universo, alguien con más experiencia y conocimientos que cualquier otro de su especie, es incapaz de explicar el Amor. Por tanto, éste, una emoción tan fundamental para la Humanidad, puede ser dado, aceptado y compartido, pero no explicado. Y si no puede ser explicado, no puede ser confinado ni delimitado.
Tiempo para amar fue nominado al Premio Hugo de 1974 (perdió ante Cita con Rama, de Arthur C. Clarke), lo cual no deja de ser sorprendente dado que se trata de un galardón otorgado por los aficionados y no por un comité. Y es que éste es un libro que sin duda divide a los lectores entre quienes lo adoran y lo detestan. En buena medida ha sido –no se si justamente- la vara de medir que muchos han utilizado para valorar a Heinlein como escritor. Aquellos que lo aman encuentran en esta obra el cúlmen de su carrera, una formidable épica que abarca la extensísima vida de Long, desde la Primera Guerra Mundial hasta el siglo XXV, abarcando varios planetas, docenas de personajes y numerosos temas de calado. Una destilación perfecta de su filosofía personal y de los temas con los que llevaba años obsesionado; un texto de frases brillantes que exhibe un total y refrescante desprecio iconoclasta por los tópicos políticamente correctos.
Los que lo odian tienden a criticar, por supuesto, la atención que pone en los aspectos más escabrosos de índole sexual. Pero también su descuidada estructura, su autoindulgencia, su dispersión, lo irritante que resulta su protagonista, la forma descarada de promocionar su ideología libertaria, pontificando y utilizándola para justificar su sexista actitud hacia las mujeres, y en general, lo mal que la ha tratado el tiempo.
Como suele suceder en esta vida, no hay tampoco aquí una verdad absoluta. Los argumentos de unos y de otros son perfectamente válidos y dependerá de la sensibilidad de cada cual hacia sus virtudes y defectos el que el libro guste más o menos. Es fácil tachar a Heinlein de “libertario”, aunque más probablemente era simplemente un excéntrico en el que coexistían tendencias capitalistas y anarquistas; y sus libros pueden leerse tanto como racionalizaciones de sus puntos de vista, como fantasías utópicas o como arietes literarios contra los tabúes y convenciones sociales.
En mi caso particular, encuentro en Tiempo para amar tanto momentos de genialidad como otros absolutamente olvidables. Quizá lo peor que pueda decir de ella es que, muchos –demasiados‒ de sus pasajes son tremendamente aburridos. Hay páginas y páginas de diálogos que no van a ninguna parte, descripciones tan minuciosas como innecesarias: la lista del equipamiento para una aventura hacia lo desconocido en caravana de bueyes; el orden en el que tienen que abrevar animales y humanos, las prolijas explicaciones de cruce genético, las dificultades de gestionar un negocio de hostelería, lecciones de finanzas y sistemas fiduciarios… Son desviaciones que nada tienen que ver con el argumento… Y entonces, cuando uno está considerando abandonar, llega un pasaje que emociona y que permite reconciliarse con el autor y continuar un poco más.
Además, tengo mis dudas acerca de que el libro funcione mejor y más coherentemente como conjunto que como una serie de historias cortas y anécdotas independientes, concebidas en diferentes momentos del tiempo, y cosidas sobre un frágil marco común. De haber tenido más limitaciones en cuanto a la extensión, quizá Heinlein podría haber sintetizado más y eliminado relleno.
Así era Heinlein. Complicado, polémico y menos fácil de clasificar de lo que muchos afirman –probablemente, sin haber leído lo suficiente de su bibliografía‒. Lo que sí parece aconsejable es no empezar por esta obra si antes no se ha tenido contacto con el autor a través de algún otro de sus libros más conocidos. Tiempo para amar recoge y amplía temas ya tratados en Forastero en tierra extraña o La luna es una cruel amante, obras más compactas y recomendables, y cuyos personajes principales son, a la postre, versiones menos resabiadas y pelmazas del Lazarus Long que aquí encontramos.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












