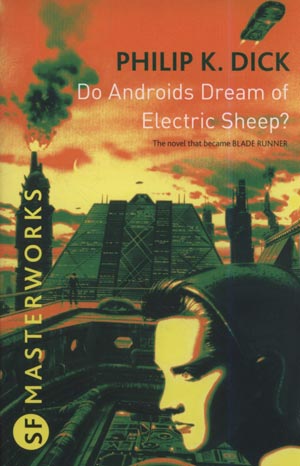 De todas las novelas escritas por Philip K. Dick en la década de los sesenta, la más popular es la que ahora comentamos. Ello se debe en buena medida a la película Blade Runner (1982), dirigida por Ridley Scott y supuestamente basada en ella. De hecho, ha sido tanta la fama y el éxito que este film ha ido acumulando desde su estreno que muchos creen erróneamente que ambas obras, la literaria y la cinematográfica, pueden ser puestas en equivalencia.
De todas las novelas escritas por Philip K. Dick en la década de los sesenta, la más popular es la que ahora comentamos. Ello se debe en buena medida a la película Blade Runner (1982), dirigida por Ridley Scott y supuestamente basada en ella. De hecho, ha sido tanta la fama y el éxito que este film ha ido acumulando desde su estreno que muchos creen erróneamente que ambas obras, la literaria y la cinematográfica, pueden ser puestas en equivalencia.
Incluso aquellos que leyeron en su día la novela, tras ver la película tienden a recordar mal lo que Dick narraba en ella, no sólo porque la riqueza visual del film superaba con mucho a las parcas e insuficientes descripciones del texto de referencia, sino porque conceptualmente ambas obras diferían mucho. De hecho, Dick se lamentó amargamente de los cambios que sobre su novela efectuaron Hampton Fancher y David Peoples para el guión de Blade Runner, y lo cierto es que hay que tratar a ambas como entidades diferentes con más diferencias que semejanzas.
Aunque publicada dos años más tarde, Dick escribió ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? en 1966 y fue gracias a la potente traslación cinematográfica firmada por Scott que pudo aprovecharse del honor de ser considerada pionera y fundamental influencia en la formación del género ciberpunk.
Ambas versiones de la historia, la literaria y la cinematográfica, ofrecen exploraciones interesantes sobre varias de las obsesiones que asediaron a Dick durante buena parte de su vida y en especial sobre la inteligencia artificial. Pero a diferencia de la película, la novela de Dick se preocupa menos por el misterio metafísico de la conciencia robótica que por las formas obsesivo-compulsivas en las que tendemos a alienarnos a nosotros mismos.
Como la mayoría de las novelas de Dick, ésta es también un trabajo complejo no tanto de leer como de interpretar. Con el comentario que sigue a continuación intento subrayar y desarrollar los temas presentes en este libro, para lo cual es inevitable introducir spoilers. Quede avisado el lector.
En un futuro cercano, los humanos han logrado dominar el viaje espacial hasta el punto de ser capaces de establecer, con la ayuda de androides, colonias en otros planetas. El ímpetu para esta misión colonizadora tiene su origen en la horrible situación en la que se encuentra la Tierra. Contaminada por el polvo radioactivo que dejó la Guerra Mundial Terminal (un conflicto cuyas causas nadie parece ya recordar), el planeta madre ha sufrido una grave degradación medioambiental y la consecuente extinción de la mayor parte de las especies animales.
Las grandes ciudades han quedado reducidas a esqueletos semiabandonados, donde los que sobreviven tratan de sobreponerse al efecto degenerativo que el polvo radioactivo tiene sobre sus cuerpos e inteligencias.
Ante ese panorama, a la gente se la anima a emigrar a las colonias exteriores, ofreciéndoles el aliciente de poseer androides con registro gubernamental –y que no son robots, sino organismos biológicos de origen artificial difíciles de distinguir de los verdaderos humanos– de los que servirse como mano de obra en lo que no es sino una vida sólo algo menos miserable que la de la Tierra.
Los androides comenzaron siendo organismos bastante primitivos, pero grandes empresas como la Rossen Association desarrollaron modelos cada vez más perfectos e indiferenciables de los seres humanos. Sin embargo, esas mejoras en su inteligencia no vinieron acompañadas con un mayor reconocimiento legal o social. Siguen siendo considerados como objetos carentes de personalidad, y por tanto, derechos. En esas circunstancias, no es de extrañar que muchos desesperen a causa de la esclavitud y el aislamiento a los que son sometidos en las colonias, llegando, con demasiada frecuencia, a asesinar a sus amos humanos para escapar. Oficialmente prohibidos en la Tierra, si su presencia es detectada se los marca para retirarlos (claro eufemismo para asesinarlos) hayan o no cometido un crimen.
Rick Deckard es un cazador de recompensas contratado por la policía de San Francisco para encontrar y retirar a los androides. Su jefe le asigna la misión de hallar unos avanzados modelos Nexus-6 que han llegado a la Tierra y que ya han dejado fuera de combate a otro agente. Ahí comienza una persecución que cambiará por completo la percepción de Deckard sobre los androides y sobre sí mismo.
Philip K. Dick exploró una y otra vez a lo largo de toda su obra tres temas interrelacionados: la naturaleza múltiple y subjetiva de la realidad; la diferencia entre lo humano y lo mecánico, el original y la copia; y –sobre todo al final de su carrera– la búsqueda de Dios.
Dos de sus novelas más conocidas, El hombre en el castillo y la enigmática Ubik, cuestionaban la naturaleza de la realidad presentando tramas en las que las situaciones percibidas como reales por los personajes no eran sino ficciones o seudomundos construidos por otra entidad cuya realidad, a su vez, era creación de alguien más…. Estas realidades artificiales o alternativas pueden ser producto del arte, la tecnología, la publicidad o, en el caso de Los tres estigmas de Palmer Eldricht, de drogas que alteran la mente. Para Dick –y esto era casi literal habida cuenta de los problemas mentales que padeció a partir de los setenta– todas las realidades eran realidades alteradas, sublimaciones unas de otras.
Otra de las obsesiones presentes en sus novelas era la dificultad de distinguir entre lo genuinamente humano y la copia desprovista de alma. Esta diferenciación entre uno y otra es lo que forma el corazón de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, enfrentando a unos humanos cada vez más incapaces de experimentar vida emocional y unos sofisticados androides que ya cuentan con inteligencia propia pero que todavía buscan la capacidad de sentir.
Esa línea divisoria que permite distinguir al hombre de su creación, es la empatía, esto es, la capacidad de percibir lo que otro individuo puede sentir y participar de ello. Los humanos tienen empatía; los androides no y por tanto se puede acabar con ellos sin censura ni remordimiento.
El dilema que plantea la novela es doble: por una parte, los androides cuentan con inteligencias más y más sofisticadas capaces de desarrollar ciertos sentimientos embrionarios, pero con capacidad de evolucionar; y por otro, los humanos del futuro que retrata Dick, que son cualquier cosa menos seres emocionales.
La novela se abre con la esposa de Deckard, Iran, enganchada a un órgano de ánimos, una máquina capaz de inyectar sentimientos preprogramados directamente en la mente del usuario (por ejemplo «depresión culposa de seis horas», o «conciencia de las múltiples posibilidades que el futuro me ofrece, o reconocimiento satisfactorio de la sabiduría superior del marido en todos los temas»).
Todas las viviendas cuentan con su órgano de ánimos y la gente parece incapaz de llevar una vida normal sin recurrir a ellos, abandonando cualquier intento de controlar sus vidas emocionales y prefiriendo programárselas como si de robots/androides se tratara. Ello pone de manifiesto la anestesia emocional en la que se hallan sumidos aquellos que quedaron en la Tierra tras el éxodo masivo a las colonias.
La adicción a un artefacto tecnológico que fabrica una realidad simulada se extiende a la radio y la televisión, donde el popular y mediático Amigo Buster (que más tarde demuestra ser una creación virtual) controla los corazones y mentes de la audiencia, a menudo manipulándolos tan fácilmente como el órgano de ánimos.
Dick describe así un mundo saturado con imágenes y mensajes en el que las líneas que separan lo real de lo virtual son difíciles de distinguir –si es que siquiera existen–. Su crítica al papel que juegan los medios de comunicación de masas a la hora de modelar y orientar las vidas humanas está en consonancia con el análisis postmoderno sobre la cultura mediática de Jean Baudrillard, en el que teoriza que lo artificial, lo irreal en el mundo postindustrial reemplazará a lo auténtico, con la consecuencia de que la vida cotidiana se verá «desconectada» de la realidad.
El órgano de ánimos, como metáfora de nuestra cultura popular, ilustra los extremos hasta los que llega la sociedad moderna reemplazando lo real por lo simulado. Los personajes de la novela necesitan sentir algo, lo que sea. Deckard se enfurece con su mujer cuando ésta programa lo que él cree que es una depresión sin sentido alguno, mientras que ella la interpreta como la necesaria expresión de una angustia existencial derivada de vivir en un mundo arrasado por la guerra nuclear. Iran está respondiendo así de forma intuitiva al vacío de vida, animal, vegetal y humana, en que se está sumiendo la Tierra: «Luego comprendí qué poco sano era sentir la ausencia de vida, no sólo en esta casa sino en todas partes, y no reaccionar (…) Pero antes eso era señal de enfermedad mental. Lo llamaban ausencia de respuesta afectiva adecuada. Entonces (…) empecé a experimentar con el órgano de ánimos. Y por fin logré encontrar un modo de marcar la desesperación. La he incluido dos veces por mes en mi programa. Me parece razonable dedicar ese tiempo a sentir la desesperanza de todo, de quedarse aquí, en la Tierra, cuando toda la gente lista se ha marchado, ¿no crees?»
Trágicamente, Iran siente que debe programarse emociones artificiales porque es incapaz de cualquier otra forma de experimentar el sentimiento que se diría el más natural en las condiciones en las que vive. Esta programación de emociones es un tema muy importante en la novela, especialmente si tenemos en cuenta que en ese futuro lo que separa a los humanos de los androides es la capacidad para sentir empatía por otras criaturas vivas, una emoción que se demuestra en las relaciones con los animales.
En ausencia de una vida social normal, los hombres centran su necesidad de dar cariño y atención en los animales domésticos. Pero como los auténticos son tan escasos que resultan inasequibles para un salario normal, la mayoría se ven obligada a comprar animales artificiales casi indistinguibles de los reales. Por un lado, esa posesión les brinda una ilusión de estatus social (cuanto más grande y sofisticado biológicamente sea el animal, más alto es el escalafón social que ocupan sus propietarios); por otro, alivian su sentimiento de culpa por haber exterminado la auténtica vida natural del planeta; y, finalmente, les proporciona un objetivo hacia el que canalizar su empatía. Ese interés desmesurado por los animales en contraste con la frialdad que se dispensa a los humanos es, por otro lado, corriente en nuestra propia sociedad.
No es que Deckard se engañe respecto a los animales sintéticos: «Mantener una imitación era, de algún modo, un asunto gradualmente desmoralizador. Y sin embargo, dada la ausencia de un animal verdadero, era socialmente necesario. Por lo cual no le quedaba otra opción que seguir como hasta entonces». Deckard reconoce por tanto la existencia de la tiranía del objeto sobre el sujeto, convirtiéndose así en un precursor del pensamiento postmoderno: «Pensó también en su necesidad de un animal verdadero. Una vez más se manifestaba el odio que le inspiraba su oveja eléctrica, que debía cuidar y atender como si estuviera viva. «La tiranía de los objetos —pensó—. Ella no sabe que yo existo».
Efectivamente, la obsesión de Deckard, aquello que le impulsa a realizar su trabajo y a jugarse la vida cazando androides, es ganar el suficiente dinero como para comprar una cabra auténtica a la que cuidar y alimentar. Ello es en sí mismo una ironía, puesto que su trabajo consiste precisamente en eliminar a seres, los androides, mucho más sofisticados que la cabra que él anhela, algo que el propio Deckard reconoce: Jamás había pensado antes en la semejanza entre los animales eléctricos y los andrillos. Un animal eléctrico era una forma inferior, un robot de menor calidad. O a la inversa, un androide era una versión altamente desarrollada del seudoanimal .
De esta forma, la obsesión con el dinero como medio de adquirir objetos que faciliten el ascenso social; la esclavitud voluntaria a la reprogramación emocional mediante el órgano de ánimos (que bien podría asociarse a nuestras drogas, legales o ilegales); la adoración totémica de animales como símbolo de un mundo mejor ya desaparecido… son síntomas sociales de la profunda alienación que sufren los individuos entre sí y con sus propias emociones.
Tan enfermizo como sentir una empatía exagerada hacia los animales es el tener que depender de otro ingenio tecnológico para sentir lo mismo por los seres humanos. Casi todos los habitantes de Estados Unidos son fieles seguidores del Mercerismo, una difusa religión que incluye conectarse a una «caja de empatía», aparato no bien descrito pero que funciona conectando la mente del usuario con las de todas aquellas otras personas a su vez fusionadas con el aparato, en una experiencia emocional común y reiterativa centrada alrededor de la imagen de un anciano conocido como Wilbur Mercer: un personaje que vivió antes de la guerra, castigado por su poder de revivir animales muertos. En esa ilusión en la que se sumergen todos los devotos, Mercer sube trabajosamente una colina huyendo de unos misteriosos perseguidores. Al llegar a la cima es lapidado hasta la muerte y desciende al mundo–tumba para resucitar y reanudar su ascenso.
Los usuarios de la caja de empatía no sólo comparten el tormento y el éxtasis del anciano, sino que sus cuerpos acusan físicamente las heridas sufridas por él. Es una forma de simular la comunión con otros seres humanos y evitar la interacción personal. Iran, por ejemplo, siente la necesidad de compartir las buenas noticias mediante la caja de empatía, dejando a su marido al margen. Como en otras novelas y cuentos de Dick, aquí la religión se convierte en una especie de objeto de consumo de masas al que se accede por la mediación de una máquina en la que bien podríamos pensar como antecesora del mundo virtual del ciberpunk.
Las comparaciones con nuestra utilización de internet y las redes sociales son inevitables, puesto que muchos usuarios dedican más tiempo, atención y expresividad emocional a sus perfiles de Facebook que a cultivar las relaciones personales.
Por tanto, los humanos son cada vez menos humanos, al menos en aquel aspecto que ellos consideran que les separa de los androides: el emocional. Pero es que, además, éstos se acercan al paradigma de lo humano. Analicemos a continuación este aspecto.
Las Tres Leyes de la Robótica, ese código ético inquebrantable que se insertaba en los cerebros positrónicos de los robots de Isaac Asimov, cosecharon mucho éxito durante décadas. Esa imagen de los robots como sirvientes amables –que, no obstante, podían llegar a causar daño a sus amos burlando involuntariamente las aparentemente rígidas leyes– tenían su encanto, pero todo el mundo, autores y lectores, eran muy conscientes de que esas normas de programación en realidad servían para proteger a los humanos de las superiores capacidades físicas y mentales de sus creaciones. Fue necesario un escritor tan renegado y tecnófobo como Philip K. Dick para escribir con una mezcla de piedad y convicción sobre la posibilidad de insurrección de unos androides extraordinariamente sofisticados que, lejos de ser los replicantes capaces de maravillarse ante los prodigios del universo, eran seres duros, fríos y con escasa sensibilidad hacia lo que les rodeaba.
Para empezar, Dick otorgó a los Nexus-6 una apariencia humana, lo que suscita inmediatamente ciertas cuestiones éticas. Son seres artificiales, pero se conciben como una clase obrera explotada y sin derechos por su condición de no humanos . Los andrillos –el término despectivo con el que se refieren a ellos los humanos– han sido diseñados para tener una esperanza de vida muy corta y pueden ser retirados sin remordimiento.
La única forma de detectarlos (aparte de realizar un examen de médula sobre el cadáver) es someterlos a un test psicológico-empático llamado Voigt-Kampff. Consiste en la medición de los tiempos de respuesta y cambios biológicos a una batería de preguntas que plantean situaciones que en un humano provocarían una turbación emocional mensurable, especialmente aquellas relacionadas con la muerte o mutilación de animales. Como para un humano el hacer daño a los animales es un comportamiento inconcebible dada su escasez y significado religioso, suelen reaccionar de forma intensa a esas situaciones. La incapacidad androide de albergar auténticos sentimientos –en el caso de los Nexus–6 sólo llegan a imitarlos– les impide dar la respuesta emocional correspondiente en el tiempo adecuado.
Pero existen varios problemas. Para empezar, el de Voigt-Kampff es sólo el último de una larga serie de tests para detectar androides, progresivamente desechados a medida que éstos se iban construyendo más complejos. Con cada nuevo modelo, es necesario redefinir la escala de los tests, lo que indica que esos seres artificiales están acercándose cada vez más a lo humano.
Así, tal y como Deckard averigua cuando somete a la prueba a Rachel Rosen, los Nexus-6 han aprendido a burlar el test y los cazadores de recompensas corren por tanto el riesgo de eliminar a un humano por error. Aún peor, a causa de la degeneración intelectual y emocional provocada por el polvo radioactivo tras la guerra, existe un porcentaje de humanos que no podrían superar con éxito el test de Voigt-Kampff. De hecho, ni siquiera en nuestra época seríamos capaces de aprobarlo: algunas de las preguntas del test incluyen langostas hirviendo o alfombras de piel de oso, escenarios relativamente cotidianos en nuestra sociedad que difícilmente provocarían una respuesta emocional en la mayoría de nosotros, una implicación que nubla todavía más la frontera que separa lo humano de lo androide y obliga al lector a reconsiderar su propia humanidad.
Cuando Deckard empieza a retirar a los Nexus-6, comienza a experimentar una creciente empatía hacia ellos. Tras la muerte de uno de estos, Luba Luft, una cantante de ópera a la que admira, se lamenta por la pérdida de su talento y toma conciencia de que su actitud difiere considerablemente de la de su colega cazador de recompensas Phil Resch, que disfruta matando androides. Es el despiadado Resch el que empuja a Deckard a examinar sus propios sentimientos y las razones que subyacen tras la obligatoriedad de acabar con los androides.
El rechazo que Deckard siente por Resch y la empatía por Luft –lo opuesto a lo que supuestamente debería experimentar– desencadena una crisis de identidad que trata de resolver, como he comentado antes, comprando una cabra viva. Cree que su relación con un auténtico animal mejorará su moral y restaurará su sentido de lo que es humano y lo que no (a pesar de que no parece albergar sentimiento particular alguno hacia los animales más allá de apreciar su valor económico y social).
Resch desprecia los nuevos sentimientos de Deckard como una morbosa atracción sexual hacia los andrillos, animándole a deshacerse de esa emoción mediante un encuentro íntimo con una androide femenino, algo a lo que Deckard no se niega: «Se preguntó cómo sería. Ciertos androides femeninos no le disgustaban: en varios casos se había sentido atraído físicamente. Era una sensación curiosa la de saber intelectualmente que eran máquinas, y experimentar sin embargo reacciones emocionales».
Esas fantasías ya indican que su convicción acerca de la naturaleza artificial de los androides está agrietándose. Es un reputado y eficiente profesional, pero ya no está seguro de que esté haciendo lo correcto. Su tarea requiere la supresión de cualquier sentimiento empático hacia los androides que extermina, y cuando se da cuenta de que éstos pueden estar desarrollando emociones verdaderas, se enfrenta a un dilema ético que lo atormenta y confunde.
Finalmente, Deckard se acuesta con la androide Rachel Rosen, pero tras ese episodio, lejos de purgar sus recién encontradas emociones, empieza a desarrollar un sentimiento de atracción hacia ella que mina todavía más su capacidad para considerar a los androides simplemente máquinas.
Y es que los androides, como parte de su estrategia de autodefensa y sabedores de que lo único que les separa de los humanos es la empatía, se las arreglan para construir un espíritu de grupo que les ayude a defenderse, aspirando a disfrutar de la misma experiencia espiritual colectiva que los hombres. Deckard lee en el informe sobre el líder Nexus-6: «Roy Baty tiene un aire agresivo y decidido de autoridad ersatz. Dotado de preocupaciones místicas, este androide indujo al grupo a intentar la fuga, apoyando ideológicamente su propuesta con una presuntuosa ficción acerca del carácter sagrado de la supuesta «vida» de los androides. Además, robó diversos psicofármacos y experimentó con ellos; fue sorprendido y argumentó que esperaba obtener en los androides una experiencia de grupo similar a la del mercerismo que, según declaró, seguía siendo imposible para ellos.»
La exploración empática por parte de los androides contrasta con la incapacidad del propio Deckard para fusionarse con Mercer a través de la caja de empatía. Él mismo admite que no entiende la religión, lo que lo acerca más a los androides que debe retirar que a sus congéneres humanos absorbidos por las realidades virtuales del mercerismo.
La seducción que Rachel aplica sobre Deckard para proteger a otros miembros de su especie (admite que se acuesta con los cazadores de recompensas para fomentar su empatía hacia los androides y anular su capacidad profesional) sugiere que los androides pueden estar, efectivamente, desarrollando empatía, al menos hacia otros congéneres. En el caso de Rachel, lo que pretende no es sólo salvar las vidas anónimas de otros androides, sino la de uno en concreto que es un duplicado casi exacto de ella misma.
Los androides muestran varias emociones a lo largo de la novela en contraste con la anestesia sentimental de los humanos. También son más partidarios de la relación cara a cara que éstos, entregándose a expresiones físicas de afecto tradicionalmente reservadas a los humanos, mientras que éstos socializan principalmente a través de la tecnología de la caja empática.
Los androides lloran, ríen, se enfurecen y, sin embargo, son conscientes de que, de acuerdo a los dictados de la cultura humana, no están considerados como seres vivos inteligentes. Quizá es por esa razón por la que Rachel tira a la cabra de Deckard al vacío: incluso una cabra está considerada más importante que las vidas de los androides que ella trata de proteger, todos los cuales son asesinados por Deckard tan sólo horas después de él confiese el afecto que siente por ella.
Eso no es todo: los Nexus–6 se infiltran entre los humanos, manipulando a los cazadores de bonificaciones y llegando a torpedear la base emocional sobre la que se apoya buena parte de la sociedad: a través del programa de televisión más visto del planeta desvelan que el Mercerismo no es sino un fraude: Wilbur Mercer, lejos de ser un mesías alienígena («una entidad arquetípica superior, quizá de otra estrella« ) no es sino un viejo actor alcoholizado. Por tanto, también es falsa la empatía que todos los humanos decían sentir gracias a esa ilusión colectiva, lo que a su vez es un reflejo simbólico de la propia vida de Deckard.
Lo que no comprenden los androides es que su revelación no afectará a la religión propiamente dicha, algo que los humanos necesitan, sea o no una mentira. Hacia el final del libro, Deckard se conecta a la caja de empatía y, de alguna forma no muy bien explicada por Dick, se fusiona con Mercer para escuchar su lección definitiva: «Yo soy un fraude (…) Todo eso, todas esas revelaciones, son ciertas (…) Les costará comprender, eso sí, por qué nada ha cambiado; porque tú estás aquí, y yo también — Mercer señaló con un gesto amplio la cuesta empinada y desierta, el paisaje familiar—. Ahora mismo, acabo de alzarte desde el mundo–tumba, y continuaré haciéndolo hasta que ya no te interese y desees marcharte. Pero tendrás que dejar de buscarme, porque yo nunca cesaré de buscarte».
Dick fue lo suficientemente sincero para admitir que, aunque despojara a la noción de mesías de cualquier contenido trascendental, religioso o incluso exclusivamente práctico, la gene aún se seguiría sintiendo cautivado por ella. De hecho el verdadero nombre del actor que interpretaba a Mercer, Jarry, es una referencia directa al escritor simbolista francés Alfred Jarry (1873-1907), cuya filosofía impregna la concepción teológica de Dick.
Mientras Rachel Rosen seduce a Deckard, su doble, Pris Stratton, se aprovecha despiadadamente de J.R. Isidore, residente en un abandonado bloque de apartamentos de los suburbios de San Francisco. Isidore sufre un avanzado deterioro mental a causa del polvo radioactivo y ha sido incapaz de conseguir la autorización para emigrar a las colonias. De hecho, fue clasificado como «especial», lo que básicamente significa que, como los androides, está considerado por la sociedad como algo menos que humano.
A pesar de ello, Isidore demuestra tener más empatía que cualquier otro personaje del libro, reaccionando al sufrimiento de los animales (tanto auténticos como sintéticos) y accediendo a ayudar a los últimos tres Nexus-6 supervivientes. Es, también, un leal seguidor del mercerismo, lo que contrasta con la frialdad y racionalismo de Deckard.
Sin embargo, la inocencia de Isidore se esfuma tras su encuentro con los androides, quienes, a pesar de guardar cierta empatía unos con otros, carecen de ella en absoluto cuando se trata de otros seres.
Pris Stratton, de quien Isidore se ha enamorado perdidamente, encuentra y tortura con crueldad una araña, arrancándole las patas una a una mientras la observa con fría curiosidad. Al mismo tiempo que contempla angustiado esa tortura, Isidore se entera por la televisión de que Wilbur Mercer es un fraude; ambas experiencias agrietan su cordura y empieza a alucinar con que el mundo se está transformando en la basura que anuncia la decadencia entrópica del universo. En este punto, Mercer se «aparece» a Isidore, entregándole una araña curada y confesando que, aunque efectivamente él es un fraude, el mercerismo sigue siendo una experiencia verdadera. En otras palabras, incluso en el seno de una simulación puede encontrarse algo real, una idea que puede extenderse a los androides, si bien la fiabilidad de esta afirmación es cuestionable dado que acontece en el seno de una alucinación.
Al igual que Isidore, Deckard experimenta una manifestación de Mercer, que le previene de que Pris Stratton le amenaza a hurtadillas con un arma. Anteriormente, durante una sesión con la caja de empatía, Mercer ya le había avisado de lo que iba a suceder: «Dios mío, mi situación es peor. Mercer no debe hacer nada ajeno a él; sufre, pero al menos no se le obliga a violar su propia identidad». Efectivamente, al matar a Pris, hermana gemela de Rachel, Deckard traiciona su recién encontrada empatía por los androides. Tras cumplir su misión, se siente tan alienado que huye hacia los páramos radioactivos de Oregón para tratar de aclarar su mente. Es allí donde atraviesa su más profunda epifanía religiosa, creyendo que ha quedado permanentemente fusionado con Mercer, incluso sin recurrir a la caja de empatía.
A pesar de su anterior escepticismo hacia la religión y el hecho de que su líder haya sido desenmascarado como un fraude, el mercerismo cala en él y le señala el camino hacia un nuevo tipo de empatía, uno que elimine las divisiones entre androide y humano. Esta no es la doctrina oficial del mercerismo tal y como la promulga el gobierno, sino una que reconoce como dignas de compasión las vidas tanto de lo natural como de lo artificial. Esta nueva tolerancia hacia los posthumanos, que implica la restauración de la propia humanidad, es subrayada por el descubrimiento en el desierto de lo que parece ser un verdadero sapo. Considerados extintos, Deckard, eufórico, se lo lleva a casa, donde Iran descubre enseguida que se trata de una criatura artificial. Resignado, Deckard se da cuenta de que no le importa y «las cosas eléctricas también tienen su vida, por pequeña que ésta sea». Por primera vez, no necesita el órgano de ánimos para dormir.
Otra de las obsesiones de Dick eran las grandes corporaciones capitalistas y el poder que tienen a su disposición. En este caso es la Rossen Association, fabricante de los Nexus-6. Como en tantas otras de sus novelas, el gobierno brilla por su ausencia y la única representación gubernamental es el cuerpo de policía, del que nada se nos cuenta más allá de que dispone de un destacamento de Cazadores de Recompensas más o menos independientes. La Rossen pretende que nadie ponga cortapisas a sus actividades, diseñando androides cada vez más perfectos, intentando anular la efectividad de los procedimientos de detección y, en último término, manipulando a los propios Cazadores de Recompensas para que se sientan incapaces de continuar con su labor.
Las corporaciones industriales y comerciales eran una pieza más del tipo de futuro en el que Dick ambientaba sus ficciones, un futuro amargo, despiadado y edificado sobre lo superficial, lo ilusorio y el detrito de una civilización anterior al que denomina kippel, y que iría invadiendo todo el espacio en una especie de proceso entrópico que precede al gomi que se acumula en las ciudades imaginadas por William Gibson años después: «Kippel son los objetos inútiles, las cartas de propaganda, las cajas de cerillas después de que se ha gastado la última, el envoltorio del periódico del día anterior. Cuando no hay gente, el kippel se reproduce. Por ejemplo, si se va usted a la cama y deja un poco de kippel en la casa, cuando se despierta a la mañana siguiente hay dos veces más. Cada vez hay más».
En cuanto al estilo, es necesario decir que, como sucede con la mayor parte de las ficciones de Dick, todo lo que de interesante tienen sus ideas, lo tiene de torpe su prosa. Los diálogos son a menudo confusos y la tensa atmósfera que destilan algunas escenas contrasta con lo incomprensible de otras que rozan lo absurdo en su abstrusa mezcla de fantasía, delirio y realidad. Su estilo compulsivo pierde en más de una ocasión su fuerza para sumirse en la melancolía psicodélica.
Como hemos visto, la novela explora ideas, dilemas morales y las consecuencias del avance tecnológico, pero no se preocupa por el desarrollo de personajes. Es paradójico –¿o quizá irónico?– que, tratándose de una novela que explora la empatía, resulte difícil empatizar con ninguno de los personajes. Cumplen su papel en el drama, sirven para ilustrar tal o cual postura, pero el lector no verá fácil el identificarse con ninguno de ellos –lo cual, por cierto, no significa que sea un androide, sino que Dick nunca destacó en su capacidad para crear personajes sólidos y memorables–. Es muy probable que esto distancie a muchos lectores, aunque otros conseguirán dejar de lado ese obstáculo y dejarse llevar por la atmósfera crecientemente paranoide que va impregnando la narración. Y, en definitiva, Dick sabe imprimir ritmo a su relato, no dejándose seducir por la posibilidad de alargarlo más allá de lo conveniente y ofreciendo un libro razonablemente breve que, a pesar de la densidad conceptual que contiene, puede leerse con rapidez.
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? es una novela clave de la ciencia ficción postmodernista. En un mundo de avanzada tecnología e ingeniería genética cada vez más sofisticada, ¿cómo distinguimos lo que es real de lo que no? ¿En qué consiste la verdadera inteligencia? En una sociedad que puede controlar los procesos de la vida y la muerte, ¿qué lugar queda para el sentimiento de lo divino y lo sobrenatural? ¿Qué nos lleva una y otra vez a autoengañarnos con quiméricas esperanzas de salvación emitidas por falsos mesías? ¿Puede tener la tecnología el perverso efecto de convertir a sus usuarios en una suerte de seres robotizados?
Más allá del relato de género negro que planteaba Blade Runner, la novela de Dick estudia la fusión de lo artificial y lo natural, concepto que quince años después serviría de base para construir todo un nuevo género, el ciberpunk, ofreciendo al tiempo un misterio metafísico sobre la conciencia de las máquinas, una meditación sobre la definición de lo humano, y las consideraciones éticas inherentes a la desestabilización de la jerarquía humano-androide.
Imagen de la cabecera: ilustración de Jim Steranko para el número de «Marvel Comics Super Special» que incluía el cómic de «Blade Runner».
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia-ficción, y editado en Cualia por cortesía del autor. Reservados todos los derechos.












