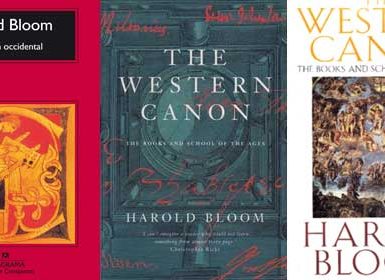La novela goza en el mundo literario de una fama ambivalente. Por un lado, es el depósito de los mayores éxitos de venta, aunque reducido a una suave aristocracia de firmas. No todas las novelas son best sellers pero sí todos los best sellers son novelas o novelerías, periferias novelescas como las biografías noveladas o las memorias y autobiografías sugeridas por los firmantes y escritas por los amanuenses.
De otro lado, tiene la mala fama de ser “facilonga” de realizar por los vagos límites de su alcance como género. O, quizá, de modo más radical: porque no es un género sino un residuo textual, una suerte de cajón de sastre literario, como esas cestas de retales que van llenando las modistas y los sastres y con los cuales se hacen frangollos de vestimentas para vender de ocasión.
Así proliferan las novelas que, a menudo, provienen de disciplinas preliterarias o paraliterarias tales el periodismo y la enseñanza de la literatura. Vuelvo a la sastrerías, al sartor resartus de Carlyle, al corta y pega letrado. Invento un detective y pongo a funcionar una máquina de producir novelas policiacas, todas obedientes al mismo esquema con variantes de detalles. O proyecto una serie de episodios nacionales que tienen asegurada su materia en los libros de historia. O hago un pegote de recortes periodísticos –inmigrantes ilegales, violencia de género, transexualidad, mafia rusa o china o armenia– con un engrudo suficiente en forma de arrojado muchacho o audaz muchacha y me sale un negocio seguro. No tendré elogios de la camarilla exquisita ni se harán monografías sobre mis títulos pero pagaré suculentas contribuciones al fisco por las rentas de mi trabajo personal.
Lo curioso del asunto que sugiere esta fenomenología de la lectura y la venta de libros es que coincide con el más fino arte de un gran novelista: la ambigüedad de su discurso, abierto a incontables lecturas, a veces durante siglos. Es de lo que trata el reciente ensayo, apretado, breve y sugestivo, de Leonardo Valencia, Moneda al aire (Fórcola, Madrid), el escritor ecuatoriano afincado en Barcelona. En pocas palabras, trata de la novela en manos del crítico profesional y del lector, forzosamente vocacional. Los dos son coautores de las novelas que leen y resultan tan buenos o malos como tales en tanto admiten o niegan la ambigüedad del texto, lo aplastan y lo cierran proclamando su sentido único y definitivo.
Las mejores novelas escapan a estos peligros. Son monedas que tienen cara, contracara y canto. Con ellas juegan, apuestan, pierden o ganan los lectores, en ocasiones durante siglos. No hay juicio definitivo sobre ellas. Reciben aplausos y pitidos por todas partes. Su objetividad se desdice en su apertura. Se las instaura y deroga como clásicos. Baste recordar los juicios de Voltaire sobre Shakespeare, de los ilustrados sobre Cervantes, el hecho de que La cartuja de Parma de Stendhal sólo haya merecido una nota de periódico en la sección de modas, con gran escándalo por parte de Balzac, que intentó corregir tal dislate.
La novela, como explica Valencia, tiene mala fama porque no se puede sujetar con facilidad. Apela al placer de leer vidas ajenas y deja en libertad a la imaginación para desarrollar percepciones por cuenta propia. ¿Qué voz tiene Alonso Quijano, qué color los ojos de Emma Bovary, a qué huelen las flores del tocado de Ana Karenina? ¿No encierran los juicios que desdeñan el valor de la novela, un género ignorado por Aristóteles, un juicio de moralidad? Dicho más apretadamente: es inmoral la novela por ser libre y placentera, por admitir su lectura en gratuidad, sin deudas a leyes jurídicas ni éticas. Aunque los malos novelistas insistan en frecuentar lugares comunes. Haberlos haylos.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.