 Clive Staples Lewis (1898-1963) fue uno de los grandes hombres que vivió el apasionante y terrible siglo XX. Profesor universitario, escritor e intelectual, converso y apologeta del cristianismo, Lewis (Jack, como le llamaban sus amigos) construyó un peculiar imaginario de profundas raíces inglesas, visibles especialmente en la que es su obra de creación más conocida, The Chronicles of Narnia. Amigo íntimo de John Ronald Tolkien, compartía con él, entre otras cualidades, una afinada sensibilidad para los idiomas y la literatura nórdica lato sensu, y esa aguda inteligencia sólo común a las pocas personas egregias “que en el mundo han sido”. A partir de 1926, año en que llega a Oxford y se inaugura tan especial amistad, Jack fue recorriendo paulatinamente la senda del redescubrimiento del cristianismo (pues, aunque en aquel momento se consideraba ateo, había sido educado en el anglicanismo).
Clive Staples Lewis (1898-1963) fue uno de los grandes hombres que vivió el apasionante y terrible siglo XX. Profesor universitario, escritor e intelectual, converso y apologeta del cristianismo, Lewis (Jack, como le llamaban sus amigos) construyó un peculiar imaginario de profundas raíces inglesas, visibles especialmente en la que es su obra de creación más conocida, The Chronicles of Narnia. Amigo íntimo de John Ronald Tolkien, compartía con él, entre otras cualidades, una afinada sensibilidad para los idiomas y la literatura nórdica lato sensu, y esa aguda inteligencia sólo común a las pocas personas egregias “que en el mundo han sido”. A partir de 1926, año en que llega a Oxford y se inaugura tan especial amistad, Jack fue recorriendo paulatinamente la senda del redescubrimiento del cristianismo (pues, aunque en aquel momento se consideraba ateo, había sido educado en el anglicanismo).
A lo largo del camino que ambos anduvieron juntos, C. S. Lewis derribó dos arraigados prejuicios con los que había llegado a la ciudad universitaria, según él mismo confiesa en su autobiografía, Surprised by Joy: la prevención contra los papistas —término peyorativo con el que las confesiones nacidas tras la escisión luterana designan a los católicos—, y contra los filólogos. “Tolkien era ambas cosas”, escribiría en esa obra que está dedicada, precisamente, al amigo y colega, con la simpática humildad que es privilegio de las gentes sencillas, y que capacita para la mirada nueva; ésa que permite traspasar el siempre empobrecedor umbral del prejuicio.
Con el paso del tiempo, aquella relación contemplará el surgimiento de obras literarias como El Señor de los Anillos, las propias Crónicas de Narnia, algunas novelas de Charles Williams, e incluso amplios fragmentos de lo que se convertiría tras la muerte de Tolkien en El Silmarillion. Gran parte de estas obras evolucionó a partir de lecturas compartidas al calor del hogar, entre chascarrillos sobre la vida académica de la ciudad milenaria y chistes celebrados ruidosamente durante las interminables tertulias en las que los asistentes leían en voz alta sus propias creaciones, o se atrevían a avanzar trabajosamente, con la ayuda maestra de Tolkien, a través de las sagas islandesas, las Eddas o el Kalevala, leídas en la lengua original, mientras el humo de las pipas envolvía con su aura mágica a los tertulianos, y se extendían por la estancia los aromas de la cerveza y otros licores, arrebatados los espíritus a una época más arcana, quizá incluso más feliz.
Ese grupo de amigos, intelectuales más o menos vinculados al sistema Oxbridge, pero todos unidos por una profunda amistad e intereses personales comunes, se autodenominó primero los Coalbiters —del islandés kolbítar, “morder el fuego”, expresión aplicada a quienes se colocaban muy cerca del fuego a causa del intenso frío de aquellas latitudes— y, a partir de 1933, se convertiría en los célebres Inklings. Casi todos ellos habían luchado en las trincheras durante la Gran Guerra, y la mutua compañía les concedía un ámbito de profunda camaradería y rescate de los horrores de aquella hecatombe. Así,afortunadamente, entre conversaciones serenas, humo de tabaco y spirits, surgieron algunas de las obras más ilustres de la historia de las Letras: de los espíritus de hombres que habrían sido tildados de “políticamente incorrectos” en estos años de hipocresía falaz, prohibiciones y leyes tantas veces fatuas.
Han pasado los largos años, y los tiempos han cambiado. La vida ha ido perdiendo, al menos a primera vista, su inmediatez mágica, su radical carácter sobrenatural. Parece que lo prosaico se va imponiendo, como una marea aparentemente imparable, que arrasa a su paso modos de vivir la existencia mirando hacia arriba —al Cielo— y hacia adentro —a la propia alma—. La desaparición de las tertulias en pequeños y tranquilos cafés es uno de tantos síntomas de la pérdida del tempo lento con que aquellos hombres vivían sus existencias, de un modo más pleno, más ancestral. La ausencia de grupos reunidos en torno a temas de conversación e interés comunes, de calado intelectual más o menos profundo, ha quedado rubricada por la proliferación de los nuevos lugares de reunión. En la mayoría de ellos las voces quedan ahogadas por una música que ha devenido ruido ensordecedor, confusión, aturdimiento voluntario. Imposible encontrar en tales lugares paz y sosiego para la conversación y el intercambio enriquecedor.
Por eso, es en este contexto cultural —quizá por contraste— donde autores como Tolkien y Lewis aportan su luz propia. Ellos alumbraron mundos imaginarios que son el de todos los días, transfigurado por la mirada amable y esperanzada de quienes están convencidos de que «no todo lo que es oro reluce» —como escribió Tolkien de Aragorn—, de que hay en la realidad más de lo que aparece a los ojos —Frodo o Sam son dos buenos ejemplos, como lo es Gandalf— y que, por eso mismo, hay que educar la mirada, para que el ser humano aprenda a descubrir la esencia que esconden las apariencias, la Magia de la vida y la verdad inscritas en el alma de cada mujer, de cada hombre. Pues, no en vano, saber mirar implica saber amar. En ese proceso, que dura tanto como la vida misma, cada persona sigue buscando su propio rostro, los ojos que le permitan descubrir quién es en verdad, como sucedía en el mito de Psique —por cierto, y no es casualidad, una historia recontada por Lewis en su obra Till We Have Faces (existe versión española: Mientras no tengamos rostro, publicada por Rialp).
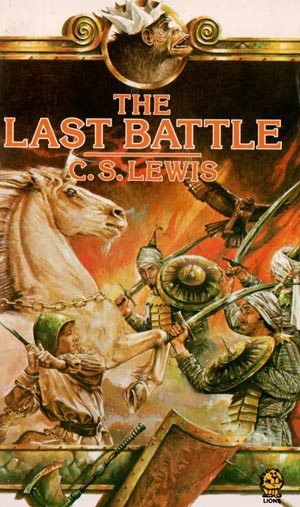 La invención imaginativa traía consigo, para los Inklings, el redescubrimiento de otros mundos que pudiesen arrojar luz sobre éste, que llamamos real. Los relatos devenían, así, hallazgos (del latín invenire, “encontrar, hallar”), nuevos territorios para el conocimiento —para el auto-conocimiento, en primer lugar—. Y de ese modo la metáfora, la radical capacidad de las palabras para designar la realidad que se nos presenta, en expresión de Mardones, “grávida de ambigüedad y polisemia”, convertía la poesía en medio no sólo de goce estético, sino en vehículo de epistéme , de conocimiento. Inventar mundos coherentes implicaba para los Inklings un aumento en la ciencia de este cosmos, y de cada individuo dentro de él. Existir en ellos a través de la lectura suponía llegar a ser más plenamente uno mismo; nada que ver con escapismos o evasiones infantiles en busca de Nunca Jamás. Los buenos relatos eran, para aquellos sabios de mentes perspicaces, vehículos de evasión, recuperación y consuelo, tal y como explica Tolkien en su ensayo Sobre los cuentos de hadas al hablar de los fines primordiales de cualquier buena historia.
La invención imaginativa traía consigo, para los Inklings, el redescubrimiento de otros mundos que pudiesen arrojar luz sobre éste, que llamamos real. Los relatos devenían, así, hallazgos (del latín invenire, “encontrar, hallar”), nuevos territorios para el conocimiento —para el auto-conocimiento, en primer lugar—. Y de ese modo la metáfora, la radical capacidad de las palabras para designar la realidad que se nos presenta, en expresión de Mardones, “grávida de ambigüedad y polisemia”, convertía la poesía en medio no sólo de goce estético, sino en vehículo de epistéme , de conocimiento. Inventar mundos coherentes implicaba para los Inklings un aumento en la ciencia de este cosmos, y de cada individuo dentro de él. Existir en ellos a través de la lectura suponía llegar a ser más plenamente uno mismo; nada que ver con escapismos o evasiones infantiles en busca de Nunca Jamás. Los buenos relatos eran, para aquellos sabios de mentes perspicaces, vehículos de evasión, recuperación y consuelo, tal y como explica Tolkien en su ensayo Sobre los cuentos de hadas al hablar de los fines primordiales de cualquier buena historia.
Desde hace poco más de un lustro [1997] estamos recibiendo la visita literaria de Harry Potter, el aprendiz de mago que piensa y vive según criterios y costumbres esencialmente inglesas, a pesar de lo que muchos dicen sobre sus vínculos con la New Age o cierto pensamiento mistérico. Pero la tradición literaria en la que se enmarca Hogwarts no es, ni de lejos, la de Tolkien, sino la de aquellos maravillosos Cinco y Siete Secretos, de Enyd Blyton; la de los Hollister; o la serie de relatos de misterio aglutinados bajo el título de Los tres investigadores. Una tradición que sabe a college inglés, que huele a madera y a hierba húmeda, a aventuras apasionantes en las que la magia se entiende como parte esencial de la vida cotidiana. Tal concepción de la magia como realidad profundamente enraizada en lo de cada día es herencia, a su vez, de Chesterton y los autores victorianos y, más atrás, se remonta a Walter Scott, los Románticos y hasta la materia de Bretaña artúrica. Entronca con una época que se hunde en las brumas de la Isla Bienaventurada, en un tiempo en que vida y misterio eran una y la misma cosa. Nos remonta al inicio de todas las cosas que valen la pena.
Las Crónicas de Narnia constituyen un ejemplo particular de este concepto de magia y vida como planos existenciales yuxtapuestos, paralelos, donde uno sirve de umbral para el otro. Los siete libros que componen la serie fueron escritos por Lewis entre 1950 y 1956, siendo el primero de ellos, The Lion, the Witch and the Wardrobe, sin duda alguna el más representativo del páthos general, el más conocido y, quizá, aquél cuyo significado alegórico encierra de modo más coherente e intencional lo que el autor pensaba sobre el sentido sacrificial de la vida de Cristo, su Muerte y Resurrección. A lo largo de las Crónicas, algunos episodios y nombres muestran la influencia de ciertos pasajes de El Señor de los Anillos, obra que por entonces se encontraba en avanzado estado de revisión para ser editada por Allen & Unwin, y que había sido leída públicamente durante las tertulias de los Inklings, en diversos pubs y colleges de Oxford, entre 1937 y 1949. Con todo, las fuentes en las que Lewis bebe están más vinculadas al imaginario de la época victoriana, poblado por aquellas “hadas” shakespeareanas bajo cuyo hechizo cayó incluso Poe, y que tanto llegaría a denostar Tolkien a partir de finales de la década de 1920, a medida que su propia mitología alcanzaba una mayor complejidad y coherencia. También se puede rastrear en ellas la tradición tardomedieval-renacentista de las criaturas que habitan el mundo mágico retratado por Edmund Spenser en su The Faerie Queene, frente a los caracteres inspirados en la tradición del Norte de Europa que hollan los senderos de Beleriand, Númenor y la Tierra Media.
El sobrino del mago es el título que inaugura las Crónicas desde el punto de vista de la cronología interna de la diégesis como un todo, aunque fue publicado en penúltimo lugar, en 1955. Narra las aventuras que viven un niño y una niña, Digory y Polly, tras descubrir unos anillos mágicos de colores, creación de un mago despistado y egoísta, que les permiten atravesar el umbral hacia un universo mágico. Allí son testigos —¡oh maravilla!— del momento mismo de la creación de Narnia por Aslan, el león todopoderoso que gobierna la particular forma en que Fantasía —como mundo posible o secundario, en la terminología de Tolkien— se encarna en la imaginación de Lewis. Durante el proceso de creación de Narnia, la malvada Bruja Blanca es despertada, desencadenando su afán de posesión y dominio absolutos. A partir de ese punto, la batalla está servida y, a través de ella, el proceso de maduración de los personajes y su crecimiento hacia la compleción de todas sus capacidades morales.
A lo largo de las aventuras que tienen lugar tanto en el mundo “real” como en Narnia —algo que también ha influido en la disposición bipolar del universo literario de Harry Potter, donde muggles y seres mágicos conviven en un mismo escenario, mostrándonos la permeabilidad entre ambos mundos, presentados en un mismo nivel de existencia ontológica—, Lewis desarrolla más y más un triple punto de partida esencial: la vinculación primordial entre Aslan y su creación; el odio radical de las fuerzas del mal en su intento de combatir al León; y el papel providente de lo que el autor llama “hijos de Adán” e “hijos de Eva”, como agentes —las causas segundas — de la peculiar noción de “gracia” que se observa en los universos imaginarios que poseen un éthos consistente, comprensible para cualquiera.
Han pasado los largos años, y ahora Disney ha puesto sus ojos en Narnia. La carestía de ideas que aqueja a Hollywood ha forzado a los guionistas a mirar más allá de las fronteras de los paupérrimos Estados Unidos, en busca de algo que valga la pena contar. Tolkien y Lewis les han salvado… de momento. Y, aunque no es mi función hablar aquí de lo que otros tratan con más conocimiento y de manera más cabal en otro lugar, pienso que El león, la bruja y el armario [2005] no ha derivado hacia lo mera y exclusivamente espectacular. El director y guionista Andrew Adamson —responsable de las dos entregas de Shrek, y cuyo apellido, curiosamente, se traduce por “hijo de Adán”— ha querido preservar la mirada inocente con que leyó los libros en su primera adolescencia, y más adelante. El trabajo de su equipo de guionistas ha hecho posible que podamos disfrutar de la alegoría de esta historia que trata, sobre todo, del sacrificio y la redención por amor. No se trata, pues, de fantasía. Antes bien, es la vida real. Una vez más, la imaginación creadora arroja su luz sobre la realidad, en un juego de espejos que ya Aristóteles había considerado en su célebre Poética la clave para conceder carta de ciudadanía a los buenos relatos: la verosimilitud, la peculiar credibilidad que nace de la semejanza entre lo que vemos, y lo que somos capaces de desear e imaginar.
Pues, como Tolkien expuso en su poema Mitopoeia (literalmente, “el arte de contar historias”), «el corazón humano no está hecho de engaños/(…) aún creamos según la ley en que fuimos creados (…)», ya que somos imagen y semejanza de un Creador, y como escritores —como artistas en el amplio sentido de la expresión, puesto que cada ser humano es artista de su propia existencia, y de la de los otros— nos atenemos a las reglas de creación de los mundos posibles. Esas normas, para aquellos ilustres oxonienses, procedían del poder subcreador de la(s) palabra(s): lógoi que hacen viable, real, el Lógos como designio creativo, como plan cósmico que se desarrolla según sus propias normas de coherencia interna. Las Crónicas de Narnia, de Clive Staples Lewis, no defraudarán ese afán profundamente humano de emprender un viaje interior de la mano de la palabra creadora —verbum, el Verbo— hasta llegar al fondo de uno mismo. Palabra de Aslan.
Imagen superior: portadas de Stephen Lavis para la edición de las Crónicas de Narnia publicada por Fontana Lions a comienzos de los ochenta.
Copyright del artículo © Eduardo Segura Fernández. Publicado previamente en Filmhistoria Online. Vol. 16 Núm. 1-2 (2006). Universidad de Barcelona. Esta obra está sujeta a una licencia de CC BY-NC-SA












