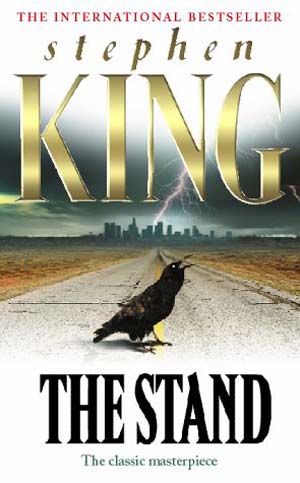 Las clasificaciones son con frecuencia engañosas, volubles, inexactas y, sobre todo, subjetivas. Ello es así porque los autores no suelen –o no deberían– concebir sus obras deliberadamente ajustadas a unos parámetros de género. La creación sigue su propio camino; ya se encargarán los críticos y aficionados de pelearse por la etiqueta que deba colgar de ellas.
Las clasificaciones son con frecuencia engañosas, volubles, inexactas y, sobre todo, subjetivas. Ello es así porque los autores no suelen –o no deberían– concebir sus obras deliberadamente ajustadas a unos parámetros de género. La creación sigue su propio camino; ya se encargarán los críticos y aficionados de pelearse por la etiqueta que deba colgar de ellas.
Sí existe un consenso más o menos general acerca de que el terror, como la ciencia ficción o la fantasía, se engloba dentro de lo que podríamos llamar ficción no realista. Pero más allá de eso, resulta difícil clasificar algunas obras, digamos, «fronterizas». De forma genérica podríamos decir que una novela pertenece al género de terror cuando su propósito sea el de provocar desasosiego en el lector recurriendo a elementos sobrenaturales, místicos o mágicos, es decir, fenómenos no explicables por la ciencia actual. Pero también nuestro racional y científico plano de existencia contiene suficientes posibilidades como para aterrorizar a cualquiera. Stephen King es un reconocido maestro en despertar la ansiedad introduciendo tópicos propios de la ciencia ficción, como los poderes mentales en Carrie o La zona muerta, las sociedades distópicas en El fugitivo o La larga marcha o el fin de la civilización humana en Apocalipsis (traducida, en su primera versión, como La danza de la muerte).
Las historias de catástrofes son de lo más variadas: relatos de acción con hordas de zombies, cataclismos nucleares o asteroides de gigantesco tamaño; o narraciones más cerebrales que profundizan en las emociones experimentadas por los supervivientes a raíz de esas circunstancias extremas. Es un tipo de relatos que inflama la imaginación de los lectores evocando un mundo sumido en el caos en el que la humanidad lucha por sobrevivir.
El fin del mundo según Stephen King comienza en un laboratorio del gobierno. Los militares han estado jugando con la muerte con despreocupada alegría, pensando que la ciencia todo lo puede. Resultado: un virus de la gripe genéticamente modificado con una tasa de mortalidad del 99%. Un fallo de seguridad disemina el virus por las instalaciones de la base y, aunque inmediatamente se sellan los accesos, uno de los trabajadores infectados consigue escapar iniciando una rápida cadena de contagios cada uno de los cuales acaba casi invariablemente con una horrible y fulminante muerte.
En cuestión de días, Estados Unidos se sume en el caos sin que políticos y militares, ellos mismos víctimas de la epidemia, puedan ejercer el mínimo control sobre la situación. La gente fenece por millones y la cuarentena a la que se somete a las ciudades acaba degenerando en atrocidades. En semanas, las instituciones oficiales, los servicios sociales, el ejército y cualquier atisbo de vida comunitaria se disipa, dejando sólo un puñado de confusos, atemorizados y dispersos supervivientes.
No es que este tipo de historias sea nada nuevo. Desde que Mary Shelley imaginara un virus letal que acababa con todos los seres humanos en El último hombre (1826), no han sido pocos los autores que han dado su propia interpretación del tema. Y en los últimos tiempos, Hollywood se ha convertido en una fábrica de películas apocalípticas, entre la cuales se encuentra una abultada selección con virus particularmente horribles, desde el Ébola hasta el ficticio Andrómeda pasando por aquellos que transforman a las víctimas en zombis sedientos de sangre.
Lo que King hace para diferenciar su novela de otras similares es, sobre todo, evitar el efectismo y describir el proceso de descomposición social de forma progresiva, detallada y verosímil. Hay muerte, pero no destrucción. No se producen tremendas explosiones que aniquilen ciudades ni cambios de régimen político. Los escasos supervivientes ni siquiera han de enfrentarse a amenazas o peligros inminentes de ningún tipo. Todo queda mayormente intacto. Disponen de suministros, abundante comida y transporte.
El autor consigue integrar los momentos de tensión y angustia con una extensa y ecléctica lista de personajes cuya única característica común es que ser gente normal, no cualificada ni particularmente heroica. El lector ofrece a través de ellos, de sus vivencias durante la tragedia, una visión caleidoscópica de la tragedia. Algunos de los protagonistas están bien delineados y resultan verosímiles, incluso entrañables. Otros muchos –y no puede extrañar habida cuenta de la extensión de la novela– se ajustan demasiado a estereotipos. Por otra parte, se echan a faltar personajes femeninos verdaderamente consistentes.
King intenta, además, ir más allá de la mera descripción del apocalípsis vírico. La segunda parte del libro es un intento de mirar por encima de ese horizonte de extinción del mundo que conocemos para ver qué ocurrirá a continuación, cuál será el destino de una humanidad que no sólo tiene que sobrevivir, sino decidir qué clase de sociedad construir.
Por desgracia, esta amplia sección del libro resulta bastante menos satisfactoria. En ella, los dispersos supervivientes recibirán, según su naturaleza moral, una especie de llamada mística que les dirigirá hacia una de dos comunidades antitéticas: Boulder, en Colorado, una idílica ciudad del medio oeste regida por una democracia transparente y asamblearia e impregnada de los viejos y seguros valores éticos; o Las Vegas, ciudad decadente corroída por el vicio, la corrupción y la codicia. Por supuesto, ambos polos están destinados a enfrentarse y poco a poco los estrategas de cada bando van disponiendo sus peones.
En esta segunda parte asistimos a la transformación de un relato apocalíptico en una alegoría moral maniquea cuyos extremos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el caos y el orden, son burdamente ejemplificados por dos seres de naturaleza sobrenatural: la Madre Abigail, luz espiritual de los habitantes de Boulder; y Randall Flagg, sangriento tirano y líder de la violenta horda que se ha adueñado de Las Vegas.
El mensaje último parece ser que la horrible epidemia es una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, librarnos del innecesario lastre institucional y mercantilista acumulado durante siglos y poder enfrentarnos sin tapujos a todo lo que de malo anidaba en nuestra sociedad, ahora nítidamente segregado geográfica y socialmente en Las Vegas. Al final, en una alegoría cristiana muy evidente, la humanidad alcanza su redención, ilustrada en el sacrificio voluntario de algunos de los protagonistas, que entregan sus vidas por la salvación de la utópica comunidad de Boulder.
King no se desenvuelve bien en el ámbito de la religión y la espiritualidad. Por ejemplo, elegir a una anciana negra, la Madre Abigail, como representación de lo místico –o de la idea de Madre Tierra–, no es sino recurrir al estereotipo en virtud del cual se identifica a la mujer como virgen, madre o sabia anciana, y a la gente de color como más próxima a Dios. Por otra parte, los sueños y visiones que experimentan algunos personajes sólo los puede justificar el autor mediante una ambigua e insatisfactoria intuición que, además, no hace sino telegrafiar lo que va a pasar al cabo de unos cientos de páginas, arruinando parcialmente la sorpresa del lector, al que ya solo le queda comprobar el camino que sigue el autor para dirigir la historia hacia ese punto. A ello se añade la caída del ritmo y que el clímax del suspense ya se había alcanzado en la primera parte –hay un segundo al final de la novela, pero resulta algo previsible y carece de la sensación de «fin del mundo» que transmite la propia epidemia.
De alguna forma, es como si nos encontrásemos ante dos libros diferentes: un aterrador relato realista sobre la extensión de una pandemia letal y una alegoría religiosa netamente americana. No sólo es que se ignore el destino del resto del planeta, sino que King ensalza los valores de la pequeña ciudad ideal americana en contraste con la decadencia moral de Las Vegas. La mitología bíblica baptista se funde aquí con los terrores cósmicos propios de Lovecraft. Según la orientación ideológico–religiosa de cada cual, la moraleja de la historia se puede interpretar bien como una demostración de la perversidad inherente a un Dios dispuesto a impartir sufrimiento y muerte a escala planetaria, o bien como el valor de la aceptación sumisa de la tragedia en la confianza de merecer la salvación.
Como suele suceder en el caso de Stephen King, el libro tiene una extensión intimidante. Cuando fue publicado inicialmente en 1978, el editor pensó que un libro tan voluminoso, dado el incremento de precio que conllevaba, tendría mala salida comercial, así que el escritor se vio obligado a recortar unas trescientas páginas.
En 1990, King había demostrado sobradamente que podía vender hasta su lista de la compra, así que se lanzó una edición ampliada y actualizada tal y como él hubiera deseado doce años antes si los condicionantes financieros no hubieran pesado más que su nombre.
Es cuestión de opiniones y del placer que a cada uno le reporten las narraciones extraordinariamente dilatadas, pero a mi juicio, aunque la versión definitiva sea la más cercana a la visión original del autor, sus más mil páginas resultan excesivas.
Así, tenemos un libro desigual, aunque de lectura ágil y desasosegante. King sabe suscitar no sólo el terror que en nosotros produce la idea un de virus como algo invisible, pero capaz de corroer nuestro cuerpo desde el interior, sino la sensación de fragilidad de nuestra enormemente compleja civilización.
Hay buenos retratos psicológicos y escenas inolvidables –como el paso del neoyorquino túnel de Lincoln, sumido en la oscuridad y repleto de cadáveres–, y acerba crítica hacia nuestras instituciones (desde el Gobierno al Ejército pasando por los científicos) e incluso a nuestra propia naturaleza, si bien el autor esquiva el más negro pesimismo. Quizá no sea el mejor libro de King, pero aun así –y a pesar de su longitud–, vuelve a demostrar por qué se le considera uno de los mejores narradores contemporáneos.
Durante años se estuvo dando vueltas a la idea de convertir la novela en una película dirigida por George A. Romero. King hizo diversos guiones tratando de comprimir su extenso relato en una cinta de longitud razonable, pero no tuvo éxito. Tras considerar la posibilidad de dividirlo en dos películas, surgió la oportunidad de convertirlo en una miniserie televisiva. Así, en 1994, Mick Garris –que firmaría varias adaptaciones televisivas de obras de King, como El Resplandor, Viaje a las tinieblas o Desesperación – dirigió una miniserie para la pequeña pantalla que adaptaba razonablemente bien el libro.
No podía ser de otra manera, dado que fue el propio King quien escribió el guión, e incluso participó como actor en un pequeño papel.
La miniserie constó de cuatro episodios de hora y media protagonizados por un amplio reparto de actores que incluía desde lo razonable (Gary Sinise), lo claramente equivocado (Molly Ringwald, Corin Nemec), lo sólido (Miguel Ferrer, Laura San Giacomo) o lo agradablemente inesperado (Rob Lowe, Adam Storke). Siendo como fue una de las adaptaciones más fieles de una novela de King (eso sí, con los inevitables recortes y atajos), nos encontramos aquí con los mismos problemas que aquélla y sobre los que no voy a repetirme demasiado. El tono de thriller apocalíptico del primer episodio se transforma rápidamente en una poco verosímil fábula religiosa sobre el bien y el mal cuyo interés va en descenso. A ello se añade el insuficiente presupuesto que por alguna razón suelen arrastrar las adaptaciones de Stephen King y que se traduce en una evidente justeza de medios, todo un problema cuando se trata de recrear el fin del mundo (por entonces los efectos digitales, que podrían haber solucionado la cuestión, aún no habían entrado a formar parte de la televisión).
Dicho esto, la serie acumuló varios premios (entre ellos dos Grammys, aunque menores: maquillaje y mezcla de sonido), obtuvo una buena acogida por parte de la audiencia –al menos el primer episodio– y mantiene una reputación sorprendentemente buena entre muchos aficionados, incluso aquellos que disfrutaron con la lectura de la novela.
En 2019, tras años de rumores sobre una nueva adaptación, CBS Television Studios inició el rodaje de Apocalipsis. La teleserie, desarrollada por Josh Boone y Benjamin Cavell, y rodada en la Columbia Británica, cuenta en su reparto con James Marsden, Odessa Young, Owen Teague, Alexander Skarsgård, Whoopi Goldberg, Amber Heard, Henry Zaga y Greg Kinnear. Owen King, hijo de Stephen King, figura en este caso como productor y guionista.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












