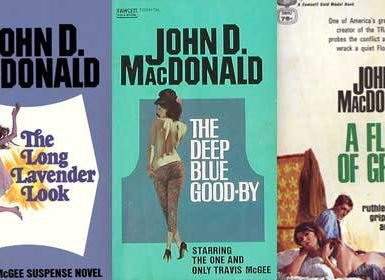Motivado por esta simpática moda de la cultura de la cancelación, me he puesto a leer la primera aventura del detective chinoestadounidense Charlie Chan, antes de que las prohíban o las modifiquen del todo. De hecho el personaje ya está en vía muerta hace décadas, por su estereotipación demodé de la cultura asiática tal como era percibida por ojos occidentales.
Paradójicamente, el debut de Chan en La casa sin llaves (1925) nació como respuesta ética al «peligro amarillo» en la cultura pulp y los villanos orientales como Fu Manchú. He leído la novela en su versión original en inglés, acompañado de su audiolibro, que ya censura términos hoy ofensivos:
Por ejemplo, la locutora sustituye siempre «Jap» por «Japanese man» y «Chinaman» por «Chinese man», aunque se le escapan un par de «Japs», por hartura o porque le censuraron con torpeza el legajo a locutar.
También expurga frases como «that slant-eyed Chinaman», o sea, «ese chino de ojos rasgados». Hoy esta expresión está mal vista por ser considerada racista ‒de hecho en la novela es pronunciada con plena intención menospreciativa, poniéndose de relieve lo desagradable del comentario: censurarlo es como quitarle la maldad a un personaje para que no se moleste la audiencia‒ y actualmente se sugiere «monolid eyes» como sustituto: otro anglicismo que echarnos a la espalda, como si no tuviéramos suficientes desde nuestro rol de parásitos/esclavos culturales del imperio USA… El equivalente español sería tan feo (¿monopárpados?) que mejor no usar nada. La locutora suprime el calificativo entero y se queda tan pancha.
Más allá de estas minicensuras y chiquieufemismos, a casi cien años vista de su nacimiento literario, Charlie Chan se erige ciertamente, pese a su rol todavía secundario, como el personaje más atractivo de La casa sin llaves y resulta lógico que su popularidad corriera como la pólvora, haciéndole protagonizar cinco novelas ulteriores antes de que su autor muriera prematuramente de un infarto. Entiendo perfectamente que haya personas asiáticas a las que el personaje desagrade (por su manera afectada y tópicamente «confuciana» de hablar el inglés; por su adopción orgullosa de los modos occidentales; por su propio racismo contra los japoneses ‒aunque creo que eso responde a una realidad histórica, ¿no? ‒) y está claro en que ha llegado el momento en que la cultura asiática nos invada (con perdón) con la reescritura de sus propios mitos y su reapropiación de los ajenos, tal como en la cultura afroyanqui han hecho el año pasado, desde la maquinaria hollywodiense, Jeymes Samuel con su maravilloso spaguetti-western negro The harder they fall (hay tantas apropiaciones y reapropiaciones culturales en él que resultaría fatigoso e imposible enumerarlas) o Nia DaCosta en la no menos maravillosa Candyman.
Dicho esto, desde un punto de vista social, lo que me queda claro es que el espíritu de esta novela es paradójicamente progresista en el contexto en que nació: hace un siglo lo habitual en Occidente eran las novelas pulp abiertamente racistas, sexistas, reaccionarias. La casa sin llaves no lo es, por mucho que se empeñen en censurarla. De hecho, considero mucho más racista la moda actual que tienen los cineastas ingleses, por ejemplo, de reconvertir su imperio colonialista en un mundo de Oz donde los sirvientes indios y africanos se codean y coleguean sin barreras de clase con sus amos blanquitos, como escenifican sin ningún escrúpulo Kenneth Branagh en Muerte en el Nilo, Hugh Laurie en ¿Por qué no le preguntan a Evans? o Matthew Vaughn en Kingsman: el origen. El lavado de cara que estos señores están llevando a cabo con el imperialismo británico, haciendo ver que nunca existió el racismo, el clasismo ni la sumisión por la fuerza de otros pueblos, resulta sencillamente repugnante y vomitivo. Y lo peor: pernicioso al legitimar con mentiras su “derecho de conquista”.
La casa sin llaves es otra cosa. Para empezar, el envarado protagonista bostoniano rompe su noviazgo con su novia blanca, rica y privilegiada (cumplamos los clichés descriptivos actuales) para entregarse a la nativa mestiza y pobre, pese a la evidente oposición de su entorno pijo; hay asimismo diálogos donde los personajes femeninos ponen en evidencia su tedio ante un machismo que consideran rasgo habitual en los hombres mediocres, como demuestra este diálogo:
«(El capitán de policía) se volvió hacia Miss Minerva.
‒Confío en usted a ciegas. Su mente es de primera. Cualquiera puede verlo.
‒Gracias ‒respondió ella.
‒Tan de primera como la mente de un hombre ‒añadió él.
‒Uf, ahora lo acaba de estropear. Que tenga buen día».
Y, finalmente, el trasfondo de la trama es un canto de amor al «retorno al paraíso perdido» y una crítica sin ambages al puritanismo anglosajón y el modo de vida occidental. El protagonista lo vive en sus propias carnes y asume su decisión de renunciar a la rutina de ejecutivo en el continente norteamericano como un acto de valentía, no de cobardía. En ese sentido, la novela me parece ideológicamente inatacable, más allá de los tópicos sobre Hawái y las costumbres «relajadas» isleñas.
Formalmente (y esto es lo que más nos debería interesar, más allá de cuestiones sociológicas), La casa sin llaves sí ha envejecido como obra policíaca: mezcla de investigación poco rigurosa y aventura liviana, es una obra vocacionalmente ligera que se acaba haciendo pesada por extenderse un tercio más de lo necesario; no deja, eso sí, de resultar entretenida, aunque la prosa no sea tan bonita como la de James M. Cain ni vaya tan al grano como la de Rex Stout. Pero cumple su función de ofrecer una jornada de lectura agradable y nos asoma a un mundo que se anuncia decadente y agónico ‒el de los privilegios de los turistas millonarios blancos en tierras colonizadas‒, pero que todavía pervive en la mayor parte del planeta.
Como detalle gracioso, la intriga se desarrolla en «los Felices 20» y varios personajes se pasan la novela suspirando nostálgicos por cómo eran la vida y la propia Honolulu en los años 80. «La década de los 80 sí que era una maravilla», afirman de varios modos y en numerosas ocasiones muchos de ellos. Claro, se refieren a los 80 del siglo XIX.
¡Pero por un momento parece que estemos oyendo a los pesados cincuentones de Facebook llorando sobre su juventud pasada!
PD. No deja de ser mala suerte que el mejor Charlie Chan en la pantalla grande fuera un actor sueco, Warner Oland. Yo debo confesar que me gusta muchísimo su interpretación. Pero si incurro en algún pecado, sacrilegio o delito al confesarlo, retiro esta opinión de inmediato y me invento una a gusto de la sensibilidad predominante.
(La portada reproducida pertenece a la edición de 1982 que compré y leí en mi infancia).
Copyright del artículo © Hernán Migoya. Reservados todos los derechos.