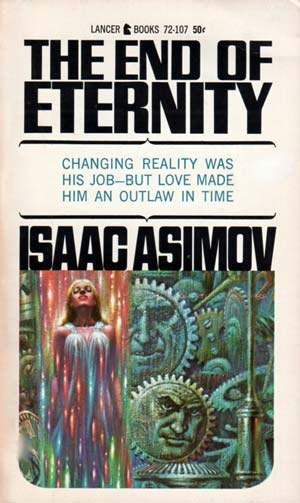 El viaje en el tiempo ha sido uno de los temas favoritos de la ciencia ficción desde que H.G. Wells lo popularizase con su novela La máquina del tiempo (1895). Bien se utilizara para ofrecer un impactante vistazo al futuro de la Humanidad (caso de la mencionada obra de Wells), bien como mecanismo para articular una sátira (Un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain), excusa con la que construir una narrativa no lineal (en Matadero 5, de Kurt Vonnegut), como forma de examinar los mitos religiosos (He aquí el hombre, de Michael Moorcock) o arma ingeniosa con la que obtener venganza y ganarse la redención (Puerta al verano, de Robert A. Heinlein), las cuestiones científicas, filosóficas y humanas que suscita la idea del desplazamiento temporal han cautivado a millones de lectores desde hace más de cien años.
El viaje en el tiempo ha sido uno de los temas favoritos de la ciencia ficción desde que H.G. Wells lo popularizase con su novela La máquina del tiempo (1895). Bien se utilizara para ofrecer un impactante vistazo al futuro de la Humanidad (caso de la mencionada obra de Wells), bien como mecanismo para articular una sátira (Un yanqui en la corte del rey Arturo, de Mark Twain), excusa con la que construir una narrativa no lineal (en Matadero 5, de Kurt Vonnegut), como forma de examinar los mitos religiosos (He aquí el hombre, de Michael Moorcock) o arma ingeniosa con la que obtener venganza y ganarse la redención (Puerta al verano, de Robert A. Heinlein), las cuestiones científicas, filosóficas y humanas que suscita la idea del desplazamiento temporal han cautivado a millones de lectores desde hace más de cien años.
De todas las modalidades que puede adoptar el subgénero, la más arriesgada y compleja –especialmente en el formato de novela larga, que no puede apoyarse exclusivamente en la sorpresa del giro final– es aquella que hace del viaje en el tiempo no una excusa o un artificio narrativo para otros fines, sino el auténtico centro de la historia. En este sentido, una de las narraciones más completas, intrigantes e inteligentes que se han escrito es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov.
Aunque en los últimos tiempos, la obra de Asimov parece haber perdido algo de fuste entre bastantes comentaristas y críticos, sigue siendo uno de los autores de ciencia ficción más conocidos y queridos por los aficionados; y si bien su trabajo en este género no progresó demasiado más allá de los límites conceptuales de la Edad de Oro, los fans del género continúan leyendo sus novelas y relatos y venerando su legado. De ellos valoran su rigurosa lógica, humanismo e inquebrantable fe en que la razón y la ciencia nos conducirían a un futuro no exento de peligros, pero sin duda triunfante.
A mediados de los cincuenta, Asimov se había distanciado algo del editor Joseph W. Campbell y su revista Astounding Science Fiction. Seguían manteniendo la amistad y Asimov nunca dejó de enviarle relatos para su publicación, pero la creciente excentricidad de que hacía gala Campbell y su inclinación progresiva hacia las pseudociencias (que culminaría con su entusiasmo por la dianética y su sucesora, la Cienciología), enfriaron la relación. Además, por entonces, Astounding había perdido ya su posición hegemónica en el ámbito de las revistas de ciencia ficción.
Una de sus más directas competidoras era Galaxy Science Fiction, dirigida con mano de hierro por Horace L. Gold. A pesar de la grosería y brusquedad con que trataba a sus escritores, éstos valoraban sus criterios editoriales, directrices y consejos. Asimov era consciente de ello y por eso fue a él a quien presentó la historia corta de viajes en el tiempo en la que estaba trabajando. Gold la rechazó en primera instancia aduciendo que aquello no era un cuento o un relato largo sino que debía ser una verdadera novela, formato en el que Asimov no estaba tan versado ni se sentía tan cómodo como en el del cuento. Y así, se sentó y reformuló completamente la historia y los personajes a partir del entorno general y las ideas básicas ya presentes en la primera versión.
El fin de la eternidad es un caso algo atípico dentro de la bibliografía de ficción de Asimov y quizá por ello ha sido menos comentada que las historias incluidas en sus ciclos más famosos. Se trata de una obra autoconclusiva e independiente tanto de los relatos pertenecientes a la saga de la Fundación como al ciclo de los Robots, y carece de los momentos humorísticos y pasajes didácticos que solían caracterizar sus historias. Sin embargo, es uno de sus libros más compactos y sugerentes. A pesar de su austeridad estilística, la historia y el entorno en el que se desarrolla son tan ingeniosos y tienen una cualidad tan misteriosa que muchos lectores consideran ésta como su mejor novela.
El viaje en el tiempo se inventó en el siglo 23 y Eternidad se fundó unas pocas centurias más tarde. Eternidad es un “lugar” –o un “momento” – emplazado fuera del Tiempo y habitado por los Eternos, una casta de técnicos dedicados a examinar continuamente la corriente temporal y enviar agentes a determinados momentos de la misma para que efectúen ajustes puntuales y la “corrijan” de acuerdo a lo que ellos estiman más conveniente para la Humanidad, esto es, el mantenimiento de sociedades estables con un grado aceptable de prosperidad para todo el mundo… asegurando de paso la existencia de los propios Eternos en todas las líneas temporales.
Aunque los Eternos viven fuera de la corriente temporal, su cuerpo envejece al ritmo biológico habitual en los humanos. Se consideran a sí mismos una casta de elegidos y están orgullosos de su labor. Establecidos, como he dicho, en un conjunto de bases fuera del Tiempo y comunicadas entre sí por una especie de pasadizos temporales, su vigilancia comprende desde el siglo 27 (momento en el que se estableció Eternidad) al 70.000, punto a partir del cual el Hombre parece haberse extinguido. Existe también una barrera en el futuro que les separa de lo que llaman los Siglos Ocultos, en los cuales no pueden penetrar, desconociéndose si ello se debe a algún tipo de imposibilidad física o de bloqueo artificial establecido por quien sea que allí vive.
Los Eternos permiten cierto nivel de comercio entre los diferentes siglos pero, sobre todo, sus funcionarios se dedican a eliminar tendencias que se consideran preocupantes: determinadas costumbres sociales, tecnología peligrosa –como las armas atómicas- o una curiosidad excesiva acerca de la naturaleza y función de la propia Eternidad que pudiera poner en cuestión su existencia. Resulta chocante que, independientemente de lo lejos que se desplacen por la corriente temporal (uno de los Eternos, por ejemplo, proviene del siglo 30.000), el ser humano es básicamente el mismo, como si la evolución biológica se hubiera detenido en cuanto Eternidad empezó a existir. Asimismo, aunque la tecnología del viaje espacial se desarrolla en muchos siglos, siempre acaba abandonándose por considerar al universo un lugar hostil, peligroso o carente de interés. Ambos enigmas encontrarán explicación al final de la novela.
La trama sigue la trayectoria de Andrew Harlan, un brillante ejecutor de Eternidad. Su labor consiste en determinar los cambios mínimamente necesarios para obtener la modificación pretendida en la corriente temporal y, a continuación, “entrar” en la misma para llevar a cabo las acciones precisas –que pueden ser tan sencillas como cambiar un artículo de estantería en un almacén– para que aquéllos se produzcan.
Aunque se trata de alcanzar el máximo bienestar social con la mínima interferencia posible, los cambios sí alteran la realidad, por lo que el trabajo de un ejecutor conlleva, en último término, la extinción de realidades enteras. Millones de personas que existían en una línea temporal nunca llegarán a nacer en otra; o sí lo harán, pero morirán a raíz de los cambios realizados o llevarán una existencia muy diferente. Dado que el mínimo fallo podría alterar la realidad durante siglos enteros (una especie de inercia temporal), la de Ejecutor es una tarea de enorme responsabilidad para la que se requiere una gran entereza, nervios de acero y absoluta convicción. Por ello, los ejecutores son al tiempo admirados, temidos y odiados por el resto de los residentes-trabajadores de Eternidad, como si les responsabilizaran exclusivamente a ellos de lo que en realidad es una “culpa” colectiva.
Al comenzar el libro, encontramos a Harlan cometiendo un crimen: a cambio de pasar por alto un pequeño error en el que ha incurrido un funcionario de una de las bases de Eternidad, exige que se le permita examinar el mapa del recorrido que seguirá la vida de una mujer concreta tras un cambio temporal que se efectuará próximamente. Está claro que esa mujer le importa mucho y lo que pretende averiguar es si en la nueva línea temporal que se creará ella estará casada, o sufrirá un accidente, o tendrá una personalidad muy diferente…
A continuación se muestran varios flashbacks de la historia de Harlan: su reclutamiento en un siglo algo conservador, sus primeros años como Eterno, su interés en la historia primitiva (antes de la invención del viaje en el tiempo y, por tanto, antes de que Eternidad pudiera manipular la propia historia), la visión que de sí mismo tiene como una suerte de monje totalmente dedicado al servicio a la Eternidad… y, por fin, su encuentro con Noys Lambent, una atractiva mujer proveniente de un siglo hedonista y sexualmente liberal en el que Harlan tiene que realizar un cambio temporal. El estirado y sentimentalmente inexperto ejecutor acaba inevitablemente enamorándose de ella y cuando se entera de que el cambio programado la eliminará de la corriente temporal, decide contravenir las leyes de Eternidad trasladándola al lejano siglo 111.395 para mantenerla a salvo de dicho cambio.
A lo largo de toda la corriente temporal (o, mejor dicho, a partir del siglo 27, inicio de Eternidad), la gente es consciente de la existencia de Eternidad, pero creen que se limita a facilitar el comercio intertemporal, ignorando que las decisiones que allí se toman eliminan realidades enteras. Cuando Noys se entera de la verdad y cuestiona el derecho de los Eternos a hacerlo, Harlan responde: “Se hace por el bien de la humanidad —dijo Harlan. Por supuesto, ella no podía entenderlo. Sintió pena por el pensamiento vinculado al tiempo de los Temporales”. Durante buena parte de la novela, el lector empatiza con los Eternos y su misión. Al fin y al cabo, han evitado guerras, matanzas y holocaustos nucleares. Pero la reacción de Noys y el hecho de que las leyes de Eternidad conviertan a Harlan en criminal sólo por querer salvar la vida de aquella a quien ama, empiezan a agrietar no sólo la simpatía del lector hacia Eternidad, sino la del propio Harlan. Éste, pronto se encuentra dispuesto a conspirar para evitar que le separen de Noys, poniendo en riesgo no ya su carrera sino la misma existencia de Eternidad. ¿Es esta institución la salvaguarda de la humanidad, la garantía de su pervivencia en el tiempo? ¿O, por el contrario, es un Gran Hermano en el que, sumidos en psicosis y motivaciones perversas, unos individuos aislados de cualquier contexto geográfico o temporal tratan sólo de conservar su propia existencia? ¿Quién es en realidad Noys? ¿Está siendo Harlan manipulado de algún modo? ¿Qué secreto se esconde tras la fundación de Eternidad?
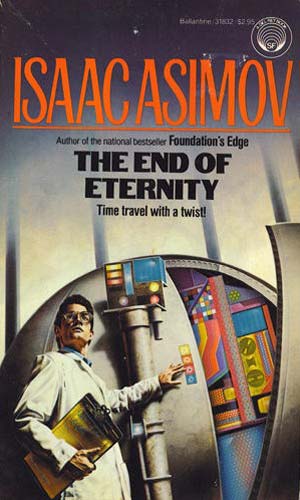 Asimov teje una historia bien tramada y competentemente escrita dentro de los límites y falta de ambición estilística propios de su prosa. El autor nunca tuvo reparos en admitir que su estilo literario –algunos niegan que pueda llamárselo así– era puramente funcional y transparente; su objetivo era presentar la historia sin llamar la atención sobre la propia prosa (esa es una de las razones por las que sus novelas siempre han sido tan bien acogidas por los lectores más jóvenes y menos exigentes).
Asimov teje una historia bien tramada y competentemente escrita dentro de los límites y falta de ambición estilística propios de su prosa. El autor nunca tuvo reparos en admitir que su estilo literario –algunos niegan que pueda llamárselo así– era puramente funcional y transparente; su objetivo era presentar la historia sin llamar la atención sobre la propia prosa (esa es una de las razones por las que sus novelas siempre han sido tan bien acogidas por los lectores más jóvenes y menos exigentes).
Como fondo de lo que esencialmente es una trama detectivesca –resolución de un misterio sobre el que se van aportando pistas, mujer fatal, conspiración en la sombra…–, el autor va construyendo el fascinante decorado de Eternidad: su estructura social y laboral, la misión de los diferentes escalafones, su cometido y los detalles sobre sus procedimientos, las consecuencias de los cambios temporales, la fuente de su energía (la explosión nova del sol miles de millones de años en el futuro), la forma de transporte entre las diferentes bases, los criterios de selección de los Eternos y su adiestramiento… El fin de la eternidad ofreció en su momento algunas de las más elaboradas exploraciones sobre las posibilidades del viaje en el tiempo. Abundan en ella las ideas enigmáticas y sugerentes, ideas que sesenta años después de su publicación siguen manteniendo su vigor a pesar de que la poca tecnología que se describe haya quedado totalmente obsoleta (¡ordenadores con tarjetas perforadas!) o se limite a vagas nociones (manipulaciones de “campos temporales”). Además, el ritmo y la tensión van in crescendo, culminando en un final con revelación sorpresa y un giro radical que no sólo pone en cuestión todo lo que se dado por supuesto hasta ese momento, sino que plantea cuestiones verdaderamente dignas de reflexión.
No es, sin embargo, una obra totalmente redonda. Quizá el fallo más evidente sea el tratamiento y papel de la mujer en la historia. Asimov nunca supo construir bien los personajes femeninos ni presentar relaciones sentimentales creíbles y esta no es una excepción. Describir a Eternidad como una sociedad exclusivamente de varones, por mucho que ofrezca una justificación (los Eternos son reclutados entre gente de toda la corriente temporal cuya ausencia de la historia no vaya a suponer diferencia alguna y las mujeres rara vez cumplen ese requisito), resulta risible desde una perspectiva moderna por mucho que la trama necesite de esa restricción para que la obsesión de Harlan por Noys tenga sentido.
Los Eternos son obligados a llevar una existencia monástica y las relaciones sentimentales permanentes no están permitidas, ya que ningún Eterno puede permanecer en un siglo concreto durante el tiempo suficiente como para contemplar tener una. Como dice Harlan: “Si había un defecto en la Eternidad eran las mujeres. Había conocido el defecto casi desde su primera incursión en la Eternidad, pero solo lo había sentido personalmente el día que conoció a Noÿs. Desde ese momento había sido un camino fácil, y se había adentrado en él faltando a su juramento como Eterno y a todo aquello en lo que había creído”. Esta observación la realiza el protagonista al comienzo de la novela y es esa ruptura con sus antiguas creencias lo que alimenta el drama y pone en marcha la trama. De hecho, todos los habitantes de Eternidad parecen sufrir en un grado u otro taras emocionales producto de verse alienados de un contexto cultural, histórico y afectivo.
El propio Harlan sufre una metamorfosis inexplicable a mitad de novela. Inicialmente se nos presenta como alguien soberbio, meticuloso, eficaz, implacable y moralmente reaccionario. Pero en la segunda parte, sus acciones contradicen de forma inexplicable todo lo que se nos había contado sobre él, ya que pasa a actuar de forma demasiado impulsiva para alguien supuestamente muy inteligente y obsesivamente racional. Es cierto que podría argumentarse que ello es debido a su falta de experiencia emocional con el sexo femenino –una vez que las hormonas se revolucionan ya no hay quien las domine– y la necesidad inconsciente de escapar de la atmósfera aséptica que domina Eternidad; pero, aun así, esa metamorfosis se me antoja excesivamente súbita. Sea como fure, en cualquiera de sus dos versiones, la racional o la impetuosa, Harlan no es un personaje afable por el que el lector vaya a sentir una gran simpatía.
Por su parte, la caracterización de Noys es mediocre y su relación con Harlan, eje central de la narración, está enfocada y desarrollada de forma tan torpe como el encuentro sexual que ambos protagonizan (bastante discreto, pero sí, existe, contradiciendo la afirmación del propio Asimov de que no tocó el tema hasta que escribió sobre el sexo alienígena en Los propios dioses). Más que un auténtico personaje, Noys parece un mecanismo narrativo para que la trama avance, el catalizador de la rebelión de Harlan (aunque es cierto que hacia el final, cuando se desvela el gran secreto y las verdaderas intenciones de ella, su papel en el libro cobra una nueva entidad).
Ahora bien, todas estas carencias a la hora de abordar los personajes, el sexo y el amor, son hasta cierto punto disculpables. En primer lugar porque los escritores de ciencia ficción de los años cincuenta rara vez tenían el visto bueno de sus editores para acumular experiencia literaria en este siempre espinoso tema. Y en segundo lugar, porque estos fallos no debían importar demasiado a los lectores a los que inicialmente iban dirigidas las historias de las revistas pulp: ellos –y los editores– valoraban las ideas y la trama por encima de la caracterización.
Por otro lado, y esto es común a casi todas las historias sobre viajes en el tiempo, la lógica del argumento no resiste un examen minucioso. No estoy seguro de que, habida cuenta de lo resbaladizo –por irreal– que resulta el tema, esto pueda considerarse un fallo de la novela. Además, Asimov explica las paradojas y bucles temporales propios del subgénero de una forma tan fría y racional que casi parecen auténtica física. Pero, con todo, hay situaciones que son inconsistentes. Por ejemplo, ¿por qué tiene Harlan que cancelar una cita en el siglo 575 para viajar al 3000 y encontrarse con un hombre que está “libre esta tarde”, cuando la lógica del viaje temporal nos dice que podría haber ido y vuelto en cuestión de minutos o segundos? Otro ejemplo: aunque la historia empieza y discurre de forma plausible, en el último tercio introduce de la nada una paradoja temporal –muy similar, por cierto, a la que James Cameron utilizaría mucho después en Terminator– en virtud de la cual los Eternos actúan para concebirse a sí mismos en el pasado. Es algo innecesario por cuanto la historia bien podría funcionar igualmente sin ella.
Pero al final, lo que en el fondo importa, lo que Asimov quiere verdaderamente transmitir, no es la mecánica del desplazamiento temporal, sino un sentimiento muy presente en la ciencia ficción de los cincuenta: el innato deseo humano de explorar, de conocer, y el difícil equilibrio que existe entre las ventajas de ampliar las fronteras del conocimiento y el espíritu humanos y los riesgos que tal empresa conlleva. La respuesta que Asimov da al dilema es la que podía esperarse de un autor que floreció a la sombra de la revista Astounding Science Fiction editada por el tecnófilo John W. Campbell. Su visión del futuro de nuestra especie había quedado bien reflejada en su saga de la Fundación: el lugar de la Humanidad está entre las estrellas, en una galaxia dominada por el hombre. Pero ello, claro está, implica correr riesgos; riesgos tecnológicos, sociales y económicos. Asimov combina en su moraleja final el liberalismo y el racionalismo para avisarnos de que incluso la mejor planificación social (ensalzada en forma de “psicohistoria” en la Trilogía de la Fundación) desarrollada en aras de la estabilidad y la felicidad generales puede llevarse demasiado lejos y que la búsqueda de la seguridad total puede derivar en total aversión al riesgo y, por tanto, a la supresión de todo progreso y la instalación de una mediocridad plana.
El contraste entre los siglos estrictamente supervisados por la paternalista Eternidad y la historia caótica pero libre que propiciaría la ausencia de todo control, remite a la dialéctica propia de la guerra fría en la que este libro fue concebido: el mundo comunista versus el mundo libre. Eternidad, con su obsesión por el control y la manipulación en aras de un supuesto bien mayor, sus funcionarios fanáticos y privados de mundo emocional interior, se acerca mucho a un gobierno totalitario por mucho que se retrate como una institución benevolente. El paternalismo era algo que repugnaba a un humanista, ateo, liberal e individualista como Asimov.
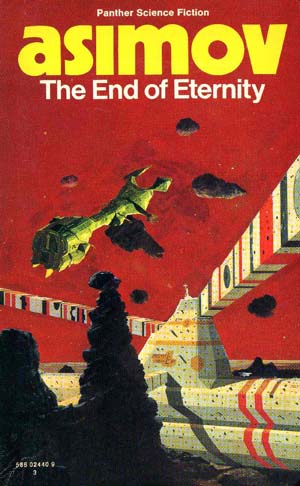 Para muchos aficionados, este es el libro definitivo sobre la futilidad del viaje en el tiempo. El escritor John Brunner sugirió que un viaje hacia el pasado que cambiara la realidad crearía automáticamente una nueva línea temporal que eliminaría esa tecnología, por lo que tal viaje nunca tendría lugar. Asimov no recurre al juego de paradojas temporales; simplemente nos dice que cuando uno tiene el poder de cambiar cosas, al margen de las buenas intenciones que se alberguen, se cambiaran siempre de forma cautelosa y con el objetivo de que la nueva situación sea más estable y segura. El afán por prevenir catástrofes, crisis y guerras eliminaría también los desafíos ante los cuales la Humanidad se crece y desarrolla nuevas innovaciones tecnológicas.
Para muchos aficionados, este es el libro definitivo sobre la futilidad del viaje en el tiempo. El escritor John Brunner sugirió que un viaje hacia el pasado que cambiara la realidad crearía automáticamente una nueva línea temporal que eliminaría esa tecnología, por lo que tal viaje nunca tendría lugar. Asimov no recurre al juego de paradojas temporales; simplemente nos dice que cuando uno tiene el poder de cambiar cosas, al margen de las buenas intenciones que se alberguen, se cambiaran siempre de forma cautelosa y con el objetivo de que la nueva situación sea más estable y segura. El afán por prevenir catástrofes, crisis y guerras eliminaría también los desafíos ante los cuales la Humanidad se crece y desarrolla nuevas innovaciones tecnológicas.
En la novela que nos ocupa, esa actitud lleva a que todos los cambios efectuados por Eternidad descarten invariablemente el vuelo espacial por considerarlo una empresa incierta e incluso peligrosa; al hacerlo, extinguen también la posibilidad de que la especie humana pudiera colonizar otros planetas. (Atención: espóiler). Cuando Harlan y Noys acaban con Eternidad, el viaje en el tiempo es sustituido en la nueva corriente temporal por el viaje espacial. Para ello, Harlan realiza un cambio que, probablemente, hoy nadie consideraría muy inteligente: darle a los habitantes del primitivo año 1932 las pistas para desarrollar la tecnología atómica, lo que les haría posible el viaje a las estrellas a la primera oportunidad. Difícilmente puede verse hoy esa solución con el mismo optimismo que en 1955. En cualquier caso, la extinción de Eternidad libera a la humanidad para emprender su aventura espacial, lo que, con el paso de los milenios, llevará al establecimiento y decadencia de un Imperio galáctico y al establecimiento de la Fundación. (fin del espóiler)
El fin de la eternidad se beneficia de que su lectura pueda abordarse independientemente de las principales series de Asimov (aunque, como acabo de decir, hay pistas, tanto en este libro como en otros que escribiría años más tarde, que la conectan tenuemente con la Fundación y el Ciclo de los Robots). Quien quiera encontrar personajes complejos, ingeniosos diálogos o descripciones vívidas deberá buscarlo en otra parte, pero cualquiera dispuesto a ser tolerante en esos aspectos encontrará en esta novela uno de los relatos más ingeniosos sobre viajes y paradojas temporales.
Asimov estaba en la cumbre de su carrera como escritor de ciencia ficción cuando publicó El fin de la eternidad y su equilibrio entre ciencia ficción y misterio, su enfoque humanista y fusión de lo concreto y lo abstracto funciona casi a la perfección –salvo por los defectos más arriba apuntados–. Puede que la visión que del futuro tenía Asimov haya quedado obsoleta, pero sus esperanzas sobre el potencial del hombre continúan sirviendo de inspiración a nuevos lectores. Por desgracia, cuando tras pasar varias décadas escribiendo libros divulgativos, regresó a la ciencia ficción a finales de los setenta, en lugar de continuar evolucionando en cuanto a temas y estilo, optó por recuperar las pautas que ya había consolidado en los cuarenta, cayendo además en esa obsesión tan extendida entre los autores del género fantástico de los setenta por escribir sagas multivolumen integradas en complejos universos compartidos. Así, el carácter autocontenido e independiente de El fin de la eternidad quedó como algo un tanto singular dentro de su obra de ficción.
A título personal, puedo decir que ésta fue una de las primeras novelas de ciencia ficción que leí y que sin duda hicieron de mí y para siempre un aficionado al género (junto a otras de Clarke y Heinlein, la gran trinidad de la Edad de Oro). En una realidad modificada por Eternidad quizá este libro no habría caído en mis manos en 1984, por lo que este blog no existiría y tú, amable visitante, no estarías leyendo este texto…
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












