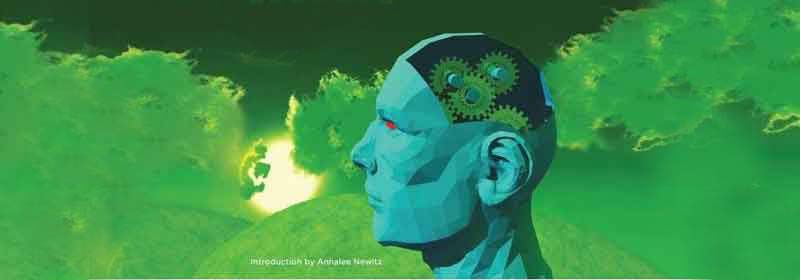Ya hemos visto en este espacio que el viaje en el tiempo no era una novedad en la ficción científica de comienzos del siglo XX, ya fuera al pasado o al futuro, y se realizara por medios tecnológicos, pseudocientíficos o místicos.
Pero existe un tercer tipo de viaje temporal, que también solía ser muy popular en la ciencia-ficción pero que hoy es menos común: el del visitante a nuestro tiempo proveniente del futuro. A veces, ese turista temporal es portador de prodigios científicos o conocimientos de incalculable valor; o bien huye de horrores por venir; o, como es este el caso, el protagonista llega hasta nosotros por simple accidente. Sin embargo, esta opción no suele ser la más cultivada por los escritores por una buena razón: la dificultad de que el lector se identifique con un protagonista que poco tiene que ver con él, sus vivencias y experiencias.
En esta novela, el viajero temporal aparece repentinamente en mitad de un partido de cricket que se está disputando en una pequeña población inglesa. Se comporta de manera extraña, dice incoherencias y, tras participar en el juego con fantásticos resultados, se enfrenta con el resto de los jugadores hiriendo a varios de ellos y dándose a la fuga a una vertiginosa velocidad. Todo el mundo piensa que no se trata más que de un lunático escapado.
Más tarde se va presentando a diferentes vecinos del pueblo: un oficinista preocupado por la relación con su prometida; un cura, que se desvanece cuando el extraño visitante ejecuta una imposible hazaña; y el doctor Allingham, un científico racionalista cuyas ideas se derrumban ante las fantásticas capacidades del forastero. Poco a poco se revela que el hombre reloj (clockwork man en el original) es una especie de ser semiartificial –lo que hoy denominamos ciborg– cuyo origen está ocho mil años en el futuro. Aunque es humano, no un robot, sus actos, su metabolismo, todo él, está controlado por un complejo mecanismo artificial implantado en su cabeza.
Es ese mecanismo el que, al fallar, precipitó involuntariamente a su portador hacia el pasado. Por una parte, su mal funcionamiento ha permitido potenciar las capacidades mentales del visitante para que pueda comunicarse con los humanos del siglo XX; pero por otra, le hace comportarse de forma errática e imprevisible. Consigue controlar la situación cuando, tras pedirle ayuda al doctor, éste manipula sus diales y ruedecitas de la cabeza con unos resultados al principio nefastos. Finalmente, el hombre-reloj se sume en la inconsciencia mientras el doctor reflexiona sobre las implicaciones que se desprenden de lo dicho y hecho por aquél. La historia termina cuando el protagonista despierta y se aleja en la distancia entre extraños ruidos.
La novela no es totalmente original. Ya vimos cómo el concepto de ciborg había sido brillantemente tratado por Edward Page Mitchell en uno de sus relatos cortos casi medio siglo antes. El contraste entre los avances científicos y la vida cotidiana del mundo rural fue revisado con ingenio por H.G. Wells en El hombre invisible (1897) o J.D. Beresford en La maravilla de Hampdenshire (1911).
El visitante del futuro, ya lo hemos dicho, fue un recurso utilizado por otros autores, de entre los que podemos destacar a Grant Allen y su obra Los bárbaros británicos (1895). Pero si bien el viajero de esta última novela se trasladaba voluntariamente a la Inglaterra de fin de siglo como parte de un trabajo de investigación y su periplo servía para poner de manifiesto los prejuicios, vicios, insensateces e injusticias de la sociedad contemporánea, el papel del hombre-reloj de Odleconsiste en dejarnos entrever su futuro, totalmente distinto del mundo que conocemos: no hay un cosmos fijo e inmutable, con todos sus elementos materiales anclados al tiempo y el espacio, sino que es fluido y sujeto a un perpetuo cambio.
La gente-reloj se puede desplazar a través del tiempo, del espacio y saltar a otras dimensiones hoy desconocidas para nosotros. Es más, no son los únicos humanos del futuro. Tras ellos se ocultan los Hacedores, aquellos que han implantado la maquinaria en sus cabezas y que los usan como si fueran piezas en un juego. Estos seres no son sino humanoides muy evolucionados, quizá descendientes de nuestra propia especie.
Esta obra tiene además una particularidad relativa a su autor: la extraña dificultad a la hora de verificar su identidad y biografía.
Existen otros relatos que aparecen firmados con ese nombre, como La historia de Alfred Rudd (1922) o la antología Grandes historias de coraje humano (1933). Por una parte, el especialista John Clute dijo haber descubierto no hace mucho que el escritor fue Edwin Vincent Odle (1890-1942), primer editor de la revista pulp inglesa The Argosy desde 1926 a 1938 y cuya crónica mala salud le impidió consolidar su carrera de novelista.
Otra fuente, más sorprendente, afirma que quien realmente se escondía tras ese seudónimo era nada más y nada menos que Virginia Woolf. Antes de alcanzar el reconocimiento literario en 1925, se ganó la vida con su pluma escribiendo varias novelas y relatos de ciencia-ficción y fantasía para revistas populares. Con el fin de proteger su futura reputación como escritora seria, a partir de 1917 firmó aquellos trabajos alimenticios con la ambigüa firma de E.V. Odle. Cuando su auténtico y femenino nombre comenzó a ser apreciado por el establishment literario a partir de la publicación de Mrs.Dalloway, Woolf se centró en trabajos más complejos y abandonó el seudónimo. Aunque aquellos libros conservaron su popularidad hasta entrados los años treinta, hoy han sido olvidados y son muy difíciles de encontrar.
¿Quién tiene razón? Si alguien lee esto y puede ofrecerme confirmación de una u otra versión, será bienvenido.
Copyright del texto © Manuel Rodríguez Yagüe. Sus artículos aparecieron previamente en Un universo de viñetas y en Un universo de ciencia-ficción, y se publican en Cualia.es con permiso del autor. Manuel también colabora en el podcast Los Retronautas. Reservados todos los derechos.