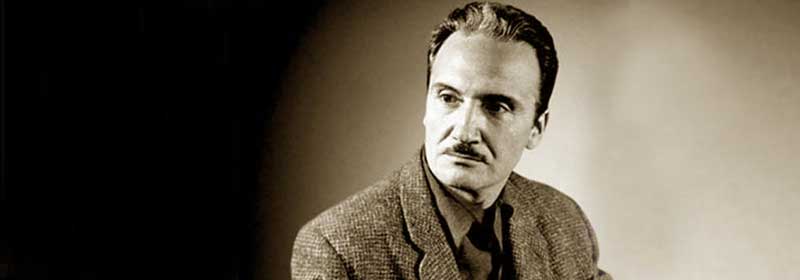Los ríos profundos de José María Arguedas es, a la vez, una novela de iniciación y la descripción de un duelo. La primera es visible –se cuenta el paso de la niñez a la juventud a través de la adolescencia, la relación entre el educando, su padre y sus maestros–; la segunda está implícita y es de carácter ambiguo.
El héroe de la novela presenta algunas peculiaridades que lo distancian del típico protagonista de las novelas educativas o de formación: tiene padre pero no madre, sólo mencionan su nombre los compañeros de colegio – más bien, de pandilla colegial –, ignoramos su apellido – por lo mismo, su ascendencia – y, en cuanto a su padre, figura siempre decisiva en las novelas de iniciación, sabemos que es un hombre vagabundo y, en ese sentido, que carece de uno de los atributos esenciales de la figura paterna: su relación con un hogar. Más aún: cuando el padre deja a Ernesto en un colegio de curas, desaparece de la novela, por lo que este acto de entrega constituye más bien un abandono, es decir una dimisión de sus facultades paternas. Ernesto, huérfano de una madre de la que nada conocemos, pasa a ser, de hecho, un huérfano de padre, que sólo halla un hogar en el colegio de curas, donde hay, sí, padres y hermanos, según la jerarquía de los sacerdotes, pero no auténtica familia, nacida del deseo que vincula a los padres efectivos. Doble huérfano, entonces, criado en un establecimiento público: un expósito. Sus padres ortopédicos son los curas; su madre simbólica, la Santa Madre Iglesia.
Antes, en su niñez, ha vivido entre indios (¿la familia de su madre, que no se menciona por ser la parte prohibida y maldita de su identidad?), de modo que su educación es doble y no desemboca en ningún lugar social. En efecto, Ernesto no puede ser indio, aunque sus compañeros lo motejen de tal y de foráneo, ni sabemos si ha de poder convertirse en criollo. El final de la novela es abierto: el héroe parte solo hacia alguna parte, huyendo de la peste que ha invadido el pueblo, y distanciándose igualmente del colegio que simboliza su pertenencia a la cultura criolla, católica e hispánica. Sabe que el río lo lleva a la selva donde están los muertos, que el tiempo –alegorizado por el infatigable curso del agua– conduce a la muerte. Tal vez sea la única lección de su aprendizaje: saberse y asumirse mortal, llegar en esa medida a la madurez. Pero la soledad final de Ernesto acentúa su no pertenencia, su impertinencia, tanto en el mundo indígena como en el mundo criollo. En este orden, se aproxima a muchos personajes de la novela contemporánea, para los cuales el mundo es laberinto y desorientación, salvo la segura e inexorable señal de la muerte. La ilusión de sentido que lleva el río –en su doble nivel: el visible y superficial, y el profundo, el infinito, el que no tiene fondo, el abismo– en su incesante movimiento de avance sólo es tiempo: tiempo neutro, insignificante, sucesivo y tal vez eterno, sin principio ni final. Apenas si tiene principio y final la historia, la que nos cuenta el narrador.
También hay en Los ríos profundos la solapada descripción de un duelo, el de la madre ausente que se da por muerta. Esta madre es la que también le falta al padre y por ello Ernesto y él carecen de hogar. Falta la madre que, desde un lugar de la casa, señale al padre ante el hijo. Parece que el padre sólo existe para dejar al hijo en manos de los curas, de los educadores criollos que también serán capaces de retenerlo como no lo fueron sus protectores indígenas.
La ausencia de la madre condiciona la posición de la mujer en la novela. Hay unas muchachas de las cuales se enamora lírica y distanciadamente Ernesto, y a las que alcanza sólo con las miradas en las retretas del pueblo. Escribe alguna carta de amor pero la firma un compañero. Luego está la mujer de carne y hueso, la loca que frecuenta el patio del colegio y ofrece su cuerpo a los adolescentes. Carne, locura y suciedad, la demente es la mujer en tanto materia sin alma, destinada al sexo y a la muerte. Su agonía entre hediondas basuras y piojos, en un contrucio del colegio cercano a las letrinas, es una de las más patéticas páginas del libro y la única escena en que Ernesto invoca a su madre, llamando mamita a la cocinera, a la mujer que le da de comer.
Hay, fugaz, otra figura femenina y, por lo tanto, materna: la mujer de ojos azules que rescata a Ernesto del desmayo tras el motín de las chicheras que asaltan el depósito de sal. Desaparece con la misma premura con que ha aparecido. Si es una figura materna, es un fantasma de madre, parte del mencionado duelo.
Las referencias del educando son, entonces, masculinas: los hermanos y padres del colegio – entre ellos, un fraile negro, en el cual Ernesto ve a la raza aún más despreciada que la indígena –, el hermano de su padre, el apocalíptico y clerical Viejo, los compañeros de la pandilla, entre los cuales hay desafiantes peleadores, audaces iniciados sexuales, culposos pecadores y el olímpico y cosmopolita Valle, que lee a Schopenhauer y se propone vivir peligrosamente, aunque nada sabemos de su derrotero adulto. Sí, en cambio, que desprecia a los indios, se niega a hablar en quechua y su fantasía es marcharse a Lima o al extranjero. Es el peruano –o, si se quiere, sudamericano– progresista y positivista del siglo XIX, darwiniano y empeñado en modernizar el país arcaico e ineficaz por medio de la asimilación de prestigiosos modelos europeos.
Crucial es la secuencia en que las mujeres indígenas se organizan y roban la sal. Ernesto se identifica momentáneamente con ellas (de nuevo: ¿son figuras de su madre?) y es castigado por los curas, a cuyo seno vuelve. No obstante, la jefa de la sublevación, doña Felipa, logra escabullirse de la persecución militar. Otra madre ausente, esta vez por inalcanzable, por inhallable. Los curas median entre patronos y empleados, obligando a devolver la sal y luego repartiéndola caritativamente, como lección contra la violencia del pobre y aceptación del dolor en la vida, a partir del martirio de Cristo, el Dios encarnado, que también es un hijo abandonado en la agonía de la crucifixión.
Como toda novela de iniciación, supone un viaje al mundo extraño del exilio, del destierro – del medio indígena de su niñez al medio criollo de los curas, del desarraigo paterno al arraigo sacerdotal – del cual se vuelve con un talismán. Esta figura es esencial en la novela: el zumbayllu, trompo o peonza, que Ernesto adquiere con esfuerzo y guarda como un tesoro. Es uno de los mayores hallazgos del Arguedas narrador, quien consigue poner en sitio protagónico a un objeto encantado, una cosa que posee un ánima y cuyas propiedades exceden al lenguaje, porque son la música y la danza, la inmediata corporeidad del sentido. ¿Qué es este trompo? ¿El símbolo de las facultades del héroe, el dominio que adquiere sobre las cosas? ¿La cifra de lo inefable, de lo que no se puede o no se debe nombrar, acaso un objeto sagrado? ¿Tal vez lo que resta de la madre ausente, el encantador lenguaje anterior a la palabra y que perdura en el sutil sonido y en los saltos y giros de la peonza cuando la ponen a funcionar? El zumbayllu es tan elocuente como ambiguo, al igual que el aludido duelo.
También conviene anotar que Los ríos profundos es una novela del Perú interior, continental, cordillerano, del Perú fundacional, porque es esa franja del actual territorio peruano donde centraron sus poderes los incas. Luego, la conquista española desplazó los puntos de gravitación hacia la costa –Lima, El Callao– conectando el Perú con el exterior, con los demás centros del imperio. Pero en el interior, detrás de la fachada hispánica y criolla, quedó el “río profundo” del origen. En este sentido, Arguedas se vincula con una tradición fuerte de la literatura hispanoamericana, que consiste en narrar a la vez la historia de un sujeto individual, una familia defectuosa y un evento originario, fundador. Se trata de recuperar los “pasos perdidos” y reconstruir la historia primigenia, según la fórmula de Alejo Carpentier. O elaborar los “recuerdos de provincia” como en el libro del argentino Sarmiento.
El sitio crucial del escenario es Cuzco, la ciudad natal del padre, donde éste promete a su hijo que serán eternamente felices (sic). Promesa paterna por excelencia, promesa que sólo puede formular Dios, o sea la figura que el padre encarna ante la mirada infantil. En Cuzco se observa, además, cómo los dos mundos que tensan la historia de Ernesto –el indio y el español– se rozan sin mezclarse. Allí están las casas de la Colonia, que la gente sigue habitando, y las ruinas incaicas, inertes y herméticas murallas cuyas piedras, en la fantasía del niño, son capaces de animarse, moverse y esbozar una enigmática danza.
Los ríos profundos es la novela educativa de una educación imposible, la historia de un mal alumno despreciado por el director de su colegio y abandonado por su padre como un inclusero. Es, al tiempo, la descripción de un duelo cuyo difunto no conocemos. De ahí su doble sugestión, que aparece en el título como lo profundo, lo que no tiene fondo, lo abismal. En la superficie de este hondón desmesurado, corre el río del tiempo, ineluctable, a cuyas orillas los hombres intentan construir y narrar su historia.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Este artículo forma parte de la obra Lecturas americanas. Segunda serie (1990-2004), publicada íntegramente en Cualia. La primera serie de estas lecturas abarca desde el año 1974 hasta 1989 y fue publicada originalmente por Ediciones Cultura Hispánica (Madrid, 1990). Reservados todos los derechos.