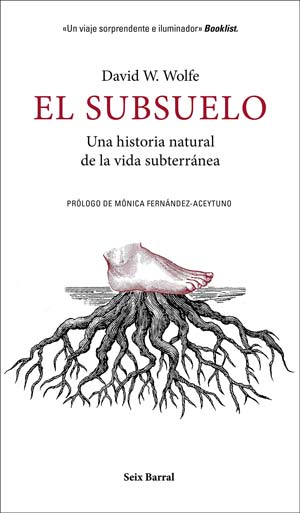 El biólogo Stephen Jay Gould dice que las bacterias gobiernan la Tierra. Quizás haya un toque de efectismo retórico en la fórmula, pero nos resulta verosímil apenas comprobamos que, por ejemplo, las gigantescas bolsas de gas metano que se encuentran bajo la superficie planetaria son obra de microorganismos metanógenos que trabajan sin parar, desde que el mundo es mundo, a dos o tres kilómetros de profundidad. Debo estos curiosos ribetes de nuestra amada esfera terráquea a David W. Wolfe en su libro El subsuelo. Una historia natural de la vida subterránea, editado por Seix Barral en Barcelona y en 2019, según la traducción de Javier Calvo.
El biólogo Stephen Jay Gould dice que las bacterias gobiernan la Tierra. Quizás haya un toque de efectismo retórico en la fórmula, pero nos resulta verosímil apenas comprobamos que, por ejemplo, las gigantescas bolsas de gas metano que se encuentran bajo la superficie planetaria son obra de microorganismos metanógenos que trabajan sin parar, desde que el mundo es mundo, a dos o tres kilómetros de profundidad. Debo estos curiosos ribetes de nuestra amada esfera terráquea a David W. Wolfe en su libro El subsuelo. Una historia natural de la vida subterránea, editado por Seix Barral en Barcelona y en 2019, según la traducción de Javier Calvo.
Invirtiendo el orden temporal, a tales consecuencias opone Wolfe su teoría sobre el origen de la vida en nuestro planeta, que no fue en el agua, tal como se creía a partir de una vacilante intuición darwiniana, sino en el subsuelo. Allí, unos seres llamados extremófilos inauguraron la vitalidad sin necesidad de oxígeno ni luz solar. Y así se mantuvo, acaso a partir de un lecho arcilloso, durante 3.500 millones de años. Después vino lo que vino, mucho más evidente para nosotros.
Estos bichitos, por así nombrarlos, no tienen feriados ni vacaciones. Hay bacterias que suministran nitrógeno a las plantas por medio de sus raíces, a cambio de azúcar. Igualmente parten el nitrógeno natural de modo que podamos vivir los demás. Las lombrices esponjan la tierra, permitiendo su necesaria oxigenación, la abonan con sus excrementos y descomponen los residuos orgánicos colaborando a producir el manto que envuelve a la superficie. En este punto, renuncio a completar la lista de minucias que Wolfe propone al lector lego y curioso, y que alcanzan la calidad del asombro.
Desde luego, nuestra percepción del medio ambiente está dominada por el hecho de que somos criaturas de superficie, chovinistas superficiales, como nos define Wolfe. Lo cierto es que la biomasa soterrada es mucho mayor que la visible. El autor la estima, aunque de manera aproximada, en 200 billones de toneladas. Lo evidente es más modesto y las honduras nos resultan inhabitables a los humanos. Somos demasiado grandes en relación a una bacteria, demasiado necesitados de sol y oxígeno como para soterrarnos.
El texto del naturalista es ambicioso. Nos pide que cuidemos el suelo, cosa que no hacemos debidamente. Fatigamos la superficie, la abonamos de manera artificiosa, nos cargamos los bosques en favor de la agricultura y la ganadería. Sumamos demasiados individuos hambrientos y sedientos, quizá sin entender radicalmente que no es buen negocio agotar la fuente de nuestra nutrición. Añadido a esto, Wolfe nos aconseja reformar el árbol de la vida y convertirlo en una red, mucho más compleja, desprovista de un eje dominante y dispersa en una multitud de centros igualmente vitales.
El joven Darwin “descubrió” la importancia de las lombrices en el mantenimiento del suelo, en el jardín de su tío Joe. Cuarenta años más tarde, poco antes de su muerte, publicó su libro sobre las dichosas lombrices. Entre tanto, hubo mascullado sus teorías acerca de este mundo escaso de recursos y en constante cambio de condiciones ambientales, todo lo cual desemboca en la vida como lucha. Insisto e insiste Wolfe: todo a partir de los serpentinos bichitos del tío Joe. Son los silenciosos proletarios naturales del subsuelo que posibilitan la evolución de la vida.
Hace siglos, un óptico holandés, filósofo a ratos, llamado Baruch Spinoza nos describió la vida como insistencia del Ser en ser. Un misterio ajeno a la ciencia según señala prudentemente un hombre de ciencia como Wolfe. Es el límite donde filosofías y religiones imaginan lo que pueden imaginar. El mutuo respeto entre aquélla y éstas es un desafío a nuestra inteligencia.
Imagen superior: un extremófilo, el tardígrado, llamado comúnmente oso de agua.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.












