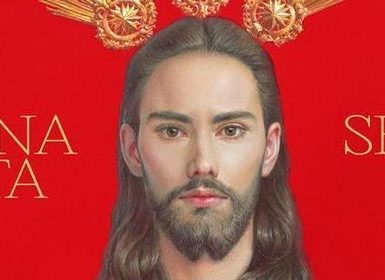En uno de los habituales deslizamientos semánticos frecuentes en su profesión, ciertos periodistas han tomado por sinónimos el multiculturalismo y el pluralismo cultural, propio éste último de las sociedades donde existe un estatuto de las libertades públicas.
En rigor, ambas categorías nada tienen que ver y responden a concepciones encontradas de la convivencia social. El multiculturalismo es una variante del historicismo romántico, según el cual las culturas son sistemas herméticos de normas, que no se tocan ni se mezclan, equivalentes e indiferentes. Se vive dentro de ellos y el sujeto que pertenece a cada uno de dichos sistemas, no puede salir de su espacio ni mestizarse con otro sistema.
El pluralismo cultural, en cambio, admite la coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad, en tanto ellas reconozcan los principios básicos de la civilización a la que se incorporan. Son culturas abiertas en una sociedad abierta, que dialogan entre sí, se hacen préstamos, se confrontan y se interfieren. Más al fondo, lo que está en juego es la existencia o la inexistencia de la humanidad.
La diversidad cultural de los seres humanos ¿es compatible o incompatible con una condición común a todos ellos, a todos nosotros? El multiculturalismo contesta que no, el pluralismo cultural contesta que sí.
Si aceptamos el multiculturalismo en sentido estricto, es posible que un cliente de un restaurante madrileño exija que se le sirva carne humana porque en su país el canibalismo es legal y hasta litúrgico.
El ejemplo es extremo, imaginario y algo esperpéntico. Pero no lo es el caso de aquel torero de etnia gitana que contrató a un asesino profesional para que matara al amante de su mujer, invocando una supuesta ley tradicional gitana que así lo establece.
También en este ejemplo, el multiculturalismo protegería al marido ofendido, aunque la ley penal española considere el caso como una incitación al homicidio agravado, en grado de complicidad.
El siglo pasado ha conocido paradigmas multiculturales de sangriento orillo. Los nazis proclamaron la existencia de valores éticos inherentes a la raza aria o, más concretamente, a la tribu germánica, que los autorizaban a someter a los pueblos inferiores y más débiles.
Ideologías como la negritud y el indigenismo, asimismo el llamado feminismo de género, insisten acerca de la relatividad –valga la paradoja‒ absoluta de los valores éticos. Lo que es ético para un indio, un negro o una mujer, puede no serlo para un blanco o un varón. Con lo que podríamos concluir que un blanco sería capaz de esclavizar a un negro o dar palizas a su mujer invocando la eticidad de su raza y su género sexual.
Ciertamente, la construcción de un código civilizado común a todos los seres humanos es un futurible pero, lamentablemente, no una realidad actual. Hay tablas de derechos humanos que se proclaman con la misma solemnidad con que se violan, pero no es apelando al relativismo absoluto como vamos a enderezar el entuerto. La historia está torcida, mas hemos de quererla derecha para que se rectifique. De lo contrario, el entuerto será cada vez más laberíntico.
Imagen superior: Pixabay.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.