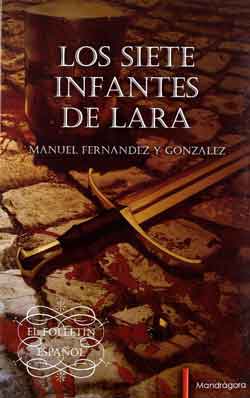 “La verdad del caso es que la peste negra pasó sobre Sayaradur sin arrojarla al sepulcro, lo que si hubiera acontecido hubiera dado al traste con nuestra novela” (Los siete infantes de Lara, de Manuel Fernández y González. Ed. Mandrágora, Col. El Folletín Español).
“La verdad del caso es que la peste negra pasó sobre Sayaradur sin arrojarla al sepulcro, lo que si hubiera acontecido hubiera dado al traste con nuestra novela” (Los siete infantes de Lara, de Manuel Fernández y González. Ed. Mandrágora, Col. El Folletín Español).
No tenía ni idea de quién era Manuel Fernández y González (1821-1888), lo confieso. Gracias a esta novela, reeditada en buena hora en El Folletín Español –colección dirigida por el erudito Alfredo Lara: lo conocí hace dos décadas y no pude decirle entonces lo que escribo ahora: que le admiro–, me enteré de su identidad, de su proliferación autoral y de su hundimiento en la miseria y, a la vista está, su olvido.
Si ya maltratamos a nuestros Cervantes, no quiero pensar el destino de tantos Dumas.
Soy un loco del folletín. Ahora me doy cuenta que no es casualidad, cuando a los diez años le pedía a mi madre que me comprara El perfume de la dama de negro, secuela de El misterio del cuarto amarillo (Gastón Leroux fue durante unos meses, pero los meses eternos de la niñez, mi ídolo absoluto), y ella me respondía: “Pero ese libro, ¿lo pueden leer niños?”. Y yo pensaba, idiota de mí: “Hombre, según qué niños”, porque igual algunos lo encontraban complicado. Sólo años más tarde caí en las connotaciones sensuales del título y el porqué verdadero de la inquietud materna.
Devoré la novela Los siete infantes de Lara. Alfredo (también Lara, tócate los cojones) dice que en su momento (fue escrita hacia 1853) era considerada mala literatura. Joder, sí, supongo que el encabalgamiento infinito de frases mediante dos puntos incentivos delata el dictado a saco. Pero creo que se aprenden cosas y hay párrafos portentosos. Y, por supuesto, es entretenidísima: lo que no consigue la concentración efectiva pero algo volátil del autor, lo consiguen sus despistes. Véase, por ejemplo, esa Fuente de los Almendros que, de repente, se convierte en la de Los Avellanos por obra y desgracia de su escritor. El autor de folletín es como un director de orquesta de su cabeza: el tiempo de ejecución cuenta.

Imagen superior: Elvira Reyes y Manuel Conde en la película filipina «Siete infantes de Lara» (1950), dirigida por el propio Conde.
El novelón tiene unas 450 páginas de tipografía fea (un detalle a enmendar) y se divide en tres partes, progresivamente exangües. La primera es la mejor, con buen pulso, épica resultona y gracejo inteligente. Hay frases telenoveleras que me dejan estremecido: “Te amo tanto, que mi venganza me aterra”, susurra Doña Lambra, la Angela Channing de esta leyenda castellana –quien, obviamente, se lleva todas mis simpatías–, enmedio de un parlamento despechado y memorable.
Hay asimismo solemne precisión descriptiva de cuestiones complicadas de describir: “Pasó, en fin, aquel primer momento en que todo se concede a una expansión muda”. También me deslumbra la desfachatez del narrador para entremeter sus renuncios y remiendos: “El orden de la narración que nos ocupa, nos obliga a volver atrás un corto espacio…”. Y tiene más salero para atravesar la cuarta pared que Kitty Pride la Escuela de Jóvenes Mutantes: del vacilón “Como saben nuestros lectores…” a la cándida claudicación que ninguna voz omnipotente se atrevería a confesar: “No lo sabemos”.
Me fascina la naturalidad con que González y Fernández (qué cruz de marca autoral, quizá el detalle tonto que decide su exclusión del Olimpo de la memoria) interpreta hechos de finales del siglo X , a mediados del siglo XIX: “Habían quedado sobre la arena más de cuarenta caballos, y se habían sacado de la tela cuatro hidalgos muertos. Había sido, pues, una buena fiesta”; así como sus expresiones espatarrantes: “–Debe ser moro o troglodita”; y cómo excusa a sus personajes: “Cada cual tiene sus vicios, porque no hay hombre que no los tenga; pero Diego de Lara sabía satisfacer los suyos de una manera hidalga, y sin daño de tercero”. Vamos, que Dieguito se iba de putas con y a discreción.
 Me intrigan sus absurdos: “Pero pasó mucho tiempo y nada aconteció″. Sus recursos teatrales, como la acción indicada en los diálogos, por ejemplo: “–No necesitamos ir más allá; aquí estamos ya bien”. Sus juicios de valor: “Aquello era repugnante”. Sus indirectas eróticas: “…Dejó ver, entretanto, tesoros de hermosura a Ruy González, que permaneció izado, por decirlo así, al balcón”. Sus reiteraciones: “Terrible azote” se lleva la palma a la expresión pelma o, como él mismo incide con guasa, “es otro azote no menos terrible”: cuatro veces literales aprovecha su uso. Su confesión de impotencia transmisora: “Exclamó Gonzalo con un acento, del cual querríamos en vano dar una idea a nuestros lectores”. Su expresividad: “Salió una sombra blanca”; o “Es preciso ser muy valiente para enseñar una cara tan fea”. Su agudeza antropológica: “El rostro del esclavo se tiñó de ese verde bronce que es la palidez de los negros”. Sus razonamientos casi a pie de barra: “Los musulmanes eran todo lo que se quiera…”. Sus indignadas digresiones sin cuento: “Hoy se apuesta por todo”. Su sentido del tiempo: primero señala que estamos en el año 880, luego en el 980, luego pasa un año entero y entramos otra vez en ¡980!… Y hasta sus disparates, como este título de capítulo: “De cómo el amor, cuando puede, supera todos los obstáculos”. Y cuando no puede, pues no.
Me intrigan sus absurdos: “Pero pasó mucho tiempo y nada aconteció″. Sus recursos teatrales, como la acción indicada en los diálogos, por ejemplo: “–No necesitamos ir más allá; aquí estamos ya bien”. Sus juicios de valor: “Aquello era repugnante”. Sus indirectas eróticas: “…Dejó ver, entretanto, tesoros de hermosura a Ruy González, que permaneció izado, por decirlo así, al balcón”. Sus reiteraciones: “Terrible azote” se lleva la palma a la expresión pelma o, como él mismo incide con guasa, “es otro azote no menos terrible”: cuatro veces literales aprovecha su uso. Su confesión de impotencia transmisora: “Exclamó Gonzalo con un acento, del cual querríamos en vano dar una idea a nuestros lectores”. Su expresividad: “Salió una sombra blanca”; o “Es preciso ser muy valiente para enseñar una cara tan fea”. Su agudeza antropológica: “El rostro del esclavo se tiñó de ese verde bronce que es la palidez de los negros”. Sus razonamientos casi a pie de barra: “Los musulmanes eran todo lo que se quiera…”. Sus indignadas digresiones sin cuento: “Hoy se apuesta por todo”. Su sentido del tiempo: primero señala que estamos en el año 880, luego en el 980, luego pasa un año entero y entramos otra vez en ¡980!… Y hasta sus disparates, como este título de capítulo: “De cómo el amor, cuando puede, supera todos los obstáculos”. Y cuando no puede, pues no.
Y, sinceramente, aprecio su talante liberal: “Si Sayaradur hubiera sido cristiana, Gonzalo Gustios no se hubiera contenido, porque en su tiempo las mancebías no solo estaban toleradas sino reconocidas: apenas se encuentra un caballero, un prelado, o un rey de la Edad Media, que no haya dejado una numerosa sucesión de hijos bastardos, reconocidos públicamente: pero Sayaradur era musulmana, y esta era la barrera insuperable que no se atrevía a salvar”, para, sorprendentemente, enjuiciar la coyuntura católica que le impone esa barrera, “…resultado fatal de las creencias y de las costumbres de su época”.
También amerito su actitud de moderno laicismo: “Hoy acontece también que se atribuye a una promesa, a un voto lo que se debe al médico, con lo que se prueba que el hombre ha sido, es, y será siempre el mismo”. Beneficio el laico que extiende a sus numerosos fans, quizá con maliciosa ironía: “Como estamos seguros de que nuestros lectores no creen en duendes ni aparecidos…”.
En Los siete infantes de Lara hay decapitaciones con cuchillo a víctimas vivas; la plasmación del insulto más terrible que le puedes arrojar a un caballero (rebozarle el “continente” con un cohombro mojado en sangre); un episodio magistral ambientado a la entrada de un poblado de leprosos (que daría para un cuento de terror probablemente ya escrito, pero no por ello menos apetecible de escribir); pesadillas sublimes; sexo en familia… y hasta un caso de transmigración del cuerpo.
Su autor se va fatigando conforme remonta las dunas de la leyenda y con él, claro está, el lector. Pero aun así, el viaje merece la pena, por gusto propio y por pintoresco.
Y, parafraseando a Fernández y González, los folletinistas serán todo lo que se quiera, pero pocas cosas hay mejores que un buen folletín. Los escritores serios están bien, aunque algunos se toman demasiado en serio para lo que al final te cuentan (Marías, Marías, cambia ya de truco y folletinea más…). Pero cuando, veintañero, fui al cementerio parisino de Père-Lachaise, pasé de Sartre como de la náusea y le dejé un boli a Cortázar por mandamiento del ritual de escritor primerizo y porque me dio pena el estado de desidia de su tumba (insólitamente dejada en comparación, por ejemplo, con la muy floripondiada de Serge Gainsbourg: debía de haber pasado aquel día un autocar fletado por el Rock de Lux, imagino); pero donde me emocioné de veras, por lo inesperado y por la deuda resonante, fue ante la lápida de Maurice Leblanc, el creador de Arsenio Lupin, otro héroe (qué antihéroe ni qué hostias) de infancia y el único culpable de que Lost me parezca un folletín malo.

PD: Por cierto, por casualidad cayó en mis manos un guión cinematográfico de Manuel Matji (guionista de Los santos inocentes y también director), titulado Año 1000: La sangre (lo peor del asunto), que Carlos Giménez comenzó a dibujar en 2009. El guión, una maravilla de prosa, adapta a su vez la mismísima Leyenda de los Siete Infantes de Lara, divulgada por cantares ya perdidos y muy popular hasta el siglo XIX, base también del folletín comentado.
Copyright del artículo © Hernán Migoya. Previamente publicado en Comicsario, un blog para la fenecida editorial Glénat España. Reservados todos los derechos.












