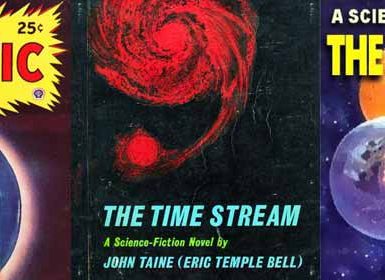Por alguna razón que se me escapa, a comienzos y mediados de los ochenta del pasado siglo, se produjo en el cine de ciencia-ficción un florecimiento de películas relacionadas con el viaje en el tiempo: Los héroes del tiempo (1981), Terminator (1984), Regreso al futuro (1985), Star Trek IV: Misión salvar la Tierra (1986), Peggy Sue se casó (1986)… La moda, no obstante, arrancó en 1979 con una película que revisitaba la idea de la máquina del tiempo de Wells bajo una nueva perspectiva.
Londres, año 1893. Perseguido por la policía tras haber descubierto que él es Jack el Destripador, el doctor Leslie John Stephenson (David Warner) llega tarde a la cena organizada por su amigo, el escritor H.G. Wells (Malcolm McDowell). Una vez sus invitados reunidos, Wells desvela su último invento: una auténtica máquina del tiempo. Pero entonces la reunión es interrumpida por la policía y, mientras Wells está ocupado atendiendo a los agentes, Stephenson utiliza el ingenio para escapar al futuro. Wells, consternado al enterarse de la verdadera identidad de su amigo y desolado al ver que ha utilizado su invención para escapar al castigo y continuar su perversión en el futuro, lo persigue hasta un desconcertante San Francisco del año 1979, ciudad a la que había sido trasladada su máquina del tiempo como parte de una exhibición retrospectiva sobre su vida y obra.
Desilusionado al comprobar la diferencia entre la realidad y la utopía que él había soñado para el futuro, Wells empieza de una forma un tanto accidental una relación con la oficinista de un banco, Amy Robbins (Mary Steenburgen) al tiempo que trata de encontrar y detener a Stephenson, encantado de haber llegado a un siglo dominado a partes iguales por la libertad y el desorden social. Las cosas se precipitan cuando otro viaje al futuro le revela a Wells que la próxima víctima de su contrincante será la propia Amy…
Los pasajeros del tiempo fue el debut como director de Nicholas Meyer, quien a partir de ese momento transitaría ocasionalmente por los caminos de la ciencia-ficción, aportando, por ejemplo, tres de las más interesantes entregas de la serie cinematográfica de Star Trek. Su primer trabajo como guionista fue para Invasion of the Bee Girls (1973), una cinta de serie B no particularmente recomendable y de la que el propio Meyer reniega. También escribió el sólido telefilm The Night That Panicked America (1975), sobre el efecto que causó la emisión en 1938 del programa radiofónico de Orson Welles basado en La Guerra de los Mundos.
Pero el campo en el que más destacó Meyer fue en el de novelista policiaco, y ello gracias a dos revisitaciones del inmortal Sherlock Holmes: Elemental Dr. Freud: Solución al siete por ciento (1973) y Horror en Londres (1976). Fueron éstos trabajos que impulsaron la moda de los pastiches de la obra de Conan Doyle, en los que el magistral detective se encontraba con otros personajes de la era victoriana, ya fueran históricos o de la ficción escrita en la época. En la primera de esas novelas, Watson llevaba a Holmes a Viena para recabar la ayuda de Sigmund Freud y curar mediante terapia la adicción de su amigo a la cocaína; en la segunda, Holmes intervenía en un caso de asesinato en el distrito teatral de Londres y conocía a Oscar Wilde, Bram Stoker o George Bernard Shaw.
Elemental Dr. Freud: Solución al siete por ciento fue llevada al cine en 1976 con un guión del propio Meyer. La película funcionó muy bien en taquilla y, aunque no fue la primera vez que se utilizaba a Sherlock Holmes en relatos de este tipo (por ejemplo, en Estudio de terror, 1965, Holmes y Watson perseguían a Jack el Destripador) sí propició un nuevo interés en el personaje que se materializó en films como Asesinato por decreto (1979). Pero, además, permitió a Meyer dar el salto al cine como director con la película que ahora comentamos. La misma fórmula narrativa y conceptual que sustentaba sus pastiches victorianos es la que alimenta Los pasajeros del tiempo, cuyo argumento escribió a partir de una sinopsis que le entregaron dos estudiantes de cine: Karl Alexander y Steve Hayes.
Aunque la trama contiene un par de giros relacionados con las paradojas temporales, el director está claramente menos interesado en las posibilidades propias del subgénero del viaje en el tiempo que en reflexionar sobre el choque cultural entre dos épocas; o, mejor dicho, entre las ideas divergentes que dos personajes del pasado tenían sobre el futuro y la realidad que acaban encontrando. Así, por ejemplo, resulta cómico ver la reacción del ingenuo idealismo fabiano que predicaba Wells cuando se topa con el mundo moderno. Y ello no solamente en los pasajes humorísticos en los que debe aprender a manejar teléfonos, coches o trituradores de basura o saber cómo comportarse en establecimientos de comida rápida, sino en el comentario social asociado a sus reflexiones. Así cuando se entera en su siglo XIX natal que Stephenson ha huido al futuro en su máquina, exclama desolado, “¿Qué he hecho? He enviado a ese maniaco sanguinario a Utopía”. La ironía reside, precisamente, en que pudiera haber considerado el San Francisco de 1979 como una utopía. Más tarde, el discurso que Wells defendía en sus ensayos sobre el amor libre se pone a prueba cuando Amy lo avergüenza hablando sin complejos de su vida íntima y de una Revolución Sexual que él se resiste a creer.
En contraposición, Stephenson tiene muchos menos problemas para ajustarse al nuevo entorno, dando a entender que vivimos en un tiempo afín al tipo de comportamiento violentos, inmoral y enfermizo que él representa. Hay un brillante momento en el que el asesino: “Este siglo tiene un sitio para mí” y acto seguido, para demostrárselo a Wells, le basta con encender la televisión, que muestra una ecléctica y caótica mezcla de dibujos animados de la Warner, Jimi Hendrix aplastando su guitarra, escenas reales de guerras y las noticias de la noche. Ante ese violento espectáculo, Stephenson no duda en afirmar: “Hace noventa años, yo era un monstruo. Hoy soy un aficionado”
Ese pesimismo viene compensado por el optimismo inherente a lo que es el auténtico núcleo del relato: el romance entre Amy y Wells. El lazo que se forja entre ellos arroja un destello de esperanza muy en sintonía con el temperamento del escritor: si dos personas tan alejadas en el tiempo y el espacio pueden entenderse, ¿por qué no podemos hacerlo todos? De acuerdo con la filosofía de Wells, la gente puede elegir el barbarismo y la codicia, pero el camino del aprendizaje y el avance positivo siempre da mejores resultados.
El trabajo de realización de Meyer es bastante plano –no olvidemos que, al fin y al cabo, era su bautismo de fuego en esa función‒, pero Los pasajeros del tiempo se sostiene gracias a la hábil ingenuidad que permea la trama y el competente trabajo interpretativo de su trío protagonista. Malcolm McDowell, al que tan a menudo hemos visto en papeles villanescos, ejerce aquí de héroe romántico. Su versión de H.G. Wells es la de un hombre dulce y honrado, inteligente y, aunque desconcertado al hallarse fuera de su tiempo, dispuesto a aprender.
A su lado, Mary Steenburgen encarna a una mujer algo despistada pero esencialmente bondadosa. La relación entre ambos resulta creíble por una sencilla razón: McDowell y Steenburgen se casaron poco después de rodar la película… Por su parte, David Warner lo tenía más difícil, puesto que el doctor Stephenson era más una mera herramienta narrativa para hacer avanzar la acción que un personaje verdaderamente perfilado. Con todo, aprovecha con su habitual pericia y presencia física las posibilidades que le otorga el guión como villano cruel y maquiavélico sin caer en la tentación del histrionismo (eso sí, peor que las escenas victorianas ha envejecido el verlo acechar a sus víctimas en una discoteca, vestido con pantalones de campana y cazadora vaquera).
Los pasajeros del tiempo funciona peor si uno trata de verla como algo históricamente verosímil. Para empezar, es difícil de creer que un H.G. Wells que viajara en el tiempo hasta los años ochenta y regresara luego a su propia época, escribiera trabajos tan ingenuos sobre un futuro utópico como Una utopía moderna (1905), Hombres como dioses (1923) o La vida futura (1933). Tampoco coincidieron en el tiempo Wells y Jack el Destripador. Los asesinatos de éste tuvieron lugar en 1888, pero en la película han seguido sucediéndose hasta 1893. En ese momento, H.G. Wells tenía sólo 27 años, se había casado con su prima y trabajaba como maestro. Acababa de empezar a publicar sus cuentos, pero su primera novela de ciencia-ficción, La máquina del tiempo no aparecería hasta 1895. En cambio, en la película, Wells está interpretado por un actor que tenía ya 36 años, una década mayor que el escritor por entonces, y lo retrata como un autor reconocido y con éxito. También la vida de Amy Catherine Robbins, segunda esposa de Wells, está bien documentada (ambos no se conocieron hasta 1895) y parece algo absurdo sugerir que en realidad era una viajera en el tiempo, en este caso proveniente del futuro.
El diseño de la máquina temporal –a cargo de Edward C. Carfagno‒ trata de alejarse lo máximo posible de cualquier similitud con la clásica cinta de George Pal El tiempo en sus manos (1960). El ingenio es ahora un aparato más anodino que recuerda vagamente a la cabeza de un halcón más que un espléndido ejemplo de rococó victoriano. Similar intento de evitar cualquier referencia al film de Pal lo encontramos en los efectos especiales que representan en el viaje en el tiempo. En lugar de retomar esas imágenes aceleradas que tan buen resultado habían dado veinte años atrás, Jim Blount y Larry Fuentes optan por un viaje más soso, ejecutado a base de juegos abstractos de luz y fragmentos sonoros de varias emisiones radiofónicas históricas. No solamente no son tan imaginativos (recuerdan demasiado al viaje a través de la puerta estelar de 2001: Una odisea del espacio) ni consiguen el mismo efecto de maravilla que la película de Pal, sino que evidencian en demasía el esfuerzo consciente de alejarse de aquélla.
Por cierto, que el film de 1960 fue el primero en identificar a Wells con el viajero temporal de su novela. Tras Los pasajeros del tiempo, la idea acabó convertida en un cliché perpetuado en episodios de series televisivas como Doctor Who, Lois y Clark o Almacén 13.
Los pasajeros del tiempo es una entretenida mezcla de ciencia-ficción, comedia, romance y thriller. No disfruta de ese pedigrí de film de culto que adorna a otras producciones –muchas de ellas sin duda inferiores a esta‒ y tampoco es una película imprescindible o una obra maestra, pero lo ingenioso de su concepto y la soltura con la que está desarrollado la hacen merecedora de un visionado y de mayor atención que la que habitualmente se le presta.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia-ficción. Reservados todos los derechos.
Copyright de las imágenes © Orion Pictures, Warner Bros. Pictures. Reservados todos los derechos.