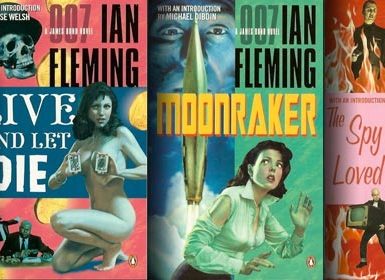«¿Cuánto pesa la Unión Soviética?, preguntó en cierta ocasión Josef Stalin. Pretendía inculcar en sus aterrorizados consejeros la idea del lugar que su país debía ocupar en el mundo, es decir, el número uno. Para aquellos que vienen a Estados Unidos a vivir y no de visita (yo, por ejemplo), eso es lo primero que le impresiona: la masa gigantesca de Norteamérica. Uno se pregunta cuánto pesa Norteamérica y, acto seguido, se ve preguntándose cuál es su lugar en el mundo (el número uno) y cuánto durará su hegemonía».
Esta reflexión que hace Martin Amis en El roce del tiempo me lleva a otra pregunta. ¿Puede concebirse la geopolítica sin estrategias de dominación cultural? La respuesta se las trae. Yo contestaría en principio que no. Sin embargo, hay opinadores más desprendidos, dispuestos a creer que las modas culturales pueden ir por un lado y los intereses de las grandes potencias por otro.
Hasta hace cuatro días, el reconocimiento de la identidad nacional era uno de los piñones fijos en el engranaje de cualquier país. Sin embargo, ese carácter propio, ceñido a los límites de un paisaje, de unas costumbres y de una historia ‒para entendernos, la aldea gala de Astérix‒, se difumina hoy en la aparente uniformidad del globalismo.
Es algo que sucede, de forma significativa, en democracias como la nuestra. Naciones donde, por distintas causas, más o menos previsibles, la necesidad de pertenecer a un grupo identitario se ha reformulado.
Traduzcámoslo así: el universo tiende a llenar siempre los espacios vacíos. Así ocurre con el arquetipo español. Allí donde poco a poco se desnacionaliza España, casi a renglón seguido, rebosan el identitarismo regional o el secesionismo.
Por un mecanismo similar, ese vínculo también puede desplazarse a una ideología, a una religión o a lazos identitarios como la clase social, la etnia, el sexo o la orientación sexual.
Ya hablaré en otro momento de nuestra percepción del patriotismo. De momento, abordaré el problema a partir de un fenómeno interesante: nuestra plena asunción de la cultura, del folklore y de las políticas identitarias anglosajonas.
Como ahora veremos, esta nueva capa de americanización es algo menos espontáneo de lo que parece. De hecho, funciona con un resorte muy similar al que, tras la Segunda Guerra Mundial, universalizó los supermercados y los centros comerciales, el consumo de bebidas refrescantes, las aventuras en Technicolor, la música rock o las máscaras de Halloween.
Hoy los agentes de esa hegemonía cultural son más poderosos que nunca ‒los gigantes virtuales, Hollywood, las plataformas digitales, las corporaciones televisivas‒, y lo más significativo es que casi nadie se lamenta de su existencia.
¿O es que alguien se atreve a quejarse? Santo cielo, ¿qué viejo carcamal va a discutir, a estas alturas, que el cine de superhéroes, las sitcoms, el stand-up o los reality shows son un excelente entretenimiento? ¿Qué nostálgico en sus cabales va a negar que el cine ochentero de Spielberg le cambió la vida? ¿Quién no ha identificado de niño el País de Nunca Jamás con las producciones Disney?
En realidad, el gran argumento de venta de estos y otros productos es su eficacia, su calidad y su innegable atractivo. O sea, que en apariencia nadie nos obliga a identificarnos emocionalmente con esa oferta. Es algo espontáneo y natural.
Del mismo modo, nadie nos tiene que amenazar para que compremos en Amazon figuras de Star Wars, veamos en YouTube los late shows de Stephen Colbert, Jimmy Fallon o James Corden, perdamos media vida en Facebook o nos suscribamos a Netflix. Lo hacemos porque sí. Porque nos parece que vale la pena hacerlo. Porque nos hace felices.
La nueva circunscripción del mundo está rotulada en inglés. Qué diablos, hasta nuestras ofertas de trabajo se plantean en spanglish. ¿Ejemplos? Aquí tienen uno: «Se necesita líder de equipo para desarrollar propuestas de new business de paid media diferenciales, para colaborar con el head of innovation para buscar innovaciones, y para usar herramientas de social listening«.
Qué cool, ¿no les parece?
Ahora intentemos encontrarle el truco a todo esto.
Verán, cuando uno estudia la americanización de la cultura hay muchas formas de fracasar, y una de ellas consiste en ser antiamericano. Como yo no lo soy ‒más bien todo lo contrario‒, les evitaré la murga anticapitalista. Lo que me interesa interpretar es por qué el predominio estadounidense ha alcanzado hoy territorios sentimentales e ideológicos que le estaban vedados hace medio siglo.
Parece natural que nos fascine el cine de Hollywood, pero ¿no se han preguntado por qué incluso los movimientos más contestatarios y contraculturales se han americanizado en nuestro país? ¿No les intriga por qué ese barniz anglo-pop ha ido tiñendo incluso a los sectores originalmente antiamericanos? ¿Dónde fue a parar el yankee-go-home?
Estados Unidos y el pulso del planeta
Imperialismo y cultura. Hay palabras que, cuando van juntas, suenan tan antipáticas como una tesis doctoral. Cada vez que alguien las pronuncia, parece que alza los hombros con superioridad, abre un libro de Foucault y luego enciende un pitillo.
Sin embargo, al repetirlas en privado, uno cae en la cuenta de que tienen efectos prácticos. ¿Debería preocuparnos? Juzguen ustedes mismos.
Frédéric Martel ya lo vio venir. «La americanización cultural del mundo ‒escribe en Cultura Mainstream‒ se tradujo en la segunda parte del siglo XX en ese monopolio creciente de las imágenes y los sueños. Hoy sufre la competencia y es cuestionado por nuevos países emergentes ‒China, India, Brasil, los países árabes‒, pero también por ‘países viejos’, como Japón, o por la ‘vieja Europa’, que pretenden defender sus culturas y tal vez incluso luchar en igualdad de condiciones con Estados Unidos. Es toda una nueva geopolítica de los contenidos la que está naciendo ante nuestros ojos. Y el comienzo de las guerras culturales que se anuncian».
En el caso español, el ganador de esas guerras está claro, sobre todo en la industria del espectáculo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué decimos remake en lugar de versión o adaptación? ¿Por qué anunciamos un blockbuster y no un éxito de taquilla? ¿Por qué decimos spoiler, crossover o hype en lugar de destripe, cruce o expectación?
Nos dejamos llevar. Así de sencillo. Cuando consideramos que un producto o una construcción cultural es superior en términos sociales, seguro que arrasa. Aquí no hay medidas preventivas que valgan, y la gente lo acepta como lo más simple del mundo.
Por supuesto, la historia del planeta es una colección de manchas de aceite que crecen o se solapan. Y esto es así porque la norma de los imperios ha sido imponer, por la fuerza, por prestigio o por seducción, lenguas y modelos de vida. Además, toda cultura es mestiza, por simple ley de vida.
Sin embargo, cuando un país se traumatiza con lo propio y se enamora de lo ajeno, hablar de imperialismo cultural ‒como ya dije‒ vuelve a adquirir sentido.
Aunque hoy nos quede lejos, la crítica de este imperialismo estuvo en boga en los sesenta. El american way of life era visto por universitarios y prescriptores como una peligrosa propaganda, o aún peor, como una imposición capitalista, que al final conducía a la estéril uniformidad del paisaje.
Es paradójico, y sin embargo, los nietos de esos activistas políticos que, décadas atrás, ponían el grito en el cielo ante la eliminación del pluralismo, bendicen hoy la homogenización de la ciudadanía, siempre y cuando ésta se ponga de su parte. El nuevo canon, obviamente, incorpora el inconformismo de otro tiempo, pero esta vez reconvertido en un simple y trivial fetiche, cuyo copyright es, quién lo diría, también anglosajón.
Demonios: si hasta para el insulto político nos hemos americanizado, y en lugar calificar o descalificar a los rojos, a los azules y a los troleros, ya sacamos la artillería contra supremacistas, nativistas, neocon, woke, difusores de fake news y social justice warriors…
Thomas Frank, el autor de La conquista de lo cool (1997), lo resume como nadie: «Las élites adoran las revoluciones que se limitan a lo estético».
¿Y por qué sucede esto? Cuando los radicales forman parte del establishment, y la fantasía revolucionaria se expresa por medio de obras subvencionadas, uno ya sabe que la contracultura y las vanguardias se han incorporado a la cultura de masas y al discurso corporativo.
En realidad, tanto los millennials como la generación Z se identifican con la tecnología y los medios sociales, pero en buena medida, abogan por un férreo estatismo (es decir, por un poder ilimitado del Gobierno). La rebelión es inocua, cosmética, y nunca cuestiona esa legitimación del poder que Robert Michels formuló en su Ley de hierro de la oligarquía: «tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará una minoría».
A lo largo de ese proceso de aculturación, hemos aceptado que marcas como Apple, IBM o Microsoft sean nuestro tótem liberador, que la insolencia del festival de Woodstock sirva como instrumento de mercadotecnia, y que los viejos ideales de la izquierda californiana impulsen al Hollywood de las franquicias y a los programadores de Netflix.
Por esta vía, el manoseado american way of life queda sustituido por otros artefactos yanquis: la subcultura hipster, el consumismo alternativo, el narcisismo infinito de la telerrealidad o la performance periodística que convierte en sujeto político al espectador de infoentretenimiento.
¿Y cómo se manifiesta, en la práctica, ese nuevo paradigma? Pues a través de mil productos anglosajones que identificamos con la disidencia liberadora: un disco de Pearl Jam o de PJ Harvey, el discurso de Ricky Gervais en los Globos de Oro, series como Juego de Tronos y El cuento de la criada, la chispa de la vida de Coca-Cola, la manipulación emocional del discurso político, o incluso cualquier producción Marvel que haga un guiño ‒¿estás ahí, Black Panther?‒ a las políticas identitarias.
La propagación de estas ideas, asumidas ya como parte del canon, pierde su sentido radical y se convierte en un instrumento hegemónico. Con el debido márketing, es más bonito si cabe. Cualquier macroempresa dedicará un pequeño esfuerzo para ser más verde, violeta o multicolor, asumiendo un moralismo idéntico al que recomiendan los gurús de Silicon Valley.
En todo caso, al margen de su ideología y de ese moralismo, lo interesante de estos nuevos modelos culturales es comprobar que se expresan en inglés, y que su expansión internacional depende de la industria sajona.
El problema, como ven, viene a ser estructural. Puede que el rock-indie nos parezca un soplo de aire fresco, pero fíjense en quien controla la discográfica: a buen seguro, una multinacional que armoniza su mercado global con un discurso anglo que, por supuesto, nos gustará a todos.
Ya me imagino a algún colega universitario bufando: «¡Pero siempre habrá una resistencia del pueblo contra el mercado!». Tranquilícese, amigo mío. A la hora de la verdad, ya no es cierto que la mercantilización o el consumo generen reacciones en contra. Lo que nos indigna, en todo caso, es que los muñequitos que salen por la pantalla no repitan nuestros prejuicios. En la actualidad, la clave es metafísica y no económica.
No encanta que Twitter silencie tras un cordón sanitario a nuestros adversarios ideológicos, pero por lo que más quieran, que nadie nos quite ese tragaperras infinito de las redes sociales, por mucho que tenga una patente USA.
Conclusión: la gente no se da por aludida si la mantienes en una cómoda burbuja (Facebook, Netflix o qué se yo).
Por supuesto, la cosa no acaba ahí. Vuelvo al principio. ¿Qué persigue hoy el imperialismo cultural? Pues lo mismo de siempre. Ampliar su mercado y unificar nuestro modo de interpretar la realidad. Esto, como es natural, tiene consecuencias en la esfera política, pero hay un asunto previo, de carácter geoestratégico.
Estados Unidos, y por extensión, el entorno angloparlante, domina la producción y distribución de contenidos culturales. Hay razones para ello. Desde el siglo XIX, la americanización de los valores fue un ejercicio constante para integrar a los emigrantes, y de rebote, a los lugareños de los territorios conquistados por el Tío Sam.
Este proceso de integración cultural ‒lógico en cualquier país con esa densidad migratoria‒ hay que relacionarlo con una doctrina mesianista planteada en 1845, el Destino Manifiesto, muy significativa para entender la idiosincrasia estadounidense.
Dicha doctrina tenía dos pilares: la idea de que la Norteamérica protestante tenía el deber de extenderse, por designio de la Providencia, desde el Atlántico al Pacífico, y un propósito redentor, que con el tiempo se aplicaría más allá de las fronteras del país.
Aunque presidentes como Abraham Lincoln o Ulysses S. Grant rechazaron el Destino Manifiesto, y pese a la controversia que generó en su país de origen, es tentador situarlo como uno de los impulsos socioculturales de los que se ha valido el imperialismo estadunidense a lo largo del tiempo.
Otro resorte político fue la Doctrina Monroe, puesta en práctica desde 1823 con la idea de que Estados Unidos se ocupara de gestionar el destino del continente americano, impidiendo la intromisión europea tras la independencia de los antiguos territorios portugueses y españoles. En palabras del presidente James Monroe, «el principio con el que están ligados los derechos e intereses de los Estados Unidos es que el continente americano, debido a las condiciones de la libertad y la independencia que conquistó y mantiene, no puede ya ser considerado como terreno de una futura colonialización por parte de ninguna de las potencias europeas (….) Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier parte de uno y otro continente sin amenazar nuestra paz y seguridad; nadie puede creer que nuestros hermanos sureños, si son abandonados a si mismos, puedan adoptar ese sistema por propia voluntad. Es igualmente imposible, por consiguiente, que nosotros admitamos con indiferencia una intervención de cualquier clase. Si comparamos la fuerza y los recursos de España y los nuevos Gobiernos, y la distancia que los separa, resulta obvio que ella nunca podrá someterlos. Estados Unidos aún considera como su verdadera política dejar actuar por sí mismas a las partes, con la esperanza de que las demás potencias adoptarán la misma actitud».
James G. Blaine reformuló esta doctrina a fines del XIX, adjudicando a Estados Unidos el papel de un «hermano mayor» con privilegios comerciales. A continuación, el presidente Rutherford Hayes se atribuyó el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico, y posteriormente, Theodore Roosevelt, bajo la disculpa de la estabilización y el anticolonialismo, convirtió los planteamientos de James Monroe en la excusa perfecta para el intervencionismo comercial y militar.
Con el paso del tiempo, esta posición imperialista fue calibrada mediante otro recurso: la influencia política y cultural en el extranjero. No olvidemos que, a partir de los años cuarenta, la americanización se exportó como sinónimo de progreso y democracia durante la Guerra Fría.
Desde los años noventa del siglo XX, el proceso de globalización ha favorecido aún más el expasionismo cultural norteamericano. Lo que en décadas pasadas fue un simple predominio, hoy ya puede ser conceptuado como una imposición a machamartillo.
A estas alturas, Washington no necesita un desembarco militar. Más bien, parece que nos adivinan el pensamiento. De hecho, hace tiempo que elegimos bando en las guerras culturales. Nos encanta ese predominio anglo, incluso cuando consigue sustituir nuestras genuinas raíces y señas de identidad.
A cambio de placer y entretenimiento, el consumidor acaba asumiendo una historia y unas tradiciones que no son suyas, restringe su patrimonio cultural y olvida sus propios mitos. Pero mucho ojo: está encantado de hacerlo.
¿Creen que exagero? Como sucede con casi todo en la vida, lo peligroso de cualquier droga siempre será la dosis.
Lo deseable, claro, es el término medio. Uno puede amar sin reservas el cine, el cómic o la música estadounidenses ‒faltaría más‒ y al mismo tiempo, disfrutar de la cultura pop europea, hispanoamericana o asiática. Pero ya verán que algo falla en este ecosistema cuando la diversidad cede paso al monocultivo. Sin ir más lejos, cuando te encuentras con ese lector español que conoce a cada superhéroe de Marvel y DC hasta por los andares, pero nunca ha oído hablar de Corto Maltés, de Thorgal o del Corsario de Hierro. O cuando se cruza uno con el cinéfilo hipster que, acariciándose la barba, habla de Tarantino como si no hubieran existido jamás Sergio Leone o Jean-Pierre Melville.
Lo sé: nadie debería imponer a otro estas preferencias personales. Uno puede jurar lealtad eterna al cine inglés o americano, y no tener ni idea de quiénes eran Florián Rey o Juan de Orduña. Como digo, cada quien es muy libre de escoger lo que ama, y también lo que ignora. Aunque eso tenga consecuencias.
Por otro lado, hay factores que no debemos olvidar, como el papel de ciertas élites, empeñadas en distanciarnos de la cultura popular española, proporcionándonos en su lugar productos que oscilan entre lo esnob y lo sectario.
No obstante, ese desdén por lo nuestro es todo un síntoma, que además revela no sólo el éxito de la americanización cultural, sino también una curiosa paradoja: en el momento histórico en que el ser humano tiene acceso a una biblioteca universal e ilimitada de contenidos, nos dejamos engatusar un repertorio bastante limitado.
¿Quién dijo que Coca-Cola fuera el enemigo?
Mediante un proceso de prueba y error, Estados Unidos ha organizado una cadena de montaje de la que sale una producción estandarizada: el infoentretenimiento, los diversos formatos de la telerrealidad (talent shows, reality shows, etc) y las películas y las series rodadas con ese estilo McDonalizado que los estudiosos llaman monoforma, y que, a la hora de la verdad, logra que muchas producciones parezcan filmadas por un comité totalmente impersonal.
Todo ello me recuerda otro neologismo, la cocacolonización, inventado por el Partido Comunista francés a fines de los cuarenta.
Como recordarán los más veteranos, los comunistas identificaban la expansión de la marca Coca-Cola con una invasión de las corporaciones yanquis, que además atentaba contra la identidad nacional de Francia.
El 28 de febrero de 1950, un diputado comunista interpeló en la Asamblea Nacional al ministro de salud, Pierre Schneiter:
Diputado: «Señor ministro, están vendiendo una bebida en los bulevares que se llama Coca-Cola».
Ministro: «Lo sé».
Diputado: «Eso es algo grave, porque sabiéndolo, no hace usted nada al respecto».
Ministro: «De momento, no hay razón alguna para actuar…»
Diputado: «Esta no es sólo una cuestión económica. Tampoco es simplemente un asunto de salud pública. También es un asunto político. Queremos saber si, por razones políticas, usted va a permitirles que envenenen a los franceses y a las francesas».
¿Pensaba ese diputado que la Coca-Cola contenía algún tóxico? En absoluto. Pero estaba claro que la bebiba estadounidense podía competir en el mercado francés con las bebidas locales: desde el vino rosado a la popular Orangina (ese refresco cítrico inventado por el farmacéutico español Agustín Trigo Mirallès en 1933, y cuya patente compró a este emprendedor valenciano el francés Léon Beton dos años después).
Como ya apunté, no es casual el papel que desempeñaron Hollywood, la música pop, las teleseries, las marcas genuinamente americanas ‒Coca-Cola, Levi Strauss y un largo etcétera‒ e incluso el arte abstracto a lo largo de la Guerra Fría contra el imperio soviético. Un proceso que, quién iba a decirlo, ha culminado en el siglo XXI con la importación de ideologías que asumen los mismos grupos que denunciaron la cocacolonización.
Hoy la política identitaria se sitúa en el núcleo de la política estadounidense. La esfera pública de aquel país, marcada por esa corriente y por su expesión natural ‒la corrección política‒, identifica esa tendencia con colectivos específicos de población. Dicho de otro modo, con la diversidad: latinos, afroamericanos, asiáticos, LGTBI, mujeres…
En el mundo académico, el lugar donde prosperan estas corrientes son los campus universitarios (Pensilvania, Berkeley, etc.), pero quien aspira a ponerlas en práctica es el Partido Demócrata, cuyo electorado predilecto son, precisamente, las minorías étnicas, los activistas ecosociales, las mujeres con título universitario y los millennials.
¿Qué sucede cuando para activar a cierto sector de votantes hay que emprender guerras culturales? ¿Acaso el juego de las identidades y la retórica de la diferencia son la penúltima importación cultural que nos llega de Estados Unidos? ¿Son esas nuevas lealtades tribales la nueva forma de decir «nosotros»?
Desde luego, no sería algo nuevo. Sobre todo si pensamos que la americanización ya ha alcanzado incluso a los sectores que la demonizaron décadas atrás.
A modo de despedida, dos notas finales:
Primera. «Si echamos una mirada retrospectiva a la historia ‒escribe Lee McIntyre en Posverdad‒, nos damos cuenta de que los ricos y poderosos siempre han tenido un interés (y normalmente medios para lograrlo) en conseguir que la ‘gente corriente’ pensara lo que ellos querían».
Segunda: «En el mundo real ‒nos dice Malcolm Gladwell en Inteligencia intuitiva‒, nadie bebe Coca-Cola con los ojos cerrados. Transferimos a nuestra sensación del sabor de la Coca-Cola todas las asociaciones inconscientes que tenemos con la marca, la imagen, la lata y hasta el inconfundible color rojo del logotipo».
Continúa en La McDonalización de la cultura y En defensa de la españolada: la cultura pop y la identidad nacional.
Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.