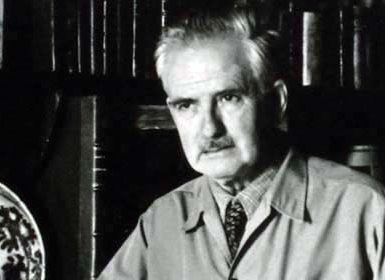No podría entenderse la novela urbana sin destacar la intrínseca relación espacio-tiempo configurada en el cronotopo del encuentro. Para decirlo como Todorov, el descubrimiento que “el yo hace del otro”, pues en el fondo es el encuentro con uno mismo dado que “los otros también son yos”. La imagen de la ciudad que capta el poeta responde a los estímulos que lanza su perfil urbano, el enclave geográfico, los elementos móviles, tranvías, autobuses, góndolas o vaporettos, la luz y el color que ha inspirado a tantos autores, Lisboa, la ciudad blanca que conquistó al cineasta Alain Tunner y que Cardoso Pires describió con la nostalgia de tiempos pasados como la ciudad que navega sobre el Tajo. O el Madrid de Galdós, donde el laberinto de sus calles encarna los diferentes conflictos políticos y sociales de sus personajes de la época.
Las cualidades de ciertos urbanos gozan a veces de tal relevancia que son capaces de dotar a la ciudad de un protagonismo paralelo al que adoptan los personajes. En ocasiones, el transeúnte-personaje, inmerso en una multitud que acentúa su anonimato, adopta actitudes semejantes a las del flâneur, focalizando su atención en fragmentos y detalles capaces de ser valorados dentro del imaginario colectivo de los ciudadanos. En el proceso que culmina el lector en la interpretación de la espacialidad urbana, se vislumbra un diálogo entre la ciudad real y la imaginaria, cuya fusión precipita la incertidumbre respecto a la distinción entre una y otra, dado que la ciudad ficticia ha terminado por reinventar o engullir, si se quiere, a la ciudad real.
Todas estas reflexiones nos remiten al concepto de ciudad literaria y las razones que permiten a una urbe convertirse en un espacio mítico capaz de ser imaginado y revestido de cierto halo de inmortalidad. Y en ese ámbito imaginario reside el concepto de “invisibilidad” que defiende de Luis Mateo: “Una ciudad conquista su invisibilidad cuando se hace dueña de su mito, palabras, voces, algunas líricas, que hacen vibrar el alma de la misma”. Voces como las de la Barcelona de Nada, de Carmen Laforet, y su potente visión poética y desgarrada a un tiempo de los tintineantes tranvías que circulaban bajo las ramas de los plátanos de la calle Aribau, o su extravío por el empobrecido y chillón Barrio Chino entre barracas de feria, máscaras y ridículas carcajadas de excéntricos personajes de olor a vino. También la Barcelona de Marsé y la sordidez del Guinardó hasta la postolímpica que se convirtió en mítica a raíz de su transformación, de ahí títulos como La sombra del viento o La catedral del mar.
En este sentido, Jesús Aguirre escribe en Walter Benjamin: Fantasmagoría y objetividad que “las ciudades tienen aura cuando son capaces de levantar la vista y devolverle la mirada de quien las mira”. Un aspecto que se vincula con la función del espacio en la narrativa, disciplina insuficientemente tratada por la crítica hispánica. Así, el espacio modifica el comportamiento de los personajes y esos le replican estableciéndose una curiosa interrelación de vasos comunicantes. Porque en el fondo, la ciudad es un estado de ánimo, como la percibida por Rodenbach en Bruges-la-Morte, o la que manifestaba Baroja en Desde la última vuelta del camino durante su estancia en Valencia. Un estudiante de medicina desencantado y triste por el desarrollo de sus estudios y por el rumbo poco estimulante de sus aficiones literarias, situación a la que se unió la muerte de su hermano Darío. La percepción de la ciudad como un estado de ánimo se manifiesta en su mirada despectiva hacia un ambiente que se le antoja hostil y provinciano, en contraste con la postura abierta que mostraba su familia. El conflicto interior del escritor donostiarra se proyectaba en la visión negativa de la ciudad de acogida: “El calor suele ser para mí, en general, deprimente y sentía una insociabilidad profunda”.
Si el flâneur de Benjamin disfruta con las placas deslumbrantes y esmaltadas de los comercios, el de Joan F. Mira, Jesús Oliver, en Els treballs perduts manifiesta su propio conflicto interior observando la Valencia de los ochenta ante una sociedad que no valora la memoria histórica que atesora una arquitectura descuidada y amenazada por la especulación. Si laberíntico es el paseo del Dr. Reis por las calles de Lisboa, también lo es el de Germán Tello en Bajo la lluvia, de Miguel Herráez, un personaje desconcertado que proyecta su propio fracaso en la mirada de un paisaje solitario y nocturno, el de la plaza del Carmen de Valencia, bajo un pertinaz aguacero:
«Me fijé en la estatua del centro, en el pedestal de piedra, en los bancos vacíos de alrededor, en los árboles deshojados, en las farolas, en las luces de las casas y me dio la impresión de que veía todo como si lo hiciese a través de un caleidoscopio o de un filtro fotográfico».
Escribía Muñoz Molina que robinson es, ante todo, “el mirón desinteresado y solitario”. Y ese transeúnte o flâneur, en su ensoñación, es capaz de situar en la cartografía urbana una segunda ciudad imaginaria fruto de la imbricación entre pasado y presente, fascinación y memoria, ocio y conflicto. Como espectador del teatro urbano, aparece la mirada del poeta, al que Baudelaire compara con la figura del trapero para recoger lo que la ciudad despreció, como Stillman en el Nueva York de La ciudad de cristal, de Paul Auster. En este sentido, habría que considerar no solo las relaciones entre las distintas clases sociales, sino también aquellos aspectos que diferencian una ciudad de otra, sea ya la conducta de sus habitantes o la predisposición para identificarse con ella. De este modo, la ciudad es la suma de las decisiones de sus habitantes, de las relaciones entre sus clases sociales que a su vez implican intereses y fracasos. Porque situarse en un lugar o en otro modifica la mirada del transeúnte, así como su punto de vista. En el paisaje el individuo se vuelve anónimo, el transeúnte en un ser invisible, aunque no su mirada, pues como dijo Claudio Guillén en Múltiples moradas: «Es precisamente la mirada humana la que convierte cierto espacio en paisaje, consiguiendo que por medio del arte una porción de tierra adquiera calidad de signo de cultura, no aceptando lo natural en su estado bruto sino convirtiéndolo también en cultural».
Imagen superior: «En la ciudad blanca» («Dans la ville blanche», 1983), de Alain Tanner.
Copyright del artículo © Francisco López Porcal. Reservados todos los derechos.