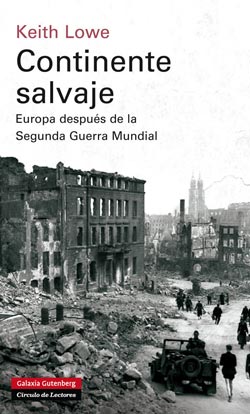 Las bajas provocadas por la Segunda Guerra Mundial escapan a la comprensión humana. Sobrepasan la escala diaria y hace falta mucha voluntad y esfuerzo de conciencia para llegar a intuir algo del horror que se percibe lejano. Más lejano si cabe por la manera en que hoy se cuenta la historia. Poco más o menos así: un psicópata se hizo con el poder en Alemania, y embaucando a las masas, emprendió una guerra despiadada. Finalmente, el ejército aliado liberó a Europa, y, tras el suicidio de aquel enfermo mental el 30 de abril de 1945, el ejército nazi formalizó la rendición el 7 de mayo del mismo año. Quedaba aún la guerra del Pacífico, pero esa es otra historia y tiene un epílogo diferente.
Las bajas provocadas por la Segunda Guerra Mundial escapan a la comprensión humana. Sobrepasan la escala diaria y hace falta mucha voluntad y esfuerzo de conciencia para llegar a intuir algo del horror que se percibe lejano. Más lejano si cabe por la manera en que hoy se cuenta la historia. Poco más o menos así: un psicópata se hizo con el poder en Alemania, y embaucando a las masas, emprendió una guerra despiadada. Finalmente, el ejército aliado liberó a Europa, y, tras el suicidio de aquel enfermo mental el 30 de abril de 1945, el ejército nazi formalizó la rendición el 7 de mayo del mismo año. Quedaba aún la guerra del Pacífico, pero esa es otra historia y tiene un epílogo diferente.
No nos engañemos. La realidad es otra muy distinta a la que cuentan muchos libros y documentales. Estos se regodean en el mito, y poco más.
Sólo en los últimos años ha comenzado a tratarse con más dignidad la verdad de la historia. Ciertamente, el nazismo fue la causa de una barbarie inconcebible, pero su derrota no fue, ni mucho menos, el fin del horror. Porque el horror tuvo muchas más causas que la enajenación nazi. O, mejor dicho, tuvo una sola causa más amplia e invencible: esa maldad que anida en nuestro interior, esperando a ser liberada.
Tras la gran devastación física y humana que padeció Europa, hay otra que apenas se suele mencionar, y que arraigó tras el fin del conflicto. En palabras de Primo Levi, la Segunda Guerra Mundial dejó una “fuerte sensación de que en todas partes estaba presente una maldad irreparable y definitiva, acurrucada en las entrañas de Europa y el mundo. Era la semilla de un daño futuro”.
La cita de Levi se incluye en el libro de Keith Lowe Continente salvaje. Hablamos de una obra que nos obliga a contemplar el abismo.
Como luego veremos, Lowe llega a una conclusión, pero lo hace después de repasar de forma exhaustiva todas las cifras habidas y por haber. Después de señalar los debates académicos y políticos que, en busca de una “precisión” favorecedora para unos y otros, han diseccionado por nacionalidad, etnia o condición los cincuenta o sesenta millones de muertos. Después de comprobar que esas cifras no incluyen –porque no se les encontró— a quienes se desintegraron y fusionaron con los hierros de las ciudades bombardeadas, o incendiadas a conciencia, ni a quienes perecieron en los cultivos y bosques arrasados en la huida –70.000 pueblos y 1.700 urbes sólo en el frente soviético, donde ambos bandos emplearon la estrategia de tierra quemada para desabastecer al enemigo, dejando a sus habitantes, los que sobrevivían, perdidos en una extensión yerma, sin ni siquiera bosques donde refugiarse porque habían sido quemados para evitar las emboscadas, donde lo mejor que podía pasarle a uno era morirse pronto de hambre porque ninguno de los ejércitos era amigo—. Después de hablar de los mil años de cultura europea que se evaporaron con sus monumentos y bibliotecas desde el Este al Oeste. Después de explicar cómo tres cuartas partes del norte de Francia fueron arrasadas por los aviones aliados para facilitar el desembarco de Normandía. Después de contarnos que en Grecia murieron 100.000 personas de hambre sólo en el invierno de 1941-1942, a causa del bloqueo británico que no podía levantarse para que los alemanes no descubriesen los pasos marítimos sin minas, etc., etc., etc….
Después, en fin, de reconocer que el ser humano es incapaz de asimilar tales cifras, Lowe llega a la citada conclusión. Y es ésta: «Quizás la única forma de acercarse a la comprensión de lo sucedido es dejar de imaginar que Europa es un lugar poblado de muertos, y en cambio, pensar que es un lugar que se caracteriza por la ausencia. […] la ausencia de aquellos que habían ocupado las salas de estar de Europa, sus tiendas, sus calles, sus mercados.»
Al finalizar la guerra, el continente era un territorio de agujeros y escombros, físicos y psíquicos. Millones de hombres desaparecieron. Europa era un continente de mujeres y de niños que sólo podían seguir vivos si se dedicaban al robo y a la prostitución.
En el verano de 1945, sólo en la ciudad de Berlín había 53.000 niños perdidos. En 1946, las ciudades de Roma, Nápoles y Milán sumaban 180.000 niños vagabundos.
Se podía comprobar en cualquier rincón del continente, porque todos eran iguales: ruinas sin agua ni electricidad, sin paredes de verdad, sótanos si había suerte. Y entre tanta piedra y hierro retorcido, el deambular aterrado de mujeres, niños, viejos, lisiados y un puñado de sanos buscando protección frente a una horda de cuarenta millones de desplazados que ahora regresaban a sus hogares.
Esos cuarenta millones de personas habían sido obligadas a trasladarse a ciudades desconocidas durante la guerra para servir en industrias o campos y demás parafernalia bélica. Ahora, se repartían por carreteras “demasiado deterioradas para darles cabida” sin que las autoridades pudieran controlarlas. Desconfiaban de la población local después del trato que les habían dado sus guardianes alemanes, y la población local temía hasta la histeria a aquellos grupos descontentos y tocados por la guerra. Su única posibilidad de sobrevivir era “saqueando y robando tiendas, almacenes y granjas a lo largo del camino”.
«Enjambres de refugiados que hablaban 20 idiomas distintos se vieron obligados a gestionar una red de transporte que había sido bombardeada, sembrada de minas y abandonada debido a seis años de guerra. Se reunían en ciudades que los bombardeos aliados habían destruido por completo y en las que no había alojamiento ni siquiera para la población local, y mucho menos para la enorme afluencia de recién llegados.»
Y en todos aquellos rincones de Europa ocurrió lo mismo, meses y años después de que aquel psicópata nazi se hubiera suicidado, y mientras los líderes del mundo libre organizaban oficialmente la paz: «Las mujeres y los niños fueron tratados como botín de guerra. Fueron esclavizados de un modo que no se había visto en Europa desde la época del Imperio romano».
Esto ya no fue cosa de civiles, sino de soldados. Los ejércitos aliados liberaron el territorio, las ciudades, los pueblos, pero no salvaron a la población del sufrimiento. Al contrario, mostraron cuán profunda puede ser la ruina del alma humana. No hubo ninguna empatía hacia los ciudadanos de los territorios liberados.
Los soldados del Ejército Rojo violaron por sistema a las mujeres que se les cruzaban en su camino hacia Berlín.
Los soldados británicos y americanos, también, aunque quizás los estudios dirán que menos. La razón es que tenían un recurso más “civilizado” que les faltaba a los soviéticos: el chantaje. Sexo a cambio de las raciones que estaban destinadas a la población, pero que, a causa de la degradación moral que sucede a toda catástrofe en cualquier tiempo y lugar, se desviaban hacia el mercado negro. Los occidentales siempre han sabido cómo someterse a las leyes del mercado para evadir responsabilidades.
En octubre de 1943, Norman Lewis, de la Sección 91 de la Seguridad Zonal Británica, llegó a una plaza de las afueras de Nápoles, recién liberada por el ejército aliado. Allí había un camión lleno de provisiones estadounidenses, y un enjambre de soldados se estaba llenando las manos con latas para precipitarse acto seguido y en completo desorden en un edificio municipal. Lewis les siguió y anotó en su diario, según lo reproduce Lowe: «Había una fila de señoras sentadas a intervalos de un metro más o menos con la espalda apoyada en la pared. Esas mujeres estaban vestidas con ropa de calle y tenían el aspecto normal del ama de cada casa de clase trabajadora, limpia y respetable, que hace la compra y chismorrea. Al lado de cada mujer se alzaba un montoncito de latas, y enseguida se hizo evidente que era posible hacer el amor con cualquiera de ellas en aquel lugar público añadiendo otra lata al montón. Las mujeres se mantenían muy quietas, no decían nada, y sus rostros eran tan inexpresivos como máscaras. Podrían haber estado vendiendo pescado, salvo que ese lugar carecía de la emoción de una lonja. No había gestos explícitos, ni insinuaciones, ni incitación, ni siquiera la exhibición más discreta y fortuita de la carne. Los soldados más audaces avanzaban a empujones hacia delante, las latas en la mano, pero ahora, ante estas proveedoras de la familia que vienen aquí impulsadas por sus despensas vacías, parecían flaquear. Una vez más, la realidad se impuso al sueño, y cundió el desánimo. Hubo algunas risas de vergüenza, chistes que no hicieron gracia, y una tendencia visible a escabullirse discretamente. Al final, un soldado un poco achispado, azuzado todo el tiempo por sus amigos, puso su lata de víveres al lado de una mujer, se desabrochó y se sentó sobre ella. Inició un movimiento lento de caderas y no tardó en acabar. Un momento después estaba de pie abrochándose de nuevo. Fue algo para olvidar lo antes posible. Podía haber estado entregándose a un castigo en vez de a un acto de amor.»
Aquellos soldados habían sido una vez ciudadanos corrientes, trabajadores y granjeros que vivían en ciudades y pueblos de los países más civilizados del mundo. No eran psicópatas. La experiencia de la muerte despertó en muchos “un placer perverso, incluso una euforia, ante su propia ruptura de los códigos morales”. «En toda Europa, millones de personas hambrientas estaban dispuestas a sacrificar todos los valores morales en aras de su siguiente comida […] de modo que un soldado británico podía decir de la mujer alemana que dormía con él, le hacía la compra y remendaba su ropa que Era como mi esclava”.
Las violaciones no fueron un fenómeno exclusivo de las regiones devastadas por el combate. En Reino Unido, por ejemplo, “los delitos sexuales, entre ellos la violación, aumentaron casi un 50% entre 1939 y 1945”. Incluso los países neutrales, como Suecia y Suiza, experimentaron un aumento de actividades delictivas relacionadas con el robo y la violencia.
En los territorios de combate, tampoco fue un asunto exclusivo de los soldados. El asesinato, el robo y la vejación de mujeres y niñas se convirtieron en parte de la rutina. No había castigo, y muchos se complacían en ello: «Cuando uno de los corresponsales de guerra compañero de Vasili Grossman violó a una chica rusa que llegó a sus habitaciones escapando de la turba de soldados borrachos que había fuera no lo hizo porque fuera un monstruo, sino porque fue incapaz de ‘resistir la tentación’”.
Tras la guerra, en Viena, los registros médicos señalan 87.000 mujeres violadas. En muchos casos, eran violaciones en serie, de diez a veinte soldados por turno que dejaban a la víctima moribunda. En otros casos, como en Prusia, las jóvenes eran retenidas en cuarteles donde se las violaba de sesenta a setenta veces al día. El acoso duró hasta finales de 1948.
«Una generación completa de jóvenes alemanas ‒escribe Lowe‒ aprendieron a pensar que era del todo normal acostarse con un soldado aliado a cambio de una tableta de chocolate. […] En Hungría había decenas de chicas de tan sólo trece años que ingresaban en el hospital aquejadas de enfermedades venéreas. En Grecia se registraron casos como ésos en niñas de sólo diez años.»
Aquellos a quienes los gobiernos aliados llamaron su “mejor generación”, los héroes que acabaron con el nazismo, fueron, muchos de ellos, “ladrones, saqueadores y maltratadores de la peor especie. Cientos de miles de soldados aliados, sobre todo los del Ejército Rojo, eran también violadores en serie”.
«Después de su servicio militar ‒añade Lowe‒, estos hombres se diluyeron de nuevo en la comunidad de Europa, pero también regresaron a Canadá, América, Australasia y otros países de todo el mundo. El efecto, si lo hubo, que estos hombres tuvieron sobre las actitudes hacia las mujeres en sus propios países después de la guerra podría ser objeto de un estudio muy interesante.»
La degeneración no se redujo a las cuestiones personales. Dice Lowe que algunas de las peores atrocidades de la guerra no tuvieron nada que ver con el territorio, “sino con la raza o la nacionalidad”. La Segunda Guerra Mundial fue un burbujeo de conflictos locales en que cada cual aprovechó para solventar rencillas históricas. Los ucranianos asesinaron a los polacos, los rusos querían matar de hambre a los ucranianos y bielorrusos, los búlgaros se cebaron con los griegos que encontraban a su paso. Si por los húngaros hubiese sido, no habría quedado un serbio vivo.
Al finalizar la guerra, estos conflictos no murieron. Se taparon. Por su parte, para los comunistas de toda Europa, incluida la intelectualidad de franceses tan admirados por la progresía, el terror era la gran oportunidad para que los oprimidos del mundo iniciaran la revolución definitiva, otra de tantas. Atizaron el odio, avivaron la violencia en una Europa que ya no podía más.
«El ambiente de ira y rencor que impregnaba toda Europa inmediatamente después de la guerra ‒escribe Lowe‒ era el entorno perfecto para agitar la revolución. Por muy violento y caótico que fuera, los comunistas no lo consideraban una lacra, sino una oportunidad. […] Amplios sectores de la población culpaban a sus gobernantes de haberles arrastrado a la guerra por encima del abismo. Despreciaban a los empresarios y a los políticos por colaborar con el enemigo. Y, cuando gran parte de Europa se hallaba al borde de la inanición, odiaban a todos los que parecieran haber salido de la guerra en mejores condiciones que ellos. Si los trabajadores habían sido explotados antes de la guerra, la explotación durante la misma llegó a su punto máximo […] el movimiento no sólo atraía por ser una alternativa alentadora y radical a los políticos anteriores desprestigiados, sino que además les daba la oportunidad de descargar toda la ira y el rencor que habían acumulado durante estos años terribles. El odio fue la clave del éxito del comunismo en Europa, como ponen de manifiesto infinidad de documentos que instan a los activistas del partido a fomentarlo.»
Por supuesto, los nacionalistas no se quedaron atrás. La limpieza étnica era un sueño en aquellas condiciones. Si fracasaron en el empeño fue porque el inicio de la Guerra Fría imponía otras prioridades y les obligaba a estarse quietos. Se llevó a cabo un programa de expulsiones y realojamientos que separó a las diferentes etnias entre sí. Luego, se dio por zanjado el asunto.
El odio y la degradación nunca abandonarían Europa, como las generaciones que no conocieron la guerra pudieron comprobar de primera mano en los años 90, cuando reventó Yugoslavia. Es algo que también se puede observar ante el auge de partidos de ultraderecha, que no se enteran de nada porque viven de la irracionalidad más asilvestrada, y que son contestados por una creciente ola de ultraizquierda, que habla, a pesar de sus presuntas novedades, con la boca pastosa de sus antepasados, que no ha leído nada nuevo porque se cree, ingenua, que todavía sirven los discursos amarilleados de sus viejas glorias, a las que sólo el fracaso ha convertido en mártires.
En medio, la satisfacción de aquellos que viven anestesiados por el bienestar, creyentes del mito de una Europa civilizada cuyos países lucharon unidos contra el fascista, la extirpada raíz del mal. Al menos, esa ilusión permitió el intento de una unión europea que ha perdido sus mayúsculas ante la realidad.
Aquí, lo único verdadero y ajeno a los mitos es que el ser humano, así tomado de uno en uno, sigue siendo, como diría un ilustre reportero de guerra, un perfecto hijo de puta.
«Si habéis nacido en un país y en una época ‒escribe Jonathan Littell en Las benévolas‒ en que no sólo nadie viene a mataros a la mujer y a los hijos sino que, además, nadie viene a pediros que matéis a la mujer y a los hijos de otros, dadle gracias a Dios e id en paz. Pero no descartéis nunca el pensamiento de que a lo mejor tuvisteis más suerte que yo, pero que no sois mejores. Pues si tenéis la arrogancia de creer que lo sois, ahí empieza el peligro. Nos gusta eso de oponer el Estado, totalitario o no, al hombre vulgar, chinche o junco. Pero nos olvidamos entonces de que el Estado se compone de hombres, más o menos vulgares todos ellos, cada cual con su vida, su historia, la serie de casualidades que hicieron que un día se encontrara del lado bueno del fusil o de la hoja de papel, mientras que otros se encontraban del lado malo. Muy pocas veces ha escogido uno ese itinerario, ni siquiera hay una predisposición a seguirlo. A las víctimas, en la inmensa mayoría de los casos, nunca las torturaron o las mataron porque eran buenas, y sus verdugos no las torturaron porque fuesen malos».
Copyright del artículo © Rafael García del Valle. Reservados todos los derechos.












