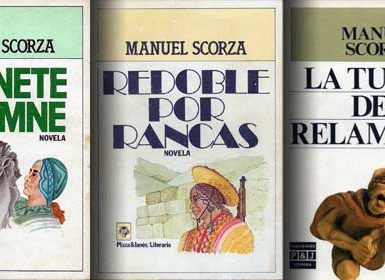Son bien conocidos los contactos y deudas de Borges con el barroco español. Con Góngora y Gracián, ambivalentes. Con Cervantes, intensos pero parciales: Cervantes como resultado del Quijote no es el autor del Persiles. Sólo Quevedo es una referencia fuerte y constante. Quevedo, a quien no trepida en juzgar, con elogio infrecuente en Borges, “primer artífice de las letras hispánicas” en el prólogo a una antología de verso y prosa quevedianos, publicada en 1948. Más aún, en un poema de vejez, aceptando haber elegido en su juventud el español como lengua literaria, lo identifica con el idioma mismo: “Mi destino es la lengua castellana/ el bronce de Francisco de Quevedo”.
La regular aparición de reflexiones sobre Quevedo prueba lo antedicho. Van desde “Quevedo humanista” (La Prensa, 20 de febrero de 1927), pasando por “Menoscabo y grandeza de Quevedo” (recogido en Inquisiciones, 1925), las menciones sueltas en diversos artículos de El idioma de los argentinos (1928), el citado prólogo, “Quevedo” en Otras inquisiciones (1952) hasta otro prólogo a un par de obras quevedescas en su Biblioteca personal.
Quevedo sintetiza el barroquismo de Borges. Episódico y culterano en su juventud más o menos vanguardista, se vuelve conceptista a partir de su madurez neoclásica, cuando Quevedo se reúne con Shakespeare, Milton y los poetas metafísicos ingleses. Esta impronta conceptista es decisiva para Borges porque proviene de dos enseñanzas quevedianas: desconfiar de la eficacia del idioma (lo que pierde a los barrocos culteranos en un ejercicio de “tecniquerías”, estratagemas y oficios decorativos) y recuperar lo asombroso de una idea como si estuviera recién aparecida en la historia, gracias a la brusca relación inesperada que la metáfora establece entre las fatigadas palabras de cada día. La metáfora deja de ser un recurso meramente retórico y se torna significante.
En otro sentido, el barroco es el momento en que el lenguaje adquiere mayor autonomía, cuando es más figura y menos instrumento, por decirlo con palabras borgescas. Lo que se está diciendo importa más que lo que se dice. Lo que se dice es lo dicho, lo que ya se ha dicho desde siempre. Lo otro es lo primero, es la tarea y el desafío del escritor. El Quevedo de Borges destaca por esta habilidad. Así es como podemos considerar triviales sus ideas, inaceptables sus dictámenes, erradas sus opciones y, sin embargo, admitir su discurso, cuya eficacia es anterior a toda interpretación e independiente de cualquier hermenéutica. Quevedo se propone la utopía de un lenguaje que produzca objetos puros, como un arma o una joya. Desde luego, lo propio de la utopía es ser deseada e inalcanzable, pero la tensión utópica es, justamente, la que sostiene al lenguaje en el momento de su conversión en poesía, sea verso o prosa.
Sabemos que la palabra no se puede disociar de la idea, que es el lugar mismo de la idea. Lo que apunta Borges es que la autonomía relativa del lenguaje (no su autarquía, que es impracticable) permite a Quevedo, como a menudo al propio Borges, declarar ideas encontradas, lo que constituye uno de los grandes recursos y más ricas vertientes de la imaginación barroca. En buena medida, el barroco se escapa hacia la heterodoxia en un tiempo de férrea censura inquisitorial, gracias a esa desvinculación entre el decir y lo dicho, de la máscara y el rostro, ya que enmascararse es algo tan tópicamente barroco.
Pero hay más. Hay una suerte de empatía entre ambos escritores que proviene de una visión similar de las cosas, esas cosas que el tiempo trae y se lleva, sin volver sobre sus pasos ni tropezar con ellas. El tiempo es el protagonista existencial en la poesía de los dos, ese tiempo que hace movedizo el mundo barroco, una persecución del momento que, al ser atrapado, se ha vuelto pretérito. “Ayer se fue, mañana no ha llegado/ hoy se está yendo sin parar un punto”. Estos versos de Quevedo han sido leídos y releídos sin duda por Borges y hoy son versos borgianos.
El tiempo es historia y la historia es pasaje, perención y muerte. Tema barroco si los hay, a menudo borrado por la reflexión moral y religiosa de la Vanitas: recuerda, hombre, que vas a morir, que ya estás muerto de alguna manera, que tu materia es corrupción y ceniza, etc. En Quevedo, el tema se pone del revés: el encanto de la vida es, precisamente, su carácter mortal. Como diría Borges, lo que hace efímeros y preciosos a los seres humanos. Y, además, únicos. “Vive para ti solo, si pudieres/ pues sólo para ti, si mueres, mueres.
La muerte, la “callada y divertida” muerte quevedesca, es la que hace viva a la vida misma, la que acaba y ordena el vivir. A veces, el poeta teme morir y afea, por junto, su muerte y su vida. Otras, proclama: “Amo la vida, con saber que es muerte”. Hay en ambos la sospecha de que el mundo es ilusorio y, en consecuencia, el mejor deseo es no desear, por más precisar: no desearlo (“sólo ya el no querer es lo que quiero” dice Quevedo con palabras que podrían ser de otro maestro borgiano, Schopenhauer) pero no hay, en el español, la desilusión propia del aprendizaje barroco, sino el culto por el bello instante vivo que algo, se sospecha, tiene de eterno, como dirá, siglos más tarde, una enésima lectura de Borges, Nietzsche: “…nada me desengaña/ el mundo me ha hechizado”. O, sin ir tan lejos, alguien más cercano a Quevedo e, imaginariamente, de Borges: Spinoza: si algo no hay es el olvido. Querer es querer ser sin dejar de ser, sin haber sido. Esta embrujada calidad de la presencia y este resabio de eternidad en lo caduco permiten al poeta barroco agradecer a la muerte las horas que vive y que no volverá a vivir, horas incomparables, únicas, tenazas de la memoria que conduce al poema. Por otra parte, no se puede llevar al extremo lo ilusorio del mundo, como no se puede extremar nada sin ultimarlo, porque también en ese caso, serían ilusorias las palabras que lo afirmasen.
“Desnúdame de mí” pide Quevedo a Dios en su “Salmo I” del Heráclito cristiano. ¿Cuántas veces el quevediano Borges ha querido dejar de ser Borges y reducirse al puro y desnudo yo del lenguaje? En el caso del español, desnudarse de sí era desnudarse de una complicada historia personal, en parte enmascarada por la disimulación barroca, en parte documentada por su intensa vida política. A Borges no dejaba de fascinarlo este carácter de hombre de acción en un hombre de letras. Todos conocemos la nostalgia borgiana por la vida activa, por la guerra y el desafío que practicaron sus mayores. En Quevedo, además, hay un aprendizaje moral patas arriba, muy propio del mundo al revés del barroco. Su vida fue un camino de imperfección, lleno de intrigas, puñaladas traperas, denuncias, coimas y golpes bajos, hasta culminar en la cárcel que se convierte en una monástica celda de expiación. Hay que enfangarse en el mundo para alcanzar la pureza y Borges lo intuye cuando retrata a Quevedo con estas palabras: “Era un hombre sensual y hubiera querido ser un asceta.”
Inevitable es otra coincidencia: la poesía amorosa. De algún modo, Quevedo y Borges son poetas del amor cortés, que cantan con insistente palabra a una mujer inalcanzable, a menudo desdeñosa, siempre taciturna. “Eterno amante soy de eterna amada” dice Quevedo, señalando que la amada no es una mujer puntual, sino lo que ella señala en un más allá: la eternidad. En nuestra memoria quedan los imperiosos versos: “… serán ceniza, mas tendrá sentido,/ polvo serán, mas polvo enamorado.”
El amor, esa “guerra civil de los nacidos” es la omnipotencia que da vida y sentimiento a las criaturas del tiempo, el Eros clásico, el conatus de Spinoza, ese querer ser eternamente, propio de todo ser. Si es tortura y mal de amores no sólo se debe a que la mujer amada no corresponda a la demanda del poeta, salvo en sueños, sino a que se ama en ella la inalcanzable eternidad. Inalcanzable y, por lo mismo, siempre perseguida. Un fuego que hace arder al amante y no lo consume sino, por el contrario, lo mantiene vivo, lo destruye y lo protege, lo abriga y lo quema. La mujer es el tiempo y lo que está más allá del tiempo. El tigre o el río borgianos, que nos devoran y nos llevan, pero nos son, pues somos el tigre y el río.
Por fin, vale la pena detenerse en los dos textos quevedianos que Borges incluyó en su biblioteca personal: Vida de Marco Bruto y La hora de todos y la Fortuna con seso. La primera es traducción y glosa de Plutarco, un entrevero de discursos que sin duda regocijó a Borges, pues Quevedo convierte a Plutarco en un personaje quevedesco, como si fuera un escritor apócrifo a la manera de Pierre Menard o Herbert Quain.
Aparte de los estoicos tópicos quevedianos sobre el poder y la corrupción, hay varios aspectos que resultan claramente borgescos. Las contradicciones, por ejemplo: encontrar errada la astrología judiciaria pero acertada la matemática astrológica, plausible el asesinato de un tirano, y criminal cualquier muerte. O la figura de César, que es al mismo tiempo guerrero y escritor, la gran fantasía de Borges. Y, sobre todo, la escena en que Bruto, tenido por hijo de César, colabora en su apuñalamiento. Es una escena de cuchilleros que se reitera en el tiempo y Borges ve repetirse en la provincia de Buenos Aires, siglos más tarde. Es el parricidio, la gran viñeta que convierte al antepasado en héroe de una epopeya y, a la vez, la parábola del desafío borgiano: el vencedor, o sea quien mata, se convierte en el vencido y asume su identidad. Los asesinos de tiránico César se transforman en tiranuelos de provincia y Octavio Augusto toma el nombre de César. El muerto es inmortal y el crimen se torna sacrificio, o sea que sacraliza a la víctima.
En cuanto a La hora de todos, típico ejercicio barroco de poner el mundo al revés, contiene algunos alfilerazos especialmente agudos, como el discurso contra la esclavitud de los negros, pues el color de la piel, dice Quevedo, es un accidente y no un delito, o las palabras del indio chileno al pirata holandés, donde el aborigen encarna a América y rechaza a Europa, pues las Indias fueron adúlteras con el esposo español y serán infieles al rufián flamenco.
El mundo que caricaturiza Quevedo tiene varios rasgos borgescos. Es un mundo regido por los dioses de la paganía y en que el Dios cristiano está ausente. Su dinámica es circular: la rueda de la Fortuna, que marca la hora de cada cual como la esfera de un reloj. Un mundo en que ha triunfado el judaísmo, ese judío que parece un retrato de Quevedo: prescindente de Dios, desesperado por la falta de redención, incrédulo. No existe Dios, lo cual no quiere decir que no lo haya, sino que está barrocamente oculto.
Bajo las especies del judaísmo, Quevedo describe la modernidad: secularización, dominio del poder financiero sobre el político y el militar aun en la piadosa España, diabólica victoria de la tierra sobre el cielo. Su filósofo es Maquiavelo, “que escribió el canto llano de nuestro contrapunto”. La historia, al dar razón a los judíos, ha dado razón a la modernidad.
Si bien se mira, este texto es la contrafigura de Política de Dios y gobierno de Cristo, donde se describe al buen rey cristiano como un vasallo de Dios y seguidor de su encarnación en la figura del Mesías: Cristo Rey como paradigma del monarca, premonición de ese Julio César que será sacrificado, como Cristo, para transformarse en César por antonomasia. Cristo vino a la tierra para luchar contra la mundanidad, el demonio y el pecado. Se humanizó y sigue vivo en su Iglesia y en el misterio de la comunión.
Quevedo, borgesianamente, dice una cosa y su exacta contraria. Pero dice más: si la Providencia divina se corporiza en la historia, su encarnación no es Cristo, el crucificado, sino Satanás. Tal vez el auténtico Mesías, como en el cuento de Borges, sea el humillado e ignorado Judas.
Borges construyó unos cuantos espejos. En algunos se miró con perplejidad y a veces con horror, preguntándose quién es ese Borges, dueño de su rostro verdadero que nunca verá como tal, y que lo interpela. Sobre otros espejos colgó innúmeros retratos. Quizá Quevedo sea el mayor. Para Borges, la lectura es una alquimia que nos convierte en ese nombre que llamamos autor. Leemos a Quevedo y somos Quevedo. Releemos a Quevedo releído por Borges y somos Borges, que antes también fue el bronce de Francisco de Quevedo.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Este artículo forma parte de la obra Lecturas americanas. Segunda serie (1990-2004), publicada íntegramente en Cualia. La primera serie de estas lecturas abarca desde el año 1974 hasta 1989 y fue publicada originalmente por Ediciones Cultura Hispánica (Madrid, 1990). Reservados todos los derechos.