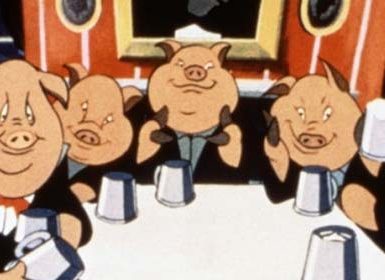Mientras que la ciencia-ficción norteamericana apostó en la primera mitad del siglo XX por un tono optimista, orientado hacia el espacio y con vocación escapista (entiéndase esto no como algo necesariamente peyorativo), en Europa y particularmente en Gran Bretaña, las visiones futuristas siguieron un camino muy diferente, dominado por el pesimismo.
No se podía esperar otra cosa. Durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, Norteamérica experimentó un continuo crecimiento económico y político; Inglaterra, por el contrario, se plegó sobre sí misma.
Es difícil imaginar el efecto que para el ego británico tuvo la descomposición del Imperio. Lo que pocos años atrás fuera una nación que controlaba las vidas y haciendas de un quinto de la población mundial, ahora iba disminuyendo hasta convertirse, “solamente”, en una isla de los márgenes de Europa. A eso se añadieron los profundos traumas de dos terribles guerras y las penurias materiales consecuencia de la segunda de ellas: el racionamiento de alimentos, por ejemplo, se mantuvo durante años tras el final del conflicto.
Todo esto se fue filtrando en las obras de ciencia-ficción producidas en ese país, tomando la forma de sentimiento de injusta pérdida, de fin de ciclo y de pesimismo acerca de lo por venir. En lugar de imaginar brillantes futuros supervisados por gobiernos y tecnologías benignos que abrían el camino hacia las estrellas, los autores de ciencia-ficción británicos sólo se sentían con ánimos para imaginar oscuras distopías.
Son muchos los trabajos de ciencia-ficción que integran fuertes componentes satíricos, entre ellos, en un grado u otro, casi todas las novelas de ese género que escribió H.G. Wells. Hemos visto también magníficos ejemplos en la obra del escritor checo Karel Capek, concretamente en sus distopías La fábrica de Absoluto (1922) o La guerra de las salamandras (1936). De hecho, la ficción distópica es, generalmente, satírica por naturaleza. Incluso las utopías, empezando por la de Tomás Moro que dio nombre a ese subgénero, servían como plataforma para criticar las sociedades reales en las que viven sus autores.
Dentro del subgénero de las distopías podríamos distinguir tres grandes bloques: aquellas que se centran en la polarización política socialismo-capitalismo; las que contemplan un escenario en la que la tecnología se ha adueñado de la vida del individuo; y aquellas cuyo punto de partida es la opresión de la mayoría por parte de una minoría sin que entre en juego una ideología particularmente definida.
De entre estas últimas, hemos hablado ya de dos de las más importantes, Nosotros (1924), de Yevgueni Zamiatin; y Un mundo feliz (1932) de Aldous Huxley, ambas novelas clave del género y ampliamente reconocidas como clásicos modernos de la literatura universal incluso por una “élite” literaria refractaria por lo general a la literatura de género.
Hubo también otros ejemplos menos recordados hoy, como Metrópolis (1926), de Thea von Harbou o la novela escrita por la británica Amabel Williams-Ellis, To Tell the Truth (1933), en la que imagina una Inglaterra en la que las peores tendencias de comienzos de los años treinta se han agigantado hasta producir una sociedad desalentadora, autoritaria y empobrecida cuyo establishment cultural ha conseguido diluir cualquier intento de acción contra el sistema proveniente del ámbito obrero.
Pero quizá la más conocida de todas las distopías de la ciencia-ficción sea esta que ahora comentamos, 1984, escrita por George Orwell, portavoz político de una generación que sobrevivió a dos guerras mundiales, el declive económico y un terrible sufrimiento.
George Orwell fue el seudónimo del periodista, ensayista y novelista Eric Arthur Blair. Nació en la India colonial, donde su padre era funcionario, pero a la edad de un año su madre lo llevó de regresó a Inglaterra, donde creció y recibió educación. Su aplicación y capacidad le valieron una beca para el prestigioso colegio de Eton, donde estudió desde 1917 a 1921 y en el que recibió clases de Aldous Huxley, sobre el que volveremos más adelante.
Incapaz de costearse estudios universitarios, Blair se marchó al sudeste asiático, donde se alistó en la policía colonial británica de Birmania durante 1922. Desilusionado por esa experiencia, Blair volvió a Inglaterra en 1927 convertido en un acérrimo oponente del imperialismo. Había tomado la decisión de convertirse en escritor, aunque aún tenía por delante años de pobreza y trabajos de poca categoría, etapa de su vida que describiría con valentía y pasión en su primer libro de ensayo, Sin blanca en París y Londres (1933), el primero de los reportajes que le aseguraron un lugar en los anales del periodismo británico y para el que ya adoptó el seudónimo por el hoy le conocemos.
La primera novela de Orwell, Los días de Birmania (1934), es un ataque al colonialismo a partir de sus propias experiencias allí. En el transcurso de la década de los treinta, Orwell se convirtió en un destacado miembro de la izquierda literaria de Inglaterra. En 1936, recibió el encargo de escribir un estudio de las condiciones de vida en las áreas más empobrecidas del norte del país. El resultado fue publicado en 1937 como El camino a Wigan Pier.
En diciembre de 1937, Orwell se fue a España para combatir junto a las fuerzas republicanas. Aquella aventura, que narró en Homenaje a Cataluña (1938), cambió su vida. Por un lado, sufrió una grave herida en combate que le obligó a regresar a Inglaterra; por otra, experimentó una profunda desilusión ante las luchas intestinas que plagaban el bando de izquierdas, particularmente entre la facción socialista–anarquista que él apoyaba y los comunistas financiados por la Rusia de Stalin, que terminaron suprimiendo a los demás.
Aquella experiencia le convirtió en un acérrimo enemigo del estalinismo, postura que reflejó en Rebelión en la Granja (1945), una sátira de la Unión Soviética en forma de fábula en la que los animales organizan una revolución contra los humanos que los dominan sólo para descender a los abismos de una nueva tiranía, esta vez animal. Rebelión en la Granja cosechó un gran éxito en una época, el amanecer de la Guerra Fría, cuyo clima favorecía este tipo de obras críticas con el estalinismo.
Ese mismo clima contribuyó a hacer de 1984 otro éxito inmediato y su trabajo más conocido. Aunque muchos lectores lo interpretaron también como una alegoría antiestalinista, lo cierto es que sólo eso no explicaría su pervivencia en el tiempo y su consideración como un clásico de la literatura universal. Y es que, en realidad, la intención de Orwell había sido hasta cierto punto la contraria. Escribió esta novela como un correctivo del patente anti-estalinismo de Rebelión en la Granja, tratando de avisar de las posibles consecuencias que podrían conllevar la adopción de medidas anticomunistas extremas en Occidente y, al tiempo, queriendo distanciarse, como socialista, del movimiento anticomunista más beligerante. 1984 es, sobre todo, la distopía definitiva, una visión de pesadilla de un mundo dominado por políticos obsesionados y enloquecidos por el poder.
Como muchos textos distópicos, 1984 se estructura en torno a una oposición entre los deseos de un individuo (el protagonista Winston Smith) y las exigencias de una sociedad autoritaria que busca, precisamente, aniquilar esos deseos privados. Smith, un gris funcionario de 39 años, vive en Londres, la ciudad más grande de la Franja Aérea 1 (antiguamente, Inglaterra), la cual, junto con América, Australia y África meridional, constituyen Oceanía, uno de los tres grandes superestados que dominan el planeta (los otros son Eurasia, formado cuando Rusia absorbió Europa continental, y Asia Oriental, amalgama de los antiguos Japón, China y Sudeste Asiático). Oceanía está gobernado con puño de hierro por el Partido, cuya meta principal es el simple ejercicio del poder y la demostración del mismo mediante la opresión.
Smith es un miembro del Partido Exterior, el numeroso colectivo de funcionarios encargados del trabajo administrativo cotidiano, pero que viven en condiciones que bordean lo mísero, sufriendo racionamientos de comida y escaseces crónicas de objetos de primera necesidad; todo lo contrario de las comodidades de las que disfrutan los miembros del Partido Interior. La mayor parte de la población de Oceanía, sin embargo, la componen los “proles” (proletarios), obreros de baja cualificación, carne de cañón, que no pertenecen al Partido y a los que apenas se considera humanos.
Smith trabaja para el Departamento de Registro del Ministerio de la Verdad, entidad que controla el flujo de noticias, información y entretenimiento de Oceanía. Los otros ministerios son el de la Paz, que se ocupa de perpetuar la guerra con los otros dos superestados; el de la Abundancia, que controla los asuntos económicos de un sistema empobrecido, y el del Amor, que mantiene la ley y el orden apoyándose en la siniestra Policía del Pensamiento. El que esos ministerios tengan nombres que sugieren lo contrario de sus verdaderas funciones resulta muy apropiado en esta sociedad en la que la técnica del Doblepensar es uno de los principales recursos del Partido para manipular las percepciones de la realidad en su propio beneficio, animando a sus miembros a desarrollar la habilidad de asimilar con naturalidad y simultáneamente nociones contradictorias.
El Partido gobierna Oceanía de acuerdo con los principios del “Ingsoc” o socialismo inglés, aunque su filosofía política es la contraria del proyecto igualitario de aquella ideología. Ingsoc, de hecho, está diseñado específicamente para mantener el tipo de desigualdades de clase que el socialismo trató de erradicar y que el capitalismo requiere para funcionar. A diferencia de muchos gobiernos distópicos de la CF, el de 1984 ni siquiera pretende estar mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Tal y como explica un personaje, el Partido no puede permitir la idea de un igualitarismo social porque va en contra de su auténtico y único objetivo: la dominación. Sin embargo, sí se dan cuenta de que el progreso tecnológico ha ido empujando a la sociedad hacia la clase de ilustración y globalización que, en último término, desembocará en la igualdad; por tanto, su objetivo es el de extender y mantener la pobreza y la ignorancia gastando la mayor parte de los recursos en guerras tan inútiles y carentes de propósito como interminables con Asia Oriental o Eurasia. Mediante este y otros medios, el Partido busca deliberadamente crear la distopia definitiva, un mundo que sea “lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores”.
Al comienzo del libro, Smith se encuentra desilusionado con el Partido y su icónico líder, el Gran Hermano, representado en los carteles e imágenes televisivas como “un hombre de unos cuarenta y cinco años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas”. En un intento de mantener su integridad psicológica ante las manipulaciones del Partido, comienza a llevar un diario secreto en el que registrar sus pensamientos subversivos, un proyecto harto difícil habida cuenta de la continua vigilancia a la que el gobierno somete a todos sus ciudadanos, utilizando entre otros métodos las omnipresentes telepantallas, una de las ideas más memorables del libro y clarividente profecía del poder que años más tarde obtendría la televisión en nuestra sociedad contemporánea. Estas pantallas bidireccionales permiten al Partido tanto mantener vigilados a sus gobernados como bombardearlos con un continuo flujo de videopropaganda de entre la que destaca el martilleante eslogan del Partido: “La Guerra es la Paz, la Libertad es Esclavitud, la Ignorancia es Fuerza”. Funcionan continuamente, están por todas partes y sólo los miembros del Partido Interno tienen permitido desconectarlas.
El Ministerio de la Verdad mantiene también un estricto control sobre otros productos culturales, suministrando a los ciudadanos “periódicos, películas, libros de texto, programas de telepantalla, comedias, novelas, con toda clase de información, instrucción o entretenimiento. Fabricaban desde una estatua a un slogan, de un poema lírico a un tratado de biología y desde la cartilla de los párvulos hasta el diccionario de neolengua…”. Incluso los proles no quedan exentos de este estricto control cultural; de hecho, una de las razones por las que el Ministerio de la Verdad no considera que haya que vigilarlos es porque ya los mantiene intelectualmente a raya con subproductos culturales como “periódicos que no contenían más que informaciones deportivas, sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas, películas que rezumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de calidoscopio llamado versificador. Había incluso una sección conocida en neolengua con el nombre de Pornosec, encargada de producir pornografía de clase ínfima”.
Buscando apoyo, Winston confiesa sus sediciosos pensamientos al enigmático O’Brien, quien se hace pasar por otro conspirador, pero que resultará ser en realidad un importante miembro del Partido encargado de desenmascarar a “peligrosos” individuos como él. Las actividades subversivas de Smith pasan a un nivel significativamente superior cuando inicia una relación sexual clandestina con Julia, una joven que trabaja en el departamento de ficción del Ministerio de la Verdad. Tales relaciones están estrictamente prohibidas por el Partido, que pretende erradicar el deseo sexual, opinando que podría crear “un mundo propio fuera del control del Partido” y que la privación sexual le permitiría canalizar esas energías hacia sus propios intereses.
Por tanto, Smith y Julia interpretan sus intercambios sexuales como una forma de afirmar su individualidad en contraposición al poder oficial. Ambos coinciden en considerar su unión como “un golpe contra el Partido. Era un acto político”. Por otra parte, Smith siente cierta desilusión ante la falta de conciencia política de Julia, acusándola de ser “sólo una rebelde de cintura para abajo”. De hecho, la rebelión sexual de Smith y Julia acaba resultando inútil: ambos son arrestados por las autoridades, torturados, sus mentes reacondicionadas y obligados a acusarse mutuamente. Al final la apropiación del Partido de la pasión que siente Smith por Julia es completa: éste transforma su deseo por la mujer en un comportamiento socialmente aceptable, dándose cuenta de que el único al que puede ofrecer su amor es al Gran Hermano.
A pesar de su propensión a organizar ejecuciones públicas y torturar física y cruelmente a los conspiradores reales e imaginarios, el Partido emplea principalmente técnicas psicológicas basadas en la intimidación y el miedo, como el recordar constantemente a sus miembros que se hallan bajo vigilancia. El Partido también promueve la lealtad demonizando a sus enemigos. En particular, toda oposición al Partido se personifica en la vilipendiada figura de Emmanuel Goldstein, el “enemigo” oficial (de apellido apropiadamente judío). Periódicamente se lleva a cabo un ritual llamado los Dos Minutos de Odio en el curso del cual los miembros del Partido se reúnen frente a una telepantalla para asistir a un programa centrado en la supuesta traición de Goldstein y diseñado para enfervorizar a las masas hasta el histerismo violento. Entonces, el incendiario mensaje se dulcifica con la entrada del Gran Hermano como salvador de la maldad satánica de Goldstein y la histeria de odio se transforma en una histeria de devoción y lealtad con claros ecos religiosos.
El papel de Goldstein como enemigo definitivo en 1984 remite tanto a la demonización de Leon Trotsky por parte del régimen estalinista de la Unión Soviética como a la demonización racial de los judíos por parte del Partido Nazi. Por su parte, las reminiscencias místicas de los Dos Minutos de Odio apuntan a la forma en que las autoridades pueden usar la religión para incrementar su influencia y poder muy en la línea del famoso dicho de Karl Marx según el cual en el capitalismo “La religión es el opio del pueblo”.
Las actividades religiosas convencionales están prohibidas en Oceanía, al menos para los miembros del Partido, aunque Orwell sugiere que los proles sí podrían practicar algún tipo de culto. Sin embargo, resulta evidente que la prohibición no deriva de que sea algo completamente ajeno a las prácticas del Partido, sino porque, al contrario, se parece demasiado y, por tanto, competiría con aquél. Como en el caso de la sexualidad, el Partido busca apropiarse en exclusiva de todas las energías e intereses de los ciudadanos y utilizarlos para sus propios fines.
Entre otras cosas, el Partido refuerza su ideología con el celo de la Inquisición medieval, pero con una comprensión más profunda de las sutilezas de la psicología y el poder. Está más que dispuesto a recurrir a elaboradas torturas físicas (como la de las ratas que sufre Winston en la terrorífica habitación 101), pero prefieren utilizar las mentales e incluso éstas se administran tras un velo de secreto que surte un efecto muy diferente a los espectaculares castigos públicos infligidos por la Iglesia medieval como advertencia a potenciales herejes. El oficial del Partido O’Brien explica así al prisionero Smith al final del libro en qué sentido las cámaras de tortura del irónicamente denominado Ministerio del Amor difieren de las inquisitoriales de la Edad Media:
“Pretendían erradicar la herejía y terminaron por perpetuarla. En las persecuciones antiguas por cada hereje quemado han surgido otros miles de ellos. ¿Por qué? Porque se mataba a los enemigos abiertamente y mientras aún no se habían arrepentido. Se moría por no abandonar las creencias heréticas. Naturalmente, así toda la gloria pertenecía a la víctima y la vergüenza al inquisidor que la quemaba. Más tarde, en el siglo XX, han existido los totalitarios, como los llamaban: los nazis alemanes y los comunistas rusos. Los rusos persiguieron a los herejes con mucha más crueldad que ninguna otra inquisición. Y se imaginaron que habían aprendido de los errores del pasado. Por lo menos sabían que no se deben hacer mártires. Antes de llevar a sus víctimas a un juicio público, se dedicaban a destruirles la dignidad. Los deshacían moral y físicamente por medio de la tortura y el aislamiento hasta convertirlos en seres despreciables, verdaderos peleles capaces de confesarlo todo, que se insultaban a sí mismos acusándose unos a otros y pedían sollozando un poco de misericordia. Sin embargo, después de unos cuantos años, ha vuelto a ocurrir lo mismo. Los muertos se han convertido en mártires y se ha olvidado su degradación. ¿Por qué había vuelto a suceder esto? En primer lugar, porque las confesiones que habían hecho eran forzadas y falsas. Nosotros no cometemos esta clase de errores. Todas las confesiones que salen de aquí son verdaderas. Nosotros hacemos que sean verdaderas.”
Efectivamente, los prisioneros del Partido creen en sus confesiones y se arrepienten sinceramente. Las técnicas de tortura psicológica, por tanto, están pensadas no para castigar, sino para exaltar la lealtad. La meta del Ministerio del Amor es convertir totalmente a sus enemigos y liberarlos, integrarlos de nuevo en la sociedad como leales miembros del Partido. En este sentido, el Partido vuelve a remitir al espíritu religioso de la Iglesia a través del sacramento de la confesión, el perdón de los pecados y la readmisión entre la comunidad de creyentes. Pero en la distopía de Orwell, los arrepentidos, a diferencia de los cristianos, una vez que han demostrado su nueva ortodoxia durante un tiempo (demostrando así la habilidad del Partido en transformarlos), quedan marcados para ser arrestados y ejecutados sin previo aviso. De esta forma, el Partido orwelliano es todavía más despiadado y cruel que la Iglesia medieval.
Entre las más memorables estrategias del Partido en su persecución del poder absoluto se encuentra uno de los cometidos del Ministerio de la Verdad en apoyo de lo que llaman “mutabilidad del pasado”: controlar no sólo el contenido de todos los periódicos y libros del presente, sino modificar continuamente, una y otra vez, los ejemplares antiguos de acuerdo con la última línea de pensamiento del Partido y expurgarlos de todo aquello que ahora pudiera contradecirla, no dejando ni uno solo de los archivos sin revisar. Smith y sus colegas “actualizan” continuamente la Historia recortando y modificando todo tipo de publicaciones y fotografías antiguas, eliminando cualquier pista de la existencia de personas o acontecimientos molestos para el Partido y creando, por el contrario, toda una historia ficticia de individuos y hechos que nunca existieron pero que ayuden a respaldar su política en cada momento.
Esa manipulación de la historia recuerda a la realizada por el régimen estalinista de la Unión Soviética, pero no ha sido el único ejemplo. La burguesía occidental ha reformulado en numerosas ocasiones los acontecimientos históricos para justificar su ascenso social y económico en el siglo XVIII. De hecho, toda la noción de Historia en un sentido moderno –que entiende el flujo de la misma como proceso lógico de causa-efecto gobernado por leyes científicas– fue una invención burguesa. Textos fundacionales como la monumental Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, de Edward Gibbons, interpreta el ascenso del poder aristocrático católico en la Edad Media como un declive de la verdadera civilización, mientras que el posterior florecimiento de la burguesía y el paso del feudalismo al capitalismo equivaldría a un regreso a las glorias civilizadoras del mundo clásico.
En el caso del Partido de 1984, la manipulación del pasado va más allá de un simple intento de aparentar que su gobierno ha mejorado las condiciones de vida, sino que pretende controlar todos los aspectos de las vidas de los ciudadanos, incluidos sus recuerdos. Hasta cierto punto, se diría que el Partido quiere cambiar continuamente el pasado solamente para demostrar que es capaz de hacer que la gente, literalmente, lo recuerde tal y como el Partido quiere que sea, incluyendo recuerdos claramente contradictorios. De ahí la noción ya mencionada del “Doblepensar”, que permite a los miembros del Partido creer simultáneamente en nociones opuestas, pero también participar en la construcción de las mentiras oficiales, creyendo en las mismas al tiempo que sabiendo de su falsedad.
Este deseo de controlar los pensamientos de sus ciudadanos ha llevado al Partido a manipular incluso el lenguaje. Uno de sus principales proyectos es el desarrollo de la Neolengua, un idioma oficial basado en el inglés pero modificado para limitar las ideas que puede formular: si uno no puede vehicular verbalmente una idea, no se puede pensar en ella. Así, su meta es clara: privar a la población de un vocabulario y una gramática con los que poder disentir. Por supuesto, equipos de traductores se ocupan de modificar los clásicos de la literatura adaptándolos a la Neolengua, suprimiendo por el camino las pasiones y pensamientos que el Partido considera poco acordes con sus principios.
El proyecto Neolengua es una parte integral de la ideología del Partido, según la cual, la “realidad” es una construcción socio-lingüística. Para el Partido, nuestra percepción de la realidad emana no de un acceso directo a dicha realidad, sino que es un producto de todo un sistema de conceptos y creencias preexistentes: la Verdad no está en función de la Realidad, sino de la política del Partido.
La relación de 1984 con la ciencia-ficción no ha sido fácil. Cuando se publicó por primera vez, no fue como novela de este género. No es que fuera algo extraordinario. Muchos libros que hoy consideramos claramente como pertenecientes a la Ciencia-ficción, no lo fueron entonces ya que ese término no se popularizaría en Inglaterra hasta los años cincuenta. Pero años después, muchos de los que se consideran a sí mismos intelectuales, siguen negando que 1984 sea ciencia-ficción, lo cual no hace sino demostrar su ignorancia.
En primer lugar, porque la historia se desarrolla tres décadas después del momento en que fue escrita, y eso, automáticamente, la convierte en ciencia-ficción; en segundo lugar, porque integra inventos avanzados que no existían entonces, como las telepantallas o cierta tecnología bélica. Lo que ocurre es que, por otra parte, el régimen político y social que describe la novela no tiene espacio para la tecnología. El repetido eslogan acerca de controlar el futuro es circular y sin sentido: no hay futuro en Oceanía, sólo un perpetuo presente dominado por el Partido. Incluso el año del título refuerza esta noción: Orwell, escribiendo en 1948, simplemente intercambió las dos últimas cifras para llegar a esa fecha ficticia. A diferencia de la tradición instaurada por los libros especulativos (a los cuales, en buena medida, deconstruye), 1984 no es ficción futurista porque no hay futuro hacia el que los ciudadanos de ese mundo puedan progresar, social, política, cultural o científicamente.
Y, sin embargo, la fantasía de Orwell es, sin duda y por mucho que les pese a algunos, ciencia-ficción. Eso sí, el modelo que sigue no es tanto la fábula tecnológica de los pulps norteamericanos de los años veinte o treinta como la sutil y profunda ciencia-ficción de, por ejemplo, Olaf Stapledon. Ello se percibe claramente en la parte final de la novela, durante el interrogatorio al que O’Brien somete a Smith. Porque lo que tiene lugar en las cámaras del Ministerio de la Verdad no son interrogatorios, puesto que Smith tiene poco que confesar y el Partido ya lo sabe todo antes de comenzar el procedimiento. En cambio, es O’Brien quien lleva el peso de la escena, apoyándose en largos monólogos. Hay quien interpreta estos pasajes como un defecto. Y es que no resulta obvio por qué Smith merece ese tratamiento especial.
La explicación reside en que este libro no debe ser leído de acuerdo a la lógica propia de las “novelas de personajes” que nacieron en el siglo XIX. De hecho, el propio O’Brien deja bien claro que en esa sociedad no es el individuo el que importa, sino el Partido, una nueva forma de cuasidivino ser inmortal: “ si el hombre logra someterse plenamente, si puede escapar de su propia identidad, si es capaz de fundirse con el Partido de modo que él sea el Partido, entonces será todopoderoso e inmortal “. La ausencia formal y conceptual de personajes es una de las razones por las que 1984 es una obra más vanguardista de lo que a menudo se piensa y de gran importancia no sólo para la ciencia-ficción, sino en el marco del desarrollo de la novela del siglo XX.
Mencioné otras dos distopías consideradas clave en la CF y en las que se debatía una de las grandes cuestiones del siglo XX, la relación entre la ciencia, el poder y la política: Un mundo feliz y Nosotros. La primera fue escrita por Aldous Huxley, que fue, como dijimos, profesor de Orwell en Eton. Orwell y Huxley se encontraron por primera vez en el otoño de 1917, cuando ninguno de los dos tenía aún en mente sus respectivos libros por los que obtendrían la inmortalidad. Mientras profesor y alumno paseaban por los tranquilos pasillos de esa venerable institución, la historia avanzaba con rapidez más allá de Inglaterra. Rusia se hallaba al borde de la revolución bolchevique mientras que al otro lado del mundo Henry Ford impulsaba el capitalismo al hallar un método, el montaje en cadena, con el que fabricar un millón de coches baratos al año. Los trabajos de Orwell y Huxley reflejaron los miedos de un mundo que estaba transformándose, fracturándose y avanzando en direcciones opuestas al mismo tiempo. Huxley temía que aquello que más amamos, nos terminaría destruyendo; a Orwell pensaba que lo que odiamos, nos arruinaría.
Más allá de Un mundo feliz, el propio Orwell no sólo admitió haberse sentido siempre fascinado por la CF, sino haberse inspirado en ella para escribir 1984. Siendo un muchacho, había devorado tanto las revistas pulp norteamericanas como las novelas de Julio Verne o H.G. Wells. Aquella afición afloraría de nuevo en su profesión de escritor. En 1946, Orwell listó las cosas en las que creía: “…socialismo, industrialización, la teoría de la evolución… la educación universal obligatoria, la radio, los aviones…” Esa relación ponía de manifiesto su preocupación por el progreso y sus consecuencias sobre la sociedad. Durante su estancia en la BBC como editor, organizó programas con científicos como el biólogo evolucionista J.B.S. Haldane y el físico irlandés J.D. Bernal.
En un ensayo escrito tras la Segunda Guerra Mundial, ¿Qué es la ciencia?, defendía la introducción del pensamiento crítico en la educación. Durante los años cuarenta, escribió sobre el avance industrial y la gran contradicción inherente a la idea del industrialismo: “La tendencia del progreso mecánico es hacer de lo que os rodea algo seguro y cómodo; y sin embargo os esforzáis para manteneros osados y duros. Estáis, al mismo tiempo, conteniéndoos y empujando desesperadamente… Así que en último término, el campeón del progreso es también el campeón del anacronismo”.
Además, de Huxley, la otra gran influencia de Orwell fue H.G. Wells. Él mismo reconoció el efecto que ese compatriota escritor tuvo en su juventud al inspirarle la idea de un cambio social: “allá por la primera década del siglo, descubrir a Wells fue una experiencia maravillosa para un muchacho… aquí tenía a ese fantástico hombre que podía hablarte sobre los habitantes de los planetas y el fondo del mar y que sabía que el futuro no iba a ser como la gente respetable se imaginaba”.
Pero Orwell no compartía la incondicional fe de Wells en la ciencia. En 1923, Wells había escrito la novela utópica Hombres como Dioses, que ya comentamos aquí en su momento. En ella se describe un mundo en el que la ciencia ha eliminado la enfermedad. Wells, como muchos intelectuales de su tiempo, era un convencido partidario de la eugenesia: creía que los “indeseables” debían ser tratados como “un tumor maligno al que extirpar”. Para Wells, su sociedad de semidioses y científicos perfectos era una meta ideal. A Orwell le parecía una distopía fascista.
La idea política que con más tesón defendió Wells fue la del Estado Mundial. Esta sociedad, descrita por ejemplo en La Liberación Mundial (1914), consistiría en una meritocracia centralista que alentaría el avance científico; los nacionalismos desaparecerían de una vez por todas y la democracia, el gobierno de los mediocres, pertenecería al pasado. El ciudadano medio no recibiría la educación precisa para resolver las grandes cuestiones, porque éstas quedarían a cargo de quienes sí dispondrían de los conocimientos y, consecuentemente, del poder de decisión: ingenieros, científicos, planificadores… entre los que, supongo, se imaginaba el propio Wells.
En su ensayo Wells, Hitler y el estado mundial (1941), Orwell se muestra despiadado en su crítica a tales ideas. “La Alemania moderna es más científica que Inglaterra y mucho más bárbara. Gran parte de lo que Wells ha imaginado y por lo que ha luchado está ahí, en la Alemania Nazi”. Y eso es lo más amable que se puede encontrar en dicho ensayo. No es de extrañar que el propio Wells contestara a Orwell calificándolo de “mierda”.
La tercera gran referencia para entender 1984 es Nosotros (1924), de Yevgeni Zamiatin. Es más, se ha acusado repetidamente –y puede que no sin razón– a 1984 de ser un pastiche de esa antiutopía rusa. Aunque Nosotros no se publicó en Gran Bretaña hasta 1970, sí se había editado una traducción al inglés en los Estados Unidos en 1924, así como a otros idiomas en Europa antes de que Zamiatin muriera exiliado en París en 1937. Es muy posible que Orwell– y quizá Huxley antes que él– consiguiera una copia de ese libro en francés. Si se lee Nosotros se ve inmediatamente que la idea orwelliana de un hombre contra el super Estado no era nueva ni original.
Brian Aldiss llega a apuntar la posibilidad de que Orwell también tomara prestados conceptos de la particular ficción que el norteamericano A.E. van Vogt había ido desgranando en las páginas de las revistas pulp norteamericanas. Por ejemplo, la Neolengua bien podría ser una versión de la Semántica General de El Mundo de los No–A; el argumento del honrado hombre medio enfrentado al universo es asimismo propio de van Vogt…
La novela de Orwell, sin embargo, no se limita a ser, ni mucho menos, un revoltijo de ideas ajenas.
En su ensayo Tú y la Bomba Atómica, publicado en octubre de 1945, tan solo unos meses después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, Orwell escribía con agudeza excepcional acerca de la nueva era del armamento nuclear que se avecinaba. Estaba, claramente, meditando sobre el negro futuro que imaginaría para 1984:
“Tenemos ante nosotros la perspectiva de dos o tres monstruosos super Estados, cada uno de los cuales será poseedor de un arma con la que millones de personas puedan ser barridas en unos segundos, dividiéndose el mundo entre ellos”. Se ha asumido con cierta ligereza que eso significará guerras mayores y más sangrientas y, quizá, el auténtico final de la civilización mecánica”.
Imagen superior: «1984» (1956), de Michael Anderson © Columbia Pictures Corporation.
La visión de Orwell era una de superpotencias siempre enfrentadas pero al mismo tiempo tácitamente de acuerdo en no usar su armamento más devastador. Él no creía que ese equilibrio se rompería en forma de guerra nuclear total. De hecho, en 1984 describe cómo cada superestado se contenta con alentar conflictos locales en territorios fronterizos y alejados de los centros de poder, con el fin de mantener un continuo estado psicológico de miedo. Para cuando 1984 salió a la venta, la Guerra Fría ya era una realidad y, de hecho, fue Orwell quien inventó tal término en el ensayo que he mencionado. Su interpretación de la nueva geopolítica, no por menos apocalíptica más optimista, resultó acertada.
Por otra parte, a diferencia de sus predecesores utopistas como H.G. Wells o incluso los distópicos como Huxley, se identificaba con las clases más bajas de la sociedad aun cuando las encontraba repulsivas. Winston Smith, aunque asimilable a una clase media, comprende claramente que la única posibilidad de acabar con el estancamiento de esa pesadillesca sociedad reside en los “proles”: “ Si había esperanza, tenía que estar en los proles porque sólo en aquellas masas abandonadas, que constituían el ochenta y cinco por ciento de la población de Oceanía, podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al Partido. Éste no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente (…) Pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran podrían destrozar el Partido mañana por la mañana”
Asimismo, las ideas de Orwell para una sociedad ideal son, por así decirlo, mucho más proletarias que las de Platón, Tomás Moro o el propio Wells. Nada de progreso científico deslumbrante, ausencia de guerras, paz social o eliminación de trabajos pesados para dedicarse en exclusiva a las elevadas tareas propias de la cultura, la filosofía y la ciencia. No, para gente como Winston Smith y sus semejantes sería suficiente disponer de una alimentación adecuada, privacidad, cierta comodidad material y una pareja sexual/sentimental.
A Orwell le preocupaban sobremanera los devastadores efectos de la ciencia y la tecnología. Escribió en 1937 que “Salvo guerras y desastres imprevistos, el futuro se imagina como una marcha cada vez más rápida de progreso mecánico; máquinas para ahorrar trabajo, máquinas para ahorrar pensamiento, máquinas para ahorrar dolor, higiene, eficiencia, organización… hasta que terminemos en la ya familiar Utopía wellsiana, acertadamente caricaturizada por Huxley en Un mundo feliz, el paraíso de los hombrecillos gordos”.
Para Orwell, los avances científicos descritos en Un mundo feliz, no tenían ni sentido ni propósito. No había una razón clara de por qué la sociedad debería estratificarse de una forma tan grotesca y compleja como la que Huxley describía. La ciencia había hecho de la fuerza física algo innecesario. La vida “se había hecho tan inútil que es difícil de creer que semejante sociedad pudiera sobrevivir”.
Huxley había imaginado una tecnología excitante; Orwell la interpretaba como un instrumento de control. En 1984, la ciencia y la tecnología han avanzado tanto que podría haberse alcanzado una verdadera utopía; sin embargo, lejos de ese estado imaginado por H.G. Wells, el Partido mantiene deliberadamente la pobreza y la desigualdad para no perder el control. La insidiosa naturaleza de la cultura de la vigilancia de 1984 se materializa en las telepantallas y la Policía del Pensamiento. El Partido racionaliza el lenguaje y pervierte la Historia; se manipula el tiempo, las fechas y los acontecimientos; la ciencia de la información se utiliza como instrumento de control, subrayando el argumento de Orwell acerca de que “lo verdaderamente terrorífico del totalitarismo no es que cometa atrocidades, sino que ataca el concepto de verdad objetiva: afirma controlar el pasado tanto como el futuro”.
Como ya dijimos al principio, el impacto de 1984 se vio incrementado por el contexto en el que se editó por primera vez: el comienzo de la Guerra Fría, cuando los recuerdos del fascismo y el nazismo europeos aún estaban frescos y la retórica antiestalinista empezaba a cobrar impulso internacional. Así, la novela de Orwell pareció en su momento versar sobre temas y miedos de gran actualidad. Sus evocaciones de un futuro decadente resultaron especialmente vívidas en la Gran Bretaña de la posguerra, exhausta tras la guerra, despojada de su manto de gran potencia y sumida en la penuria material. Leída hoy, 1984 nos ofrece un vistazo a la psique del ciudadano medio británico de aquellos años. Pero en los Estados Unidos, el efecto fue diferente: la novela ayudó a alimentar la creciente demanda de advertencias sobre los horrores del estalinismo… en contra de la intención original del escritor.
Orwell había identificado el advenimiento de una nueva edad oscura. Para él, era necesario abordar un cambio social que se acompasara al frenético progreso de la ciencia y la tecnología y así “reinstaurar la fe en la comunidad humana”. La Guerra Fría, sin embargo, había creado la necesidad de una superarma ideológica… y la encontró en 1984 y su panorama desesperanzador en el que nadie tiene la menor oportunidad de victoria, ni siquiera la esperanza de obtenerla.
Lo que había sido descrito por el propio Orwell como un aviso contra los excesos que podrían darse en Inglaterra en su intento de combatir el comunismo, se convirtió, contra sus deseos y alimentado por los medios de comunicación, en un instrumento de propaganda del bando occidental frente al encabezado por la Unión Soviética que anunciaba la llegada de una pesadilla de pasividad, control y pérdida de la individualidad. Y tuvieron éxito. La adaptación que realizó la BBC para la televisión en 1954 fue vista por más de nueve millones de espectadores. Fue un programa polémico que suscitó debates parlamentarios y quejas acerca de su naturaleza subversiva y terrorífico contenido.
Imagen superior: Peter Cushing e Yvonne Mitchell en «BBC Sunday-Night Theatre: Nineteen Eighty-Four» (12 de diciembre de 1954), de Rudolph Cartier © BBC.
Los militantes de izquierda se mostraban hostiles a Rebelión en la Granja o 1984 porque decían que atacaban al socialismo. Tenían razón. Pero los lectores simpatizantes de la derecha que aplaudían esas mismas obras, no se daban cuenta de que, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad o la demonización de Goldstein se referían a ellos. En lugar de facilitar la reflexión y un entendimiento más claro de la situación, la novela de Orwell se había convertido en una propaganda que animaba a millones de personas a seguir interpretando el enfrentamiento Este–Oeste en términos de blanco y negro.
Indignado por el sesgo anticomunista que los periódicos norteamericanos de tendencia republicana habían extraído de su novela, Orwell escribió una declaración desde la cama del hospital donde pronto moriría, a los 47 años de edad, en 1950. En ella, acusaba a los medios y las autoridades de tratar de manipular a los habitantes de los países occidentales, ya fueran socialistas o liberales, con el fin de prepararlos para una guerra contra la URSS. Asimismo, veía peligroso que los intelectuales de todas las inclinaciones ideológicas aceptaran como inevitables o incluso deseables las tendencias totalitarias.
1984 es una novela dura cuya visión del futuro no ha satisfecho a otros autores de ciencia-ficción. El propio Ray Bradbury, autor de otra distopía imprescindible como Fahrenheit 451, declaró en una entrevista de 1979: “El 1984 de Orwell cumplió treinta años este verano. No hay ni una mención al viaje espacial en ella como alternativa al Gran Hermano, como forma de escapar de él. Eso demuestra lo miopes que eran los intelectuales de los años 30 y 40 acerca del futuro. No querían ver algo tan emocionante y revelador como el viaje espacial. Porque podemos escapar, y escapar es muy importante, tonificador para el espíritu humano. Escapamos de Europa hace 400 años y fue para bien”.
Pero aun sin naves ni aventuras espaciales, 1984 ha resultado ejercer más influencia en la conciencia popular de Estados Unidos y Gran Bretaña que cualquier otra novela de ciencia-ficción. Es más, se trata de uno de los libros de este género más influyentes de toda la Literatura al ofrecer algunas de las imágenes e ideas más perdurables y conocidas de la cultura occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. Palabras y frases del libro como “Policía del Pensamiento”, “Doblepensar” o “El Gran Hermano te vigila” se han convertido en parte del lenguaje inglés, siendo utilizadas incluso por aquellos que nunca han leído el libro. Hasta la palabra “orwelliano” se utiliza para describir cualquier cosa opuesta a una sociedad libre.
George Orwell murió tan solo un año después de publicar 1984. Pero su obra, de estilo claro, sobrio y honesto y su original manera de exponer ciertas ideas que no eran ya nuevas, le han sobrevivido y lo seguirán haciendo aún mucho tiempo. Como he dicho, en 1954, la BBC realizó una adaptación televisiva, y treinta años más tarde se estrenó una cinematográfica dirigida por Michael Radford. Su influencia literaria ha sido también muy importante, con sucesores directos como La naranja mecánica (1962) de Anthony Burgess, especialmente recordada por el uso que las autoridades realizan de reacondicionamiento psicológico.
La pervivencia de 1984 en nuestra cultura ha tomado otras formas y caminos. Apple anunció por primera vez su ordenador Macintosh mediante un corte televisivo emitido el 22 de enero de 1984, en el descanso del tercer tiempo de la Super Bowl. Fusionando diversos iconos de la ciencia-ficción, el director de aquel anuncio fue nada menos que Ridley Scott, bien conocido ya entonces por sus magistrales Alien (1979) y Blade Runner (1982).
En aquel minuto escaso, se nos mostraba una atlética heroína rubia que, como Dorothy en El Mago de Oz, aparecía en color contrastando con el mundo monocromo en el que se desenvolvía. Vestida con un top en el que figuraba el logo de Apple y un mazo en las manos, esta rebelde corre hacia el espectador huyendo de un anónimo ejército de policías y atravesando filas de obreros esclavizados salidos del Metrópolis de Fritz Lang que miran idiotizados una pantalla en la que un Gran Hermano –que representa a IBM– les alecciona con voz estentórea: “Hoy, celebramos el primer glorioso aniversario de las Directivas de Purificación de la Información. Hemos creado, por primera vez en nuestra historia, un jardín de pura ideología en el que cada obrero puede florecer, a salvo de las plagas que venden pensamientos contradictorios. Nuestra Unidad de Pensamiento es un arma más poderosa que cualquier flota o ejército de la Tierra. Somos una sola persona. Con una sola voluntad, una sola resolución, una sola causa. Nuestros enemigos hablarán hasta morir y los enterraremos en su propia confusión. ¡Prevaleceremos!”.
Entonces, la joven guerrera lanza el martillo contra la pantalla, todo explota y se anuncia un mundo nuevo. La imagen final del anuncio unifica el mensaje visual y sonoro: “El 24 de enero, Apple Computer presentará Macintosh. Y verán por qué 1984 no se parecerá a 1984. Era una clara y deliberada referencia a la famosa distopía de Orwell en la que la individualidad queda suprimida.
Los PC aparecieron en los años 70 como herramientas utilitarias; en los 80, ya eran objetos de consumo doméstico definidos no sólo por su valor, sino por los significados, expectativas e ideales que la publicidad les otorgaba. La campaña de Apple aludía a los valores subversivos y revolucionarios del hacker ciberpunk. Con este anuncio de 1984, Apple identificaba a Macintosh con una puerta al poder, una interpretación de su PC como un arma con la que combatir contra la conformidad y afirmar la propia individualidad en un mundo dominado por las corporaciones, incluso cuando ella misma era ya un gigante multinacional.
No sólo 1984 es uno de los libros de ciencia-ficción más famosos de todos los tiempos y uno de los mejores del subgénero distópico, sino que, en un mundo políticamente muy diferente del que lo vio nacer, no ha perdido relevancia ni interés. Puede que el comunismo y el fascismo ya no existan como tales, pero en este planeta nuestro, cada vez más globalizado y controlado por grandes consorcios capitalistas (comerciales, energéticos, mediáticos) siguen existiendo multitud de intereses que, como el Partido, pretenden que veamos la realidad e interpretemos el pasado no como es, sino como a ellos les conviene.
La sociedad descrita en el libro, una población de zombis sin criterio propio, esclavos de un sistema que aparentemente funciona a la perfección pero que en realidad condena a la mayor parte de sus ciudadanos a una vida dominada por la precariedad y las privaciones, guarda alarmantes semejanzas con el mundo que estamos creando, una percepción que no es nueva. En 1954, el historiador de la ciencia norteamericano Lewis Mumford declaró que el mundo del Gran Hermano “ya quedaba incómodamente claro”; el científico social William H. Whyte citó la influencia de Orwell en su ensayo superventas de 1956, El Hombre de la Organización, en el que se examinaban las dictaduras corporativas de compañías como General Electric o Ford. El sociólogo David Riesman explicó la popularidad de las distopías: “Cuando los gobiernos tienen poder para destruir el planeta, no resulta sorprendente que las novelas anti-utópicas como 1984 sean populares, mientras que el pensamiento político utópico… casi desaparezca”.
Hoy, las autoridades de los países desarrollados ejercen una continua vigilancia sobre la vida pública y privada a través de cámaras urbanas, radares, satélites, ordenadores o televisiones interactivas. No es algo tan extremo como lo que Orwell describe, de acuerdo –al fin y al cabo nunca pretendió predecir nada con exactitud, sino describir una situación de su tiempo exagerando sus matices–, pero un fenómeno que hubiera resultado inadmisible cincuenta años atrás, el de la vigilancia global, lo hemos asumido y convertido en cotidiano ante las afirmaciones de los gobiernos de que, como en el mundo de Orwell, todo lo hacen para velar por nuestra seguridad…y libertad.
La visión que nos ofrece 1984 es extrema, deliberadamente repelente y, al mismo tiempo, fascinante. Como sátira de la política –cualquiera que sea su ideología– y los efectos corruptores del poder, no tiene igual en ninguna otra obra anterior o posterior. Es una de esas novelas por las que el siglo XX no sólo será recordado, sino juzgado.
Imagen superior: John Bowen analiza diversos aspectos de «1984» © The British Library.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia-ficción. Reservados todos los derechos.