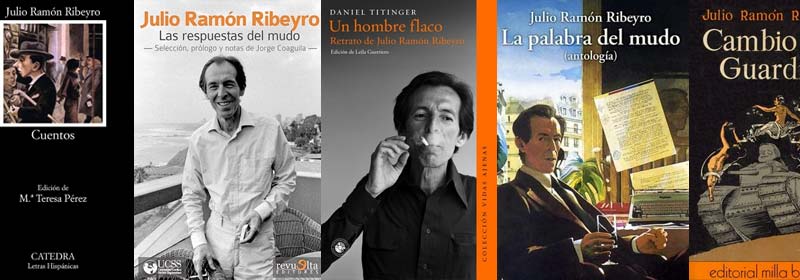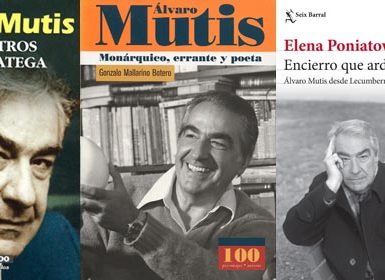El sufijo “ucho” es el que mejor se apega a Julio Ramón Ribeyro en carne y hueso: flacucho, debilucho, paliducho… aguilucho.
En cambio, ese sufijo se torna estéril e inoperante si se pretende aplicar a su obra.
El libro de Daniel Titinger, Un hombre flaco: retrato de Julio Ramón Ribeyro (Ediciones Universidad Diego Portales de Chile, 2014) llega en el momento justo, cuando hay voces autorizadas que cuestionan su primacía autoral y otras igualmente autorizadas que la revalidan.
El conflicto en curso procede, como siempre, de mitificar al autor en lugar de invitar a degustar su obra. El lugar común donde se ha situado a Ribeyro no ha sido moco de pavo: nada menos que en el altar de “mejor cuentista peruano”. A veces ese altar no deja leer cómodamente al lector común (todos debemos aspirar a ser lectores comunes, y no al revés), que se ve obligado a ponerse inconscientemente de puntillas porque siente miedo de no apreciar en su totalidad el alcance de tan encumbrado talento literario… y eso es nefasto para el disfrute de una obra. Una obra conjunta cuyo creador en este caso siempre sabe, como un hurón, adónde debe dirigirse, lo cual me parece tal vez el mayor mérito al que puede aspirar un narrador.
Pero ese altar es el que luego concita reacciones o puntualizaciones adversas como las de Abelardo Oquendo. Creo que al final resulta sano que así ocurra, porque eso provoca a su vez nuevas lecturas del autor en debate y su vuelta al ruedo como escritor vivo y no como Dios olvidado. En cualquier caso, la reverencia es pésimo equipaje de partida para un lector nuevo, que luego puede sentirse doblemente irritado por la decepción y opinar a la contra de ese endiosamiento circunstante.
Titinger, periodista y escritor de fuste cuya presumible timidez con las damas garantiza una erudición sin límites, propone en su psicoanalítico libro un retrato-puzzle del creador de las Prosas apátridas que brilla por su elección estilística: en lugar de tender al tan socorrido “armario ropero” donde a mayor extensión de páginas mayor anhelo de trascendencia, opta por la mucho más honesta y meritoria concisión… y en ese espacio mínimo de imbricadas contribuciones corales no ahorra detalles tanto de la percepción pública del “personaje” Ribeyro como de su vida privada, con pinceladas descriptivas deliciosas, como la que nos presenta a María Laura Hernández: “…el pelo rubio y lacio, los ojos claros, la mañana nublada”. La susodicha es la estrella de la función, con declaraciones brillantes, como cuando empieza diciendo sobre su salida nocturna con Ribeyro que “si mi marido se entera me asesina” para terminar afirmando, en efecto, que al enterarse el mentado “casi me mata”.
Otro matiz interesante aportado por Titinger es el descubrimiento que nos hace al desvelar que la mejor crítica (o al menos la más sugerente de las compiladas) sobre la obra de Ribeyro no procede de ningún crítico literario, sino del astrólogo Leonardo Dobrota, quien realizara la carta astral del autor en un texto para el diario La República, en la cual desmenuza de paso cuáles son las mayores virtudes de su prosa. ¡Y en eso sí acierta!
Sabremos asimismo muchos detalles tanto de su Yoko Ono particular, la presunta Cruella de Vil de todas las “viudas literarias”, como de un componente esotérico emanante en torno a Ribeyro, sumamente tentador y que, en lugar de acercarnos al escritor, nos lo mitifica aún más: ahora es también un místico.
A favor de Ribeyro ha jugado no sólo que sea un excelente escritor, y un escritor asequible a todos (lo cual puede suponer para algunos un agravio), sino que encima tuvo la gran fortuna de parecer un ser desafortunado. La desgracia ajena siempre causa simpatías en el prójimo, por eso nos simpatizan tanto los escritores muertos y no los que “tienen en vida una imagen de triunfadores”, como apunta en las páginas de Un hombre flaco el poeta Abelardo Sánchez León. La presunción de infortunio en un autor es carne propicia a la sacralización, y así ocurrió con Ribeyro, al que se ha santificado tiempo ha (pese al posible equívoco de su tipificación como hombre de letras trágico–lacónico en contraposición a su faceta de petit bon-vivant).
Titinger es víctima también de esa santificación (como casi a nuestro pesar nos sucede a todos con nuestros artistas amados) y tal devoción obviamente le ha servido como motivación firme en la construcción de su libro, pero en él demuestra además algo con mayor importancia de lo que parece a primera vista: por distante o íntimo que sea el escrutinio, y en eso Titinger se revela tan curioso como insobornable, Ribeyro no se proyecta nunca como un ser mezquino ni indigno de admirar. Es una lástima que la vida lo confrontara con Vargas Llosa, por ejemplo, cuando su posición comodona (sus labores diplomáticas en París) le hace transigir con indiscutibles injusticias y abusos políticos: sin embargo, Ribeyro no es un arribista ni un ambicioso, simplemente está salvaguardando su integridad última a cambio de la mundana para poder dedicarse a lo que realmente le gusta: divagar vitalmente y, también, escribir. Su posición es, indirectamente, la del escritor que quiere mantener incorrupta su burbuja personal para poder escribir de modo independiente. Vende su escueto cuerpo, por así decirlo, para preservar su rica alma literaria.
De hecho, Ribeyro hoy día sería cuestionado por la mayoría de sus santificadores si repitiese esas audaces palabras que pronunció en plena fiebre terrorista de Sendero Luminoso, al defender la independencia del escritor respecto de su realidad: “Durante la peste bubónica, en Florencia, la gente moría y Boccaccio escribía cuentos eróticos”, afirma en una presentación llevada a cabo una semana después de la matanza de la calle Tarata en Lima. La verdadera función del escritor, apunta, es escribir bien, más allá del contexto social. Y esto lo dice un autor que supo llegar a lectores de todos los niveles sociales. Ojalá lo entendiesen así los miserables que exigen imponer a los artistas (por conveniencia, por intereses siempre ocultos o por pura estupidez) un “compromiso” forzado, pasando por encima de su calidad, su libertad creativa y su derecho a la elección expresiva.
Hoy Ribeyro sería tildado de insensible por los hipócritas y los bobos.
O tal vez no, porque ya sabemos que a fin de cuentas hasta el moralista más inflexible, hasta los Grandes Inquisidores amoldan sus convicciones íntimas según el enjuiciado sea o no de su agrado: y el arte, la magia del arte, condona todos los sacrilegios del artista si representa una debilidad de nuestro gusto. Así, muchos lectores son capaces de perdonar, según juzguen la calidad de su obra, a escritores que han sido pícaros impenitentes… o de disculpar a los conniventes con dictaduras… o incluso de absolver a los plagiarios sistemáticos, ¿no es cierto?
Me apasiona el Ribeyro autor, más allá de jerarquías cualitativas, y me cae bien el Ribeyro persona, aunque su vida me parece más bien sosa. No veo esos “grandes amores” en el libro, o al menos ninguna demostración palpable de ellos (la sombra de Anita no incide lo bastante): más bien la constatación de varias amantes que descubrió que atraía gracias a la fama ya en edad provecta, y a nadie le amarga un dulce… ni se ha demostrado todavía que las groupies creen aversión en los escritores célebres.
Supongo que a fin de cuentas, el romántico en mí hubiese preferido descubrir que Ribeyro era en realidad un superhéroe en secreto, como El pobre Luis, el oficinista del clásico olvidado de Jairo, que no cuenta con derecho siquiera a su versión original en Youtube:
Pero ahora que lo pienso, Ribeyro SÍ era un superhéroe: de día tenía un trabajo anodino (que le permitía un estatus muy pudiente, eso sí…), tan anodino que ni siquiera una vez se menciona algo relevante o enjundioso que hubiese acometido en su labor de diplomático: ¿o todo consistió en recepciones y piqueos? Tal vez fuese el Clark Kent de los embajadores, de acuerdo: pero por la noche se convertía en un superescritor.
No es poca cosa.
Un hombre flaco nace como un libro para ribeyrófilos y está a la altura del empeño. Lo único en que no concuerdo con Titinger, aunque le daré la razón porque él sabe mucho más que yo, es en la sobada etiqueta de que Ribeyro fuese un escritor “realista”; o al menos no creo que fuese solamente eso. Su cuento más popular, Los gallinazos sin plumas, resulta de un tremendismo bigger than death, y abundan en su producción los relatos de halo siniestro y sobrenatural (tiene hasta un cuento que se podría considerar predecesor del manga de horror Death Note), así como los delicadamente cómicos…
Porque si en el fondo algo me parece el “gran” Ribeyro –con permiso de Oquendo, que se expresa con una legitimidad irreprochable, yo sí le atribuyo la grandeza– es por encima de todo un fabuloso humorista, como él mismo ironizaba.
A ver si esta vez sí nos damos todos cuenta, flaco.
Copyright del artículo © Hernán Migoya. Publicado previamente en Utero.Pe con licencia CC.