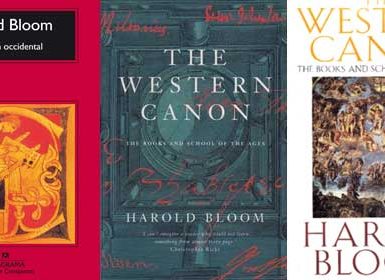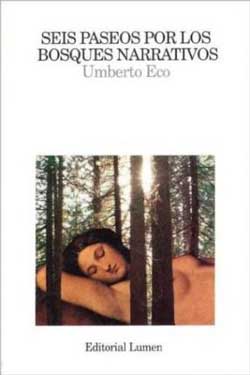 Resulta obvio decir que el signo ha sido y es la preocupación principal de Umberto Eco. Menos obvio puede resultar, en cambio, desglosar el tema del signo en sus elementos problemáticos.
Resulta obvio decir que el signo ha sido y es la preocupación principal de Umberto Eco. Menos obvio puede resultar, en cambio, desglosar el tema del signo en sus elementos problemáticos.
En efecto, sabemos que un signo sólo puede explicarse por otros signos, que necesitan de otros signos para explicarse y así hasta cerrar una circunferencia de elementos limitados, o sea, construir una tautología, o dispararse hacia el infinito, sin esperanza de llegar a ningún lugar preciso. En esta encrucijada de la significación como repetitiva o abismal aparece el asunto del sentido. Podemos decir que el signo se significa y, entonces, no significa nada, o que no acaba de significarse, que es la manera opuesta de significar nada, pero que, en cualquier caso, todo signo tiene sentido, bien sea porque alguien lo siente en el momento de percibirlo, o porque el proceso de significación traza algún itinerario en el que se pueden identificar o, al menos, esbozar puntos de recorrido y de llegada. El sentido como inmanencia (lo sentido) es la plena presencia, el momento único lleno de sí mismo.
Como de lo único no hay ciencia, de nada sirve admitirlo a la hora de explicarlo. No se puede explicar lo que no se puede comparar.
El sentido como recorrido se puede, al menos, narrar. La narración tiene la ventaja de asemejarse a su objeto y de pasar de lo que parece inmanente a lo que parece trascendente, es decir: de lo que está oculto a lo que se manifiesta. De tal modo, lo manifiesto actúa como finalidad y el proceso de descubrir lo cubierto (el décryptage, si se prefiere) cumple la doble función de narrar un itinerario y de dotarlo de sentido.
La significación se torna historia y el sentido, productividad histórica. Esta breve introducción puede explicar el interés de Eco por la narrativa, reiterado en las conferencias Norton que pronunció en la universidad de Harvard entre 1992 y 1993, y que ahora recoge en forma de libro (Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano, 1994).
A cuento de lo desarrollado, por ejemplo, en Lector in fábula, estas conferencias iluminan con gran eficacia otras zonas de la producción de Eco a las que reúne un mismo aire de familia. En Obra abierta tomó partido por una noción de la obra de arte en tanto sistema de signos que actúa, estructuralmente, como un mensaje, pero que, en sentido estricto, no lo es, ya que se caracteriza por la ambigüedad y la indeterminación.
El signo estético es un significante abierto, que no cesa de significar: es del orden de la significancia, o sea, de lo poético, y no de la significación, o sea, de lo comunicativo. Eco retoma la propuesta simbolista de un signo poético que se caracteriza por su productividad, por su aparición en el poema, y que no cesa de significar porque alude a lo inefable, la nada y el silencio, es decir, que no cesa de significar porque no puede producir un definitivo significado.
Al estudiar la estética medieval y meterse en las poéticas de Joyce, Eco razona, por oposición, sobre lo mismo. En Joyce, la dualidad de estéticas lleva a la escolástica, que proclama la armonía del signo y la cosa en la unidad de la sustancia, y también lleva a lo contrario, a la mencionada construcción simbolista, de ascendencia barroca.
En La estructura ausente, Eco ha examinado toda una época de la cultura occidental a la luz de una clave semiótica, llegando a la conclusión de que la Estructura de las estructuras está ausente, que no hay Código de los códigos ni Libro de los libros.
De algún modo, La busca de la lengua perfecta es el recorrido positivo de aquella negatividad, la historia de las numerosas tentativas para construir la Lengua de las lenguas y el perdido origen de toda significación, que restituya a los signos la plenitud y la inmovilidad de su efecto semiótico.
Los hombres, a sabiendas de que no daremos con él, buscamos el Signo de los signos, que viene a ser la marca de una falta.
Nuestra historia es la productividad que resulta de perseguir lo inhallable. Lo mejor que podemos hacer con esa historia que nos define con su (nuestra) inconclusión, es contarla. De nuevo, el Eco de aquellas preocupaciones de Eco es la narración, sus componentes estructurales, su calidad (lo narrativo).
Eco ha definido, hace tiempo, la realidad textual como una máquina indolente en la que confluyen las actividades de varios sujetos imaginarios. El principal es el lector, que la pone en marcha, pero que pierde su tersura al entrar en acción. La máquina perezosa que él estimula al trabajo, lo incluye en su estructura y le plantea sus exigencias. El lector no es cada cual, yo, tú, él, Perico o Maruja.
El lector es quien está previsto como tal en el texto y en el que tiene un lugar determinado y un contenido indeterminado, ya que es un lector que está siempre por crearse. Es una función pública, que se constituye en un afuera del sujeto empírico, o sea, cada cual, y que nada tiene que ver con el típico lector subjetivo o caníbal, que «sueña con los ojos abiertos» y que privatiza el texto, negándose a interpretarlo y utilizándolo como un instrumento.
Tal lector modelo es un ente ficticio, un retrato en clave de fantasma que el lector empírico descubre en el texto mismo. Sólo existe durante la lectura o, si se prefiere, más ampliamente, durante la relectura o evocación de la lectura (¿qué otra cosa es la literatura, fuera de las instituciones escolares y patrióticas?) y existe en relación a otro retrato fantasmático, el autor modelo.
Éste no es el autor empírico del texto, autor del que podemos no saber nada o del que puede no saberse nada (en el caso de los autores anónimos). Si sabemos mucho del autor empírico, de la biografía de Fulano o Mengano, podemos leer en sentido contrario a la lectura literaria, tomando el texto como apéndice de un Texto Mayor: la Vida del Autor, del cual sus textos son los síntomas privilegiados.
A su vez, el lector modelo admite dos niveles: uno, el primario, la curiosidad por seguir el hilo de la historia; otro, secundario, la investigación por el tipo de lector que el texto propone y por los recursos que el supuesto autor ha empleado para construirlo. De modo que el texto dice a «su» lector algunas cosas (no todas las que el lector puede entender: esto volvería infinito a cualquier texto) y el lector está en libertad de escoger la clave que más razonable le parezca.
A medida que vamos de una narrativa sistemática hacia una narrativa experimental, el lector va teniendo mayor amplitud de elección. Diríamos que puede elegir más un lector de El Quijote que otro de La comedia humana, más el de Kafka que el de Zola. Hay lectores de historias y lectores de estructuras. No deberían excluirse, sino complementarse. Cuando leemos una fábula de la cual, además, podemos identificar las estrategias, leemos, al menos, dos fábulas.
Ahora bien: no está prohibido al lector «salirse» del texto e incorporar a la lectura sus experiencias, sobre todo sus experiencias como lector de otros textos. Ésta es la cuota de indeterminación que todo texto ha de conceder a su lector, por modélico que resulte. Hay también un asunto de competencias: un lector de 1920 se enfrenta con El Quijote dotado de mayores competencias que un lector de 1620, entre otras cosas porque en los tres siglos mediantes ha habido numerosas lecturas de El Quijote.
Ni Cervantes ni el autor modélico de El Quijote pudieron prever este aumento de competencias. Diríamos, entonces, que el modelo de lector que un texto propone contiene una zona de conjetura, como también hay elementos conjeturales en la figura del autor, sea empírico o modélico. Tal juego especular de conjeturas conserva la apertura del texto, según la vieja postulación de Eco: la opera aperta.
A través de las fracturas del texto, el lector accede a tres componentes principales: la intriga, la fábula y el discurso. Los dos últimos son indispensables, en tanto el primero puede faltar. La diferencia entre iníreccio y fábula se corresponde, más o menos, con lo que en inglés se denomina story o tale y plot. Los cuentos en particular y las estructuras narrativas que se pueden identificar, reiterativas, en todo cuento particular. La historia y el mito, si se prefiere. Una narrativa muy institucional tiende a someter la estructura a la intriga y ésta, a la fábula.
La retórica sirve al cuento y el cuento sirve al mito. Esta estrategia jerarquizada y armónica construye un artefacto confortable, que nos consuela del mundo «real», que es complejo, contradictorio y provocador. Una narrativa experimental, sobre todo la propuesta por las vanguardias, invierte el recorrido, haciendo del mundo narrativo un espacio inconfortable y problemático, que recoge la complejidad, la contradicción y la provocación de «la vida real».
Más claro se ve el constructo precedente si se lo considera desde una perspectiva temporal. Al leer un relato tenemos tres órdenes de tiempo: el de la narración, el del discurso narrativo y el de la lectura. Por ejemplo: si en una novela se cuenta la historia de un personaje que vive ochenta años, tal es el tiempo de la narración.
El narrador, por supuesto, no propone un texto que tarde ochenta años en ser leído, sino otro tiempo, que es el del discurso. Por fin, está el tiempo que el lector emplea para leer el texto y que, en principio, físicamente, coincide con el segundo. En un filme, el tiempo de la narración y el del discurso pueden excepcionalmente coincidir (la acción dura lo mismo que el filme), aunque, normalmente, es más breve el segundo. En la música no pueden disentir, se confunden plenamente.
En la lectura, la posibilidad de releer un texto hace que el tiempo del discurso y el tiempo de la lectura, coincidentes, en principio, en lo físico, puedan diferir. Imaginariamente, difieren siempre, porque el tiempo del discurso es inherente al texto y el de la lectura, al lector. Quedaría por ver qué pasa con la contemplación de una obra inmóvil, cuyo tiempo de discurso es nulo (un cuadro, uñ edificio). Aquí habría sólo tiempo de la narración (si el cuadro cuenta una historia) y el tiempo de circunnavegación de la obra. Al desmontar la unidad del tiempo, la lectura señala que la historia (y, si se quiere, también, la Historia) tiene una trama temporal plural y recapitulante.
En la historia se puede volver, siempre que se sepa que se está volviendo, De lo contrario, existe una compulsión de repetición y se ignora el episodio sobre el cual se vuelve. La tragedia se repite en clave de farsa, según quería Hegel. Lo mismo puede decirse en cuanto al pacto de verosimilitud. Mientras el autor finge afirmar una verdad, el lector finge aceptarla.
Ambos buscan un lugar del tiempo y del espacio en el cual ha ocurrido «verdaderamente» lo narrado. Y al buscarlo y hallarlo, resulta el efecto de la narración: el espacio narrativo. Para Eco, tiene forma de bosque y sus senderos se bifurcan, son una promesa de inmortalidad proliferante.
Por eso invoca a Borges al empezar sus conferencias. Y no invoca a Heidegger, porque estos senderos no son «los cortafuegos del filósofo alemán, que llegan al claro del bosque. Lo que Eco nos propone tiene que ver con la productividad del lenguaje y no con la iluminación reveladora del ser que deposita en la obra de arte una verdad que subsiste a precio de no discurrirse sobre ella. Lo verosímil nos lleva al obvio vínculo entre ficción y realidad.
Eco no se pone a marcar diferencias sustanciales. Tampoco estructurales. Lo que diferencia a un personaje real de otro narrativo (ambos acaban por ser igualmente ficciones de la memoria) es que del personaje real no podemos saberlo todo y, en cambio, del personaje narrativo tenemos todos los datos en el texto.
Sabemos de él todo lo que hace falta saber, lo cual no quiere decir que podamos decirlo todo de él.
En cambio, del personaje real siempre sabemos menos de lo que idealmente se puede saber de él. Siempre hay un «afuera» de los datos que se nos escapa: nunca podremos averiguar la totalidad de su verdad o su mentira. Los resultados de este razonamiento son paradójicos. Por ejemplo: es verdad que Cyrano de Bergerac viajó a la Luna, pero ¿es verdad que los astronautas norteamericanos llegaron en 1969 a la Luna? ¿No será un enorme bluff informativo, como el del submarino atómico inglés en la guerra de las Malvinas? Unas cuantas «realidades» históricas fueron falsadas, como la octava isla canaria o la guerra de Troya. En cambio, el personaje ficticio, al emigrar de un texto a otro, exhibe su calidad de real.
Los ejemplos de personajes ficticios que, al saltar de un texto a otro, «invaden» el espacio de lo real son un efecto más del carácter realizador de la literatura. Don Quijote pasa de Cervantes a Avellaneda, de la primera parte a la segunda, a sabiendas de que es un personaje de novela, o sea, «saliéndose» de la novela, donde los personajes ignoran serlo.
Arthur Gordon Pym pasa de Poe a Verne; Don Juan aparece, desaparece y reaparece, siempre más o menos disfrazado, en Tirso (?), Molière, Da Ponte o Zorrilla. La realización del personaje ficticio logra ficcionalizar, por fin, al autor «real»: quien más expresivamente lo ha puesto en escena es el director de cine Alfred Hitchcock, que actúa, con apariencia de Alfred Hitchcock, en todos sus filmes, convertido en un personaje anónimo y fugaz de la intriga.
Todo universo narrativo es, si se quiere, parasitario del universo real, pero con la diferencia de límite informativo que ya se viene señalando: de aquél tenemos todos los datos, de éste sólo una parte. Ítem más: el universo real está configurado, en buena medida, por modelos tomados de la tradición narrativa. Las historias que nos cuentan, que hemos leído, que vemos en el cine o la televisión, organizan nuestras expectativas ante lo que está por ocurrir, estructuran nuestro futuro, codifican nuestra experiencia.
En tan importante sentido, conforman al universo real. No hay grado cero de la relación ficción–realidad, sino una dialéctica sin origen.
¿Qué fue anterior, la creación del mundo o su relato en el mita del Génesis? ¿Se puede considerar creado un mundo si la narración de su creación es imposible o aún inexistente? En este vaivén que se parece a un juego se instaura la fascinación que nos producen las narraciones de historias que empiezan, siguen y terminan.
Lo explica Eco (página 107): “Leyendo novelas huimos de la angustia que nos domina cuando intentamos decir algo verdadero sobre el mundo real (…) Ésta es la función terapéutica de la narrativa y la razón por la cual los hombres, desde los comienzos de la humanidad, cuentan historias. En otro orden, es la función de los mitos: dar forma al desorden de la experiencia.”
Especialmente es en el relato policial donde esta plenitud de lo verdadero, que permite cerrar la historia cuando estalla el resplandor de la verdad, se advierte con mayor elocuencia, y no es ajena esta circunstancia al enorme predicamento que tiene en el mundo.
En cierto modo, en pequeño formato, el relato policíaco insiste sobre la gran cuestión subjetiva de toda metafísica y toda religión: ¿quién ha hecho todo lo que existe? ¿Quién responde por todo esto? Si tales preguntas quedan sin respuesta, un universo inimputable a nadie se desliza fácilmente hacia el caos. La imputación es garantía de respuesta: hay, finalmente, quien explica todo y da cuenta de lo que ha hecho. Hay una ley identificable que acaba por aplicarse de modo universal.
Si bien se mira, la fascinación de lo ficticio narrativo coincide con el encanto que proporciona el juego, gratuito en tanto actividad no remunerada y cuyas convenciones no son impuestas y necesarias, como las del trabajo, sino convencionales y modificables (la llamada regla del juego).
En tanto gratuito, gracioso, tiene la estructura del don, que caracteriza a lo sagrado. Por eso pasa del caos al orden, de la mezcla y el azar a la organización, de la indistinción a la jerarquía. El juego nos ayuda a percibir el mundo porque le pone una regla y traza una parábola que empieza, sigue y termina, como un relato. Un juego acaba por ser algo narrable y no se concibe sin espacio convenido (ficticio) y sin personajes. Al fondo, la regla del juego es el plot, la insistencia del mito sobre la historia variable e imprevisible.
Dicho más apretadamente: tenemos mundo porque depositamos nuestra confianza en una historia que nos han contado unos personajes a los que otorgamos autoridad: los viejos de la tribu, los historiadores «científicos» modernos.
Damos por cierto su cuento, lo incorporamos a nuestra memoria, nos incluimos en él, que acaba por constituirnos, por darnos identidad. El mero acto de decir yo, explica Eco, es una afirmación de mi historicidad y, por lo mismo, de nuestra historicidad. Yo soy el que nació en tal fecha y lugar, hijo de Tal y Cual, nombrado de Tal Manera, educado en Tal Lengua, situado en Tal Época, etc.
Yo habito el presente pero vivo en la historia. La narración nos asegura, además, respecto a su naturaleza estructural: es un mensaje que se nos dirige. El mundo real no sabemos si tiene sentido, ni siquiera si es un mensaje. Y como es insoportable tal ignorancia, seguimos preguntando si es así.
Un mensaje supone un emisor que conoce el sentido de lo que quiere decir, que domina el código para formularlo y descifrarlo, y que responde desde su situación de emisor. Es el padre que nos cuenta la historia, Dios Padre que todo lo ha hecho y sabe cómo y por qué. Es el Autor Modelo que coincide con el Autor Empírico, ya que nadie es tan real como Él, acaso lo único Real de lo real. Ahora bien: si quitamos a Dios del medio y nos declaramos adultos y huérfanos (Dios nunca está en el medio, convengamos lo, si acaso está al Principio y al Final) el relato deviene el Cuento de la Buena Pipa.
A: ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?
B: Sí.
A: No te digo sí, te digo si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa.
B: Bueno, cuéntamelo.
A: No te digo bueno cuéntamelo, te digo…, etc.
La cadena se rompe cuando B repite «¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?» y pasa de interrogado a interrogador.
Es un diálogo infinito y sin sentido, pero con discurso. Se promete una narración que nadie conoce ni, por lo mismo, nadie contará jamás. Y el argumento de la relación entre A y B es, precisamente, la promesa de ese cuento incontable.
Mientras se diseña el comienzo, desarrollo y culminación del cuento inexistente, se cuenta el otro cuento.
Si la imposibilidad de significar nos lleva a interesarnos por el signo, la imposibilidad de narrar nos lleva a interesarnos por la narración. La buena pipa no existe pero, sin embargo, podemos nombrarla.
¿Cuál es la calidad de su nombre? Adivina, adivinador.
Copyright del texto © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos