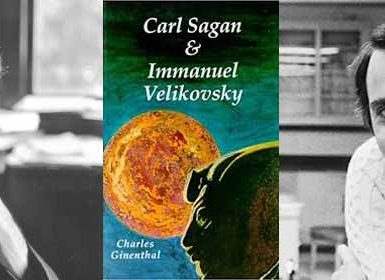La misión espacial no tripulada Cassini-Huygens se emprendió gracias a la colaboración entre la NASA, la ESA y la ASI. Diseñadas con el propósito de estudiar el planeta Saturno y sus satélites, la nave Cassini y la sonda Huygens partieron el 15 de octubre de 1997, impulsadas por un cohete Titan IV Centaur. Después de una travesía que apasionó a los científicos, la sonda llegó a la mayor luna de Saturno, Titán, el 14 de enero de 2005.
Desde su lejano destino, a unos 1.440 millones de kilómetros de distancia, Cassini fotografió la Tierra en 2013. Sin duda, aquella era una imagen reveladora y sorprendente. Una de esas que nos hacen reflexionar a propósito del lugar que ocupamos en el universo.
La revolución iniciada por Copérnico en el siglo XVI trajo consigo una imagen del mundo que negaba los “hechos obvios” que cualquiera con dos dedos de frente podía reconocer: que el Sol, los planetas y las estrellas se movían sobre una Tierra estática siguiendo el curso de esferas traslúcidas.
Hasta ese momento, todo el pensamiento de la humanidad había estado basado en conceptos del universo confirmados visualmente desde el punto de vista de unos ojos que miraban a ras de suelo. La revolución copernicana supuso el derrumbamiento de las reconfortantes bóvedas celestes etéricas, que diría Sloterdijk.
Era una carrera de descubrimientos empíricos y pensamientos racionales que tras cuatro siglos, culminarían en una terrible pero inevitable afirmación: estábamos más solos que la una en un espacio negro compuesto por grises e inertes minerales.
Conforme los humanos se acercaban a los aposentos de Dios, un tufillo a aceite para engrasar autómatas invadía el ambiente. La cosa no parecía ir de olimpos ni jardines. No había rastro de los perfumes de rosas y azahar con que cada religión imaginaba su cielo particular. Ni restos del vestido de Afrodita, ni de la corona de la Virgen, ni del lápiz de ojos de Isis ni de la mismísima Satí en persona.
Y aunque durante un tiempo muchos se negaron, al final admitieron que la vida estaba gobernada por un mecanismo de relojería al que no había que dar cuerda, así que, puestos a no haber rastro ni restos, ni huella del relojero.
Hubo poetas románticos que imaginaron a Jesús regresando de los cielos más profundos para verse obligado a declarar solemnemente, y ante una humanidad que aguardaba tensa y expectante frente las puertas de San Pedro, que, tras haber recorrido todas las estancias de palacio, era su deber confirmarlo: “Hermanos, somos huérfanos”.
Durante un tiempo, aún hubo esperanzas para los más incrédulos ante las devastadoras afirmaciones de la razón.
Pero llegó el terrible día.
Primero fueron fotos desde globos y luego desde aviones. Vino bien para acostumbrarse. Finalmente, llegaron los cohetes.
En julio de 1969, tres tipos alcanzaban la Luna y, mientras se decían frases memorables para la historia, enviaban una foto que confirmaba por primera vez, en términos oculares, lo que desde Copérnico se sabía pero no se veía: una Tierra en medio de la más absoluta de las nadas…
La humanidad reprimió la angustia en lo más hondo de lo inconsciente y trató de ser positiva, actitud elevada al rango de obligación moral unas pocas décadas atrás.
«¿Qué haces, tú, Tierra, en el cielo?/ Dime, ¿qué haces, Silenciosa Tierra?», escribió Giuseppe Ungaretti.
Los miembros de la misión Apolo 11 afirmaron a su regreso que la Tierra se les presentaba como un oasis en el desierto del espacio infinito.
Es cierto que trataban de ser poéticos, pero no se puede esperar poesía trascendente de unos tipos entrenados para comportarse como computadoras en situaciones extremas donde cualquier salida de madre y/o lagrimón emocional puede acabar con unos cuantos millones de dolares en el susodicho espacio infinito. Además de sus vidas, claro, que entonces aún no existía la expresión “daños colaterales”.
El caso es que, si lo del oasis les salió del corazón o se lo sopló el tal Houston, la cosa se podría traducir como que ahí fuera no había nada que pudiera interesar a los humanos y mejor dedicarse a trabajar por el progreso.
Progreso con conciencia, eso sí. Para cuando el hombre alcanzó a ver el universo desde otra perspectiva, la época ya estaba infectada por el materialismo extremo, por lo que no había lugar para trascendentalismos. Y si los había, serían en su mayoría bastante superficiales, al gusto de los tiempos.
Viene bien aquí resumir los dos enfoques básicos que Carl G. Jung estableciera para el comportamiento de una persona: introversión y extraversión. La primera centra el interés en el interior del individuo, mientras que la segunda se ve atraída por el exterior. Se trata de dos formas tan básicas que se pueden encontrar en todo organismo vivo.
Además de los dos tipos de actitud, Jung distinguió cuatro funciones que usamos para relacionarnos con el mundo: pensamiento y sentimiento, sensación e intuición. Ambas son parejas de opuestos, es decir, cuanto más de uno, menos de otro.
La sensación y la intuición son funciones perceptivas, esto es, se utilizan para adquirir datos, bien sea por medio de los cinco sentidos (sensación) o por medio de sugestiones aparentemente internas (intuición). Pensamiento y sentimiento son funciones racionales que sirven para el tratamiento de esos datos.
El pensamiento identifica y clasifica la información que hemos adquirido mediante la sensación o la intuición. El sentimiento le asigna un valor.
Hay una oposición por la que una se convierte en función predominante de nuestro comportamiento y la otra queda restringida al ámbito inconsciente, denominándose así “función inferior”. Cuando las circunstancias nos fuerzan a recurrir a esta función, está contaminada con todo tipo de materiales inconscientes, esto es, da lugar a reacciones fuertemente emocionales e impregnadas de altas dosis de “primitivismo”.
El siglo XX se encargó de potenciar el pensamiento frente al sentimiento, y la sensación frente a la intuición. Es por ello que, junto a la frialdad del comportamiento analítico imperante, la represión del sentimiento provocará al mismo tiempo un sentimentalismo superficial e infantil.
Imagen superior: 7 de octubre de 2015. Los astronautas Reid Wiseman y Alexander Gerst completan uno de los paseos espaciales previstos en la Expedición 41 que trabaja en la Estación Espacial Internacional © NASA / ESA.
Algo bien aprovechado por la industria de la publicidad y los medios de masas con sus tontos pero efectivos eslóganes. Válidos para un roto como para un descosido, tanto para un anuncio de refrescos que reinventa el concepto de felicidad cada dos por tres como para un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Aunque sea un salto hacia ninguna parte. Pero suena bien…
El sentimentalismo quedaba para la galería. Es gracias a este pequeño apunte sobre tipos psicológicos que podemos incluir en su contexto la siguiente reflexión de Sloterdijk sobre el cambio de perspectivas: «La idea de volar sustituye a la antigua y medieval de ascender; La Tierra-aeropuerto, de la que se despega y aterriza, ha ocupado el lugar de la Tierra-viaje al cielo, de la que uno se lanza para no volver a regresar ningún día, tras un último vuelo. La mirada desde fuera no resulta de una trascendencia del alma noética a lo extra y supraterrestre, sino del despliegue de la imaginación físico-técnica, aero y astronáutica, cuyas manifestaciones literarias y cartográficas, por lo demás, precedieron con mucho a las técnicas».
Con todo lo dicho, la imagen de una Tierra en el espacio infinito daría pie a discursos ecologistas sobre el cuidado de la madre Gaia y a discursos pacifistas sobre la hermandad de sus hijos.
Todos ellos se resumirían, muchos años más tarde, en el libro Un punto azul pálido de Carl Sagan, publicado con motivo de otro acontecimiento: una foto del planeta tomada por la sonda Voyager desde Saturno en 1990.
Esta parece que conmovió un poco más, o al menos se ha usado para más videos sensibleros. Pero bueno, aquello pasó rápido…
Medio siglo después de la primera foto, apenas queda para el recuerdo la constatación del cinismo humano y su gusto por los símbolos superficiales por encima de cualquier otra realidad más profunda.
El propio Carl Sagan confiesa su rubor en el libro mencionado cuando reflexiona sobre la placa que quedó en la Luna y que allí debe seguir: «Para mí, lo más irónico de ese momento de la historia es la placa firmada por el presidente Richard Nixon que se llevó el Apolo 11 a la Luna. Reza así: Vinimos en son de paz y en nombre de toda la Humanidad. Mientras Estados Unidos estaba soltando siete megatones y medio de explosivos convencionales sobre naciones pequeñas del sudeste asiático, nos congratulábamos de nuestra humanidad: no íbamos a hacer daño a nadie sobre esa roca sin vida».
Tal y como continúa Sagan, las misiones Apolo respondían únicamente a un solo propósito, el mismo que justificó toda la carrera espacial y por el que se puede comprender la suspensión del programa una vez que se lograron los objetivos perseguidos: la necesidad militar de garantizar la supremacía de uno de los bloques de la Guerra Fría, haciendo ver a las naciones que tuviesen alguna duda que quien puede llevar un cohete con hombres a la Luna puede llevar los que quiera con material destructivo a cualquier parte del globo.
Sólo hay que fijarse en la bandera que representaba a “toda la Humanidad” aquella hermosa noche de julio de 1969, y que allí seguirá también. Aunque visto con perspectiva el asunto, en unas décadas puede que sí que represente a todo ser humano que quede por estos lares…
Viene bien para concluir una referencia al mitólogo Joseph Campbell, quien al respecto de la llegada del hombre a Luna se refiere a la película 2001: una odisea en el espacio como metáfora de la evolución del conocimiento humano: «La aventura empieza con algunas imágenes de una comunidad de simios de hace más o menos un millón de años: un grupo de esos simios homínidos conocidos actualmente por la ciencia como Australopitecus, que gruñen, pelean entre sí y se comportan como cualquier grupo de simios. Sin embargo, entre ellos había uno que en su alma llevaba impreso el potencial de algo mejor; y ese potencial se evidenciaba en su sentido de conocimiento ante lo desconocido, su fascinada curiosidad, llena de deseo de aproximación y de explorar. En la película se sugiere lo anterior en una escena simbólica en la que se le ve sentado, maravillado ante un curioso bloque de piedra que misteriosamente se mantiene erecto en medio del paisaje. Mientras los otros simios continúan con su comportamiento de hombres-simios, absortos en sus problemas económicos (tratando de conseguir comida para sí), disfrute social (buscando piojos en la cabellera de los otros), y actividades políticas (luchando entre sí), este otro, solo y apartado, contempla el bloque, llega hasta él y lo toca lleno de prevención, en un movimiento similar al del primer paso sobre la Luna» (Los mitos. Su impacto en el mundo actual).
Corregiremos a Campbell para adecuarnos al discurso aquí planteado. El primer paso sobre la Luna también fue parte de una actividad política, no de conocimiento puro. Sin embargo, hay un episodio de toda la misión Apolo que sí podría encajar aquí.
Se trata de la famosa metanoia del astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell, quien, como el simio solitario de la película, se apartó de la tendencia pragmática de sus colegas: «En el espacio ‒nos dice‒, a raíz de la falta de atmósfera, el ojo humano desnudo distingue casi diez veces más estrellas que en la Tierra, y los objetos familiares son también unas diez veces más brillantes: las estrellas y los planetas parecen arder contra la fría negrura. Uno tiene la sensación de ser acunado en el cosmos, en medio del rutilante silencio de la Vía Láctea y de todas las galaxias que están más allá» (Mitchell, «El camino del explorador»).
Mitchell no miró a la Tierra, sino al espacio infinito donde los otros no miraron porque sólo había desierto: «Tuve la certeza de que la naturaleza del universo no era como me la habían enseñado. Mi comprensión de la separación, la individualidad y la relativa independencia de movimiento de esos cuerpos cósmicos se quebró. Brotó, como de un manantial, una idea nueva, acompañada de la sensación de una armonía generalizada, de nuestra interconexión con los cuerpos celestes que rodeaban la nave. Ciertos hechos científicos particulares referentes a la evolución estelar cobraron un nuevo sentido».
Edgar Mitchell, que había sido el primer hombre con un título superior en Ciencias que pisaba la Luna, llegó a la Tierra y fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, pasándose los años siguientes, tras su experiencia espacial, entre chamanes y zumbados varios. Pero de eso hablaremos otro día…
Copyright del artículo © Rafael García del Valle. Reservados todos los derechos.