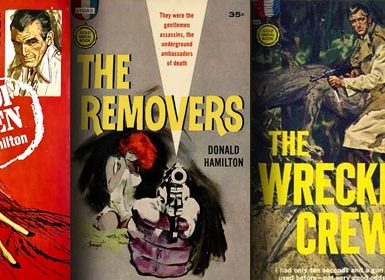Desde la noche de los tiempos, los seres humanos necesitamos una adscripción, una seña tribal, un perímetro de identidad que nos distinga dentro de un grupo afín. Sin excepciones, queremos pertenecer a una comunidad que comparta los mismos valores y que nos brinde una etiqueta.
Hasta hace bien poco, esa identidad dependía fundamentalmente del lugar de origen ‒la patria chica o grande‒ o de factores religiosos, pero de forma paulatina, gracias a esa americanización que nos iguala dentro del mismo imperio cultural, han surgido nuevos vínculos identitarios.
¿Y qué condiciona estos nuevos lazos? Pese a la importancia que aún tienen la memoria de nuestros antepasados (la historia compartida) y las costumbres (la lengua, el acervo cultural y el folklore), empiezan a imponerse como señas identitarias dos factores decisivos: los intereses ideológicos (los partidos políticos, la defensa de una minoría, el ecologismo, etc.), y por supuesto, los hábitos de consumo.
Ahora bien, ¿qué ha cambiado para que el destilado de la identidad fluctúe de ese modo? ¿Cómo es posible que, para los millennials y para la generación Z de nuestro país, una sigla política o una franquicia de Hollywood sean un mayor factor de cohesión que Serrat, Cervantes, Berlanga, Velázquez o el camino de Santiago? ¿En qué medida los viejos mitos han sido desplazados por el nuevo moralismo anglosajón y por el márketing de las grandes marcas?
Para entenderlo, primero conviene tener claro cuál es el gran motor de la cultura actual. En este sentido, la americanización no es muy distinta de lo que fue la romanización: un proceso de asimilación cultural, muy ventajoso, imparable y lleno de posibilidades.
En Occidente, el prestigio del mestizaje y la libertad de comercio es evidente, y su fuerza es muy superior a la que tienen el proteccionismo económico o el casticismo cultural. De hecho, hay naciones que contienen todo el mundo en sí mismas, como sucede con Estados Unidos, y cuya diversidad es el principal argumento de quienes se asimilan a ellas. Pienso, por ejemplo, en el escritor británico Christopher Hitchens, que celebró la obtención de la nacionalidad norteamericana con estas palabras: «En Norteamérica, el internacionalismo puede y debe ser el patriotismo».
No es casualidad que esa diversidad estadounidense explique también el poderío de su imperio cultural, concebido para desafiar el tiempo, hacer lo aburrido interesante y diluirnos a todos en una sola entidad: la audiencia.
La audiencia no sólo es el nuevo sujeto político en Occidente. También es el factor que explica el éxito de la cultura yanqui en las listas de superventas y en los índices de aceptación de películas, best-sellers literarios, videojuegos, cómics y teleseries.
A lo largo de su historia, Estados Unidos ha tenido lealtades turbulentas y rencores aún más turbulentos. Sin embargo, su modelo cultural ha triunfado sin problemas, con una claridad meridiana, imponiéndose incluso en periodos como el actual, en los que la rutina creativa es casi reglamentaria.
¿A qué se debe esa receptividad incesante? ¿Por qué los hijos y los nietos del baby boom no han dejado de serle fieles? ¿Por qué nos identificamos con esa cultura homologada, pese a que a John Ford ya le destronó Michael Bay, y a Elvis le desintegró el hip hop? ¿Acaso es la cultura yanqui el tuerto en el país de los ciegos? ¿O quizá nuestro gusto se ha deteriorado y ya no admitimos la diversidad?
Cuando el sociólogo George Ritzer escribió en 1993 La McDonalización de la sociedad, se refería a este proceso que tiende a convertirnos en una masa pasiva. A Ritzer le interesa el funcionamiento de un restaurante de comida rápida como fórmula insuperable.
Cualquier establecimiento similar a un McDonald’s nos hechiza por su eficiencia (es la manera más rápida y barata de saciarnos), por su cálculo preciso (la cantidad es más importante que la calidad del producto, y el proceso está estandarizado), por su esquema predecible (cada hamburguesería de la cadena ofrece al cliente, aquí o en Singapur, el mismo menú y una experiencia similar) y por el control de la gestión (un equipo de operarios uniformados, adiestrado de forma idéntica, con un protocolo monitorizado, siempre nos atenderá igual).
Todo se puede McDonalizar: desde el sistema educativo a las películas del sábado por la tarde, desde esa pizzería que abrió en tu barrio a la televisión que sintonizas para informarte.
Y qué duda cabe, a juzgar por el entusiasmo con el que lo asumimos en España, parece que Ritzer andaba sobrado de razón.
A vueltas con la monoforma
Antes o después, todas las corrientes artísticas y culturales caen en la estilización, y luego se deslizan hacia la decadencia. Esto también se advierte en Hollywood y en buena parte de la cultura pop. No obstante, esa producción decadente y derivativa conserva hoy un atractivo formidable.
Hay, desde luego, razones para ello. Por ejemplo, cualquier producto audiovisual que admita el canon predominante en el entorno anglosajón debe estar rodado con un estilo uniforme, McDonalizado, al que Peter Watkins llama monoforma.
Así lo define en La crisis de los medios (2017): «la monoforma es el dispositivo narrativo interno (montaje, estructura narrativa, etc.) que utilizan la televisión y el cine comercial para presentar sus mensajes. Se trata de un bombardeo de imágenes y sonidos, altamente comprimido y editado a un ritmo acelerado, que compone la estructura, en apariencia fluida pero sumamente fragmentada, que tan bien conocemos todos (…) incluye pistas repletas de música, voz y efectos sonoros, cortes bruscos destinados a producir un efecto sorpresa, melodías melodramáticas que saturan cada escena, diálogos rítmicos y movimientos de cámara permanentes».
Aquello que se sale de la monoforma, aburre. Así de sencillo. Es algo que se advierte, sobre todo, en las superproducciones y en el lenguaje televisivo. ¿Los recursos más habituales? Montaje rápido, acción paralela, alternancia entre planos lejanos y cercanos, cámaras que se mueven y agitan sin cesar… Al final, estas fórmulas, como dice Watkins «son repetitivas, predecibles, y cerradas con respecto a su relación con el público».
Este es el objetivo: atrapar a la audiencia por medio de formas previsibles. Como ven, esta acusación de Watkins puede parecer exagerada, pero cualquier analista del mundo audiovisual podría aceptarla como una deriva más de la McDonalización. De hecho, este proceso también afecta a los guiones: predecibles, propensos a reflotar viejas ideas y ceñidos a marcos argumentales como el viaje del héroe.
(Mensaje a los fans de Fast & Furious y a los amantes de la cámara temblorosa: recuerden que Ritzer no dice que MacDonald’s haga un mal producto, sino que siempre lo hace de una determinada manera).
Lo mismo vale para la música pop. En 2012 una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y publicada en Scientific Reports, analizó 464.411 canciones y concluyó que los temas recientes ofrecen una menor diversidad de timbres y suelen interpretarse con los mismos instrumentos. En palabras del director de dicho estudio, Joan Serrà: “Estos parámetros musicales en las canciones son como las palabras de un texto y hemos observado que cada vez hay menos palabras diferentes. (…) En la década de los 60, por ejemplo, grupos como Pink Floyd experimentaban mucho más con la sonoridad que ahora. (…) Los cambios de acordes sencillos, los instrumentos comunes y el volumen fuerte son los ingredientes de la música actual, realizar estos cambios sobre canciones antiguas puede hacer que suenen a nuevas”.
Este proceso de homogeneización que descubrió el equipo de Serrà se confirma con otros factores analizados por la ciencia. Por ejemplo, en términos generales, el tempo de las canciones actuales tiende a hacerlas más lentas y más melancólicas. Otro estudio realizado en 2017 por Daniel Morris establece que el pop actual es cada vez menos variado, quizá porque, como señala otra investigación del equipo de Carlos Silva Pereira (Music and Emotions in the Brain: Familiarity Matters, 2011), la repetición y la familiaridad con lo que uno va a escuchar son dos detalles decisivos para la audiencia de hoy.
Pero entonces, ¿la culpa es nuestra?
Podemos encontrar varias razones industriales que justifican una oferta cultural más homogénea.
Para empezar, el cine ha incrementado sus costes de producción y márketing. Con la progresiva desaparición de los lanzamientos de bajo presupuesto, la industria debe amortizar cada inversión con apuestas cada vez más seguras y menos arriesgadas.
De esta forma, la McDonalización ha moldeado el gusto del público masivo, subyugado por las franquicias de gran presupuesto y los relanzamientos insubstanciales.
Aunque la oferta de las plataformas digitales nos haya dado acceso a una oferta mundial de productos audiovisuales, repleta de nichos y de propuestas originales, nuestras preferencias se han ido concentrando en menos temas y en menos estilos, cada vez más americanizados en el fondo y en la forma.
Pero hay más: no olvidemos que los canales de exhibición cinematográfica son un monopolio estadounidense ‒o casi‒. Lo mismo sucede con las principales plataformas digitales. Ahí tienen a Reed Hastings, el fundador de Netflix, vistiendo de imparcialidad y de cosmopolitismo lo mucho que le satisface ser el dueño de la finca: «Si los consumidores quieren Hollywood, les damos Hollywood y no nos sentimos culpables por ello. Si los consumidores quieren La casa de papel, que ha sido un tremendo éxito para nosotros, pues se lo damos también. Queremos producir a lo largo y ancho del mundo y darle a la gente la posibilidad de elegir. No queremos hacer ni imperialismo cultural ni ser antimperialistas. Nuestra agenda es lograr que la gente sea feliz».
Como decía, las plataformas nos dan acceso a una enorme diversidad audiovisual. No obstante, convendría preguntarse por qué tantos jóvenes acceden a un producto, y cuando este no cumple con la monoforma (montaje rápido, etc.), son capaces de visualizarlo de forma compulsiva, acelerando la velocidad de reproducción ‒por medio del fast forward, a velocidad 1.5x o 2x‒ o dando saltos para evitar las tramas lentas o los diálogos pausados.
Este irrefrenable consumo mediático, coartado por la desatención casi patológica del público, condiciona el tipo de productos que se más promociona, y por supuesto, también autoriza un estilo narrativo cada vez más adocenado.
¿Pasa lo mismo en otras áreas de la industria cultural? Desde luego, la música tampoco volvió a ser la misma tras la desaparición del mercado físico. El tema aislado es la nueva unidad de medida, la baja calidad de los formatos de descarga no requiere una lujosa producción, y aunque YouTube está lleno de comentaristas, los antiguos prescriptores ‒críticos, revistas, programas musicales‒ casi se han extinguido.
¿Quién está aún dispuesto a hacerse un ovillo en el sofá para escuchar un larguísimo LP de rock progresivo? ¿Donde fueron a parar los discos conceptuales o las versiones extendidas?
Me temo que, en la era de la impaciencia, hablar de esto último es solo un rasgo de nostalgia (por mucho que la nostalgia parezca simple inmovilidad). Por un lado, podemos perdernos en una oferta virtual sin precedentes, pero por otro, somos incapaces de explorarla de forma tranquila, minuciosa y profunda.
Al fin y al cabo, Spotify y el streaming proporcionan una experiencia eficaz e incluso abrumadora, pero sin el encanto físico y exigente de un vinilo o de un cine de barrio con su cartelera iluminada. Con todo lo que eso conlleva.
La aparente utopía requiere espectadores a su altura. Consumidores sin ansiedad tecnológica, buenos conocedores de la cartografía digital, y qué demonios: con la paciencia, la capacidad de asombro y la devoción por el pasado que caracterizaba a los baby boomers.
El nostálgico se encuentra a sí mismo
Como ves, amigo lector, basta con echar un vistazo hacia atrás para comprender cuánto ha cambiado la audiencia, y por qué hacer clic no basta para escapar de la rutina.
Hablemos, pues, de los viejos tiempos. O si lo prefieren, ahí va la confesión íntima de un aficionado a las batallitas.
Mucho antes de existir Amazon y Netflix, cuando yo era un chaval irresponsable ‒el típico crío de la Transición‒, conocí el despotismo ilustrado.
Encendías la tele, y la programación infantil te invitaba a tomar apuntes.
Menuda variedad: series suecas (La piedra blanca, Pippi Calzaslargas), checas (Maika, la niña del espacio), neozelandesas (Bajo la montaña), australianas (El valle secreto, Skippy el canguro), alemanas (Ravioli, Fantasmas bajo la noria), británicas (Dentro del laberinto) o italianas (Ana, Ciro y compañia). Ya puestos a elegir, además de la clásica oferta de dibujos animados de Warner, Disney, la UPA o Hanna-Barbera, disponías también de animación italiana (El señor Rossi, Mr. Hipo), francesa (Érase una vez el hombre), polaca (Colargol), checa (El topo), española (Don Quijote de la Mancha), alemana (Los Plastinots), y por supuesto, japonesa (Vickie el vikingo, Mazinger Z, Heidi).
En general, la producción televisiva española también era variadísima, y cuando tocaba ver una película, había hueco para films procedentes de medio mundo y de cualquier época. Incluso en blanco y negro, válgame el cielo.
Con ese equipaje, ya estabas educado para ser igual de receptivo a la hora de comprar una entrada de cine. Cualquiera que consulte un viejo periódico de fines de los setenta o principios de los ochenta, se encontrará con una cartelera hipnótica. Junto a los lanzamientos estadounidenses de rigor, brillaba mucho título español, y bastante cine italiano y francés. También había reestrenos de películas de los cuarenta y los cincuenta, cine hispanoamericano y japonés… En definitiva, una oferta deslocalizada, pop, artesana y muy heterogénea, por mucho que los yanquis siempre llevasen ventaja.
Lo mismo sucedía a la hora de aprender a amar la música. El número de prescriptores era enorme, sobre todo en la radio. Incluso la televisión brindaba una buena cantidad de programas especializados (Popgrama, Qué noche la de aquel año, Aplauso, Musical Express, Jazz entre amigos…).
Me dirán que todo esto, y muchísimo más, está hoy a nuestra disposición en canales temáticos o en plataformas gratuitas como YouTube. Lo sé: es la condición humana lo que nos lleva a creer en los viejos buenos tiempos. A veces ‒soy consciente de ello‒, olvidamos la potencia liberadora de internet. También olvidamos su oferta de consumo infinito, capaz de saciar, en tiempo real, aquí y ahora, cualquier fanatismo, cualquier culto y cualquier afán de novedad.
No se trata, ni mucho menos, de discutir la revolución tecnológica. Este sería, desde luego, un falso debate. Pero si nos fijamos detenidamente, comprobaremos que, a pesar de las posibilidades que ofrece internet, los estragos de la McDonalización repercuten cada vez más en el modo en que nos emocionamos con la cultura.
No es un asunto menor. La McDonalización es ese filtro predictivo que nos invita a contemplar cualquier pieza audiovisual como si fuera un mensaje automático.
Continúa en En defensa de la españolada: la cultura pop y la identidad nacional.
Artículo anterior: El imperialismo cultural en la era de las identidades.
Copyright del artículo © Guzmán Urrero. Reservados todos los derechos.