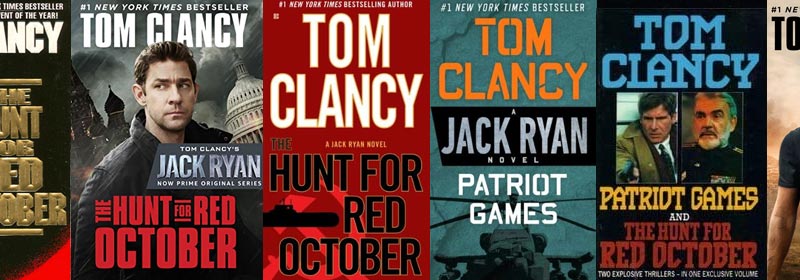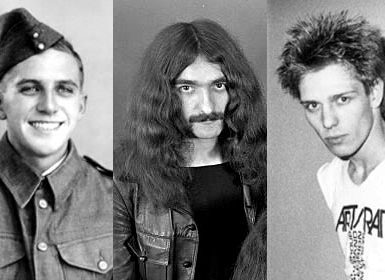¿En qué momento pasó Tom Clancy de ser un friqui derechón con amor genuino a la tecnología y estrategia militares, con fuste para convertirse en un Robert E. Howard o un John Milius de la épica pulp ochentera, a un vendedor de fábula como Stan Lee o a empresario de imaginarios infantiles a lo George Lucas?
Pues la respuesta está entre estos dos libros.
Olvidémonos de su ideología patriotera. Está claro que comparte el tradicionalismo rancio y heterososo de un John Ford sin su excelencia artística; pero su debut literario, La caza del Octubre Rojo (1984), es, se mire por donde se mire, un trabajo de puro amor.
La historia del desertor soviético Marko Ramius (nada que ver con Sean Connery, pero quién se quita de la cabeza la planta del escocés y su peluquín cano) a bordo del submarino Red October plantea un juego de tensiones y engaños en el estertor de la guerra fría que aun hoy funciona sorprendentemente bien, gracias a la pasión del autor por las maquinitas bélicas y el apañado manejo que hace del suspense. Y, por encima de ello, hay un esfuerzo constante y honesto por entregar una obra bien forjada, que no haga aguas en las formas y se hunda como algún que otro submarino de la trama.
Animado por la buena experiencia lectora, me precipité sobre su siguiente entrega: el hecho de que Juego de patriotas (1987) apareciera tres años más tarde me hizo creer que Clancy le había dedicado un esfuerzo equivalente o como mínimo considerable de documentación y pasión. Craso error (Más tarde supe que en 1986 había publicado una novela fuera del universo Ryan, Tormenta roja: encaja que contara con apenas un año ‒como mucho‒ para despachar la segunda peripecia de Ryan).
¿El hecho de que, en su primera aparición, el papel de este arrojado analista de la CIA resulte casi secundario y en el siguiente título de la saga ya resurja como protagonista absoluto es lo que hace de Juego de patriotas una experiencia tan decepcionante? Puede ser. Lo que me parece claro es que el plazo de escritura fue limitado o que sus editores le presionaron para entregar la obra cuanto antes; o que el tipo se embarcó alegremente a acumular páginas y páginas por experimentar con la literatura basura, tal vez arrastrado por la moda ochentera de que los best-sellers gordos vendían más.
Comparada con su predecesora, Juego de patriotas supone un desastre y en numerosas ocasiones ‒hacía tiempo que no sentía algo así como lector‒ te acerca a la redacción improvisada de la técnica bolsilibro…, con la desventaja de que un bolsilibro malo contiene menos de cien páginas y éste hubiera llegado al millar si alguien no lo para antes.
Y lo peor es que empieza de maravilla: las primeras escenas de esta precuela son magníficas y están narradas con pulso y precisión. Nos encontramos a un Jack Ryan perdido en Londres, a punto de ser testigo de un atentado en el que se mete a matar villanos como buen «falso héroe cotidiano». Además, por placar a un terrorista se fastidia la clavícula y un tiro en el brazo empeora su condición: pocas veces vemos a un prota arrastrar tantas secuelas por las heridas sufridas en el campo de batalla. Chapeau a ese arranque. Y luego…
Luego nos zambullimos en el terreno de lo casi inenarrable: capítulos enteros dedicados a las visitas al herido durante su convalecencia en el hospital ‒eso me pasa por querer una convalecencia realista, ja: ¡mi reino por una elipsis! ‒, entre las que se incluye la del Príncipe de Gales, blanco del atentado, y al que Jack suelta un discurso sobre autoestima viril que logrará que Charles salga de allí con los hombros echados hacia atrás ‒que como decía el tío de Kierkegaard es la manera de combatir toda depresión‒; cada personaje vuelve a ser informado de lo mismo que ya se ha explicado en páginas previas; los diálogos se suceden interminables, los amigos de Ryan son insoportables de tan modélicos ‒si exceptuamos las juerguitas de alcohol y tabaco que se montan después del trabajo y que para todo tradicionalista gringo parece conformar el paisaje de un hogar ideal‒, y el narrador nos reitera varios datos sin percatarse de que ya los ha especificado anteriormente (sabemos dos veces «por primera vez» que Ryan conduce un VW Rabbit); su descripción de la vida conyugal de Ryan y su esposa Cathy parece redactada para el Hola, su sentido del romanticismo se fundamenta en frases como «Ella volvió la cabeza para revelar el tipo de sonrisa que una esposa reserva únicamente al marido amado»… Y por si fuera poco, la trama sobre terroristas irlandeses vengativos es simplona y sin la sofisticación que un devoto del pormenor técnico como Clancy debiera garantizar: a lo máximo que se atreve es a dedicar un capítulo a explicarnos cómo funciona un avión comercial… El final, una frustrada persecución en lancha a los malos, con el Príncipe Charles de Inglaterra soltando tiros codo con codo junto a Ryan, hubiera sido igual de increíble pero mucho más divertido de haberlo escrito Barbara Cartland.
En definitiva, Clancy había puesto el listón de su opera prima muy alto…
Para más inri, el villano más interesante desaparece del desenlace sin explicación alguna y no como estratagema deliberada: todo señala a un olvido involuntario. De ahí mi sospecha de que a Clancy le quitaron el libro de las manos cuando ya la maquinaria del dinero reclamaba el mecanoscrito en imprenta…
Por otro lado, resulta apasionante pensar ‒¿existirá algún ensayo sobre el tema?‒ cómo el sector literario USA permite el protagonismo de héroes santurrones y retrógradas como Jack Ryan, pero Hollywood no suele admitir ese patrón: de ahí que sometiera a Ryan a un proceso de blanqueo demócrata y su saga a un aligeramiento de su vocación colonial tanto en sus adaptaciones a cine como en la reciente versión televisiva, donde ya semeja un progre hipster que sólo mata por la patria porque al final, oye, el público ha pagado para ver eso.
Pese a todo, tanto la serie como las películas de Jack Ryan me gustan ‒a la mejor contribuyó el propio Milius en el guion‒. Y Harrison Ford le hizo un tremendo favor a Jack Ryan en la gran pantalla. Los demás actores, no tanto.
En cuanto a Juego de patriotas, reconozco que, si bien guardo un buen recuerdo de su versión fílmica, tal vez porque no respetó apenas ninguna escena original del libro ‒y porque Philip Noyce era un valor seguro tras la cámara; y por Anne Archer‒, ahora mataría por contemplar una adaptación literal de la novela, pero dirigida por algún director con sensibilidad homoerótica como Randal Kleiser, Todd Haynes, Adrian Lyne o Paul Verhoeven.
¡Con ese material cualquiera de ellos nos serviría una obra maestra!
Copyright del artículo © Hernán Migoya. Reservados todos los derechos.