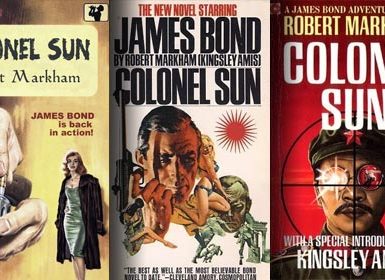Para la gente de cierta edad –haga el cálculo quien lea estas líneas– el Agente 007 ha sido una compañía desde la veintena. En efecto, el cine lo dio a conocer con las pintas de Sean Connery en 1962 y en Agente 007 contra el Doctor No. Después, otros siete actores se fueron haciendo cargo de James Bond para mantener un aspecto de edad constante. Un héroe de su naturaleza no puede envejecer, así como tampoco ser un efebo iluminado. Representa al Imperio Británico, algo fantasmal y antiguo, una cultura aquerenciada en los siglos, refinada y serena. En fin: madura como un buen Moët Chandon.
En 2020 la pandemia postergó el estreno de uno de los episodios de la serie: Sin tiempo para morir (No Time to Die, 2021). Este accidente coincidió con otra fecha, esta sí precisa: el centenario del personaje. En efecto, al darlo a conocer en la primera novela de la saga, Casino Royale, en 1953, el escritor Ian Fleming le dio el año de 1920 como dato natal. El 007 salió a la luz pública con treinta y tres años, acaso para evocar al Mesías y los grados de la masonería, que no sobran tratándose de la Gran Bretaña. Es decir que Bond tendría ahora, en el país de las ficciones, cien años, una edad a la que llega cada vez más gente.
¿Puede el personaje apagar cien velitas? Radicalmente digo que no, aunque sería curioso el filme en que esto ocurriera y el viejísimo agente secreto volviese, rememorante, a los brazos de Ursula Andress en aquellas primaveras. Si digo que no, es porque entiendo que Bond es un arquetipo y los arquetipos no tienen edad si por edad se entiende el paso del tiempo. Ellos habitan en el Tiempo del mito y no en los tiempos de la historia y el almanaque. Bond es un héroe de cuentos iniciáticos, novelas de caballerías y demás gestas donde un varón providencial se ve enfrentado con una serie de pruebas a orillas de la muerte, las sortea ayudado por maestros, oportunos enemigos, magas, magos y, finalmente, la doncella como premio corporal y la madurez como premio espiritual. Recubierto por las técnicas armamentísticas y comunicativas de estas décadas, nuestro agente es un Amadís o un Parsifal del siglo XX.
Se ha querido ver en estas historias una ideología política vinculada a la figura del dominador anglosajón –ingleses y norteamericanos–, capaz de hallar aliados de colores diversos en cualquier periferia del mundo y enfrentar a un enemigo constante, que es aniquilado para reaparecer con una suerte de buena salud del mal. Diabólico en cualquier caso. Es cierto que Bond ha luchado a veces contra las intrigas soviéticas, pero también que recibió la Orden de Lenin (Panorama para matar, 1985). Más al fondo de cualquier parcialidad, siempre ha ido contra el caos y a favor del orden, contra la nada y a favor del ser.
¿Es esto conservatismo? Sí, aunque también progresismo, porque no hay evolución sin orden. Bond no se mueve en favor de fervores irracionales como las religiones o los credos políticos de muchos revolucionarios y reaccionarios, sino en pro de la vida como existencia y en contra de la aniquilación nihilista. Por eso se lo ve –a diferencia de la tradición de la novela policiaca, con sus detectives austeros y castos– como hedonista, gozador de los placeres deportivos, gastronómicos, vestimentarios, alcohólicos y erótico-sexuales.
Quizá sean estos excesos la causa de su perpetua lozanía, lo cual contradice algunos intentos de darle verosimilitud mental a partir del psicoanálisis. No: a Superman no se lo puede llevar al sofá de un psicoanalista. El Agente 007 es único y rechaza generalizaciones. Salvo que, según estoy proponiendo, lo situemos, centenario y memorioso, en una lujosa residencia para veteranos de la Costa Azul, rodeado de enfermeras lo más parecidas a aquella Ursula Andress que, ella no, jamás llegará a cumplir cien años.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.