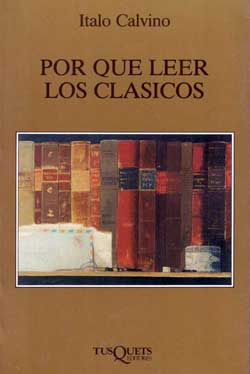 Clásico es, para Calvino, un libro que no se lee, sino que se relee, pero con la sorprendente facultad de evitar toda prelectura profesoral. Así, la relectura es descubrimiento y el clásico produce la impresión de la juventud en obra, de lo «recién hecho».
Clásico es, para Calvino, un libro que no se lee, sino que se relee, pero con la sorprendente facultad de evitar toda prelectura profesoral. Así, la relectura es descubrimiento y el clásico produce la impresión de la juventud en obra, de lo «recién hecho».
Consecuentemente, el clásico genera el efecto de lo inagotable y soporta un número incontable de relecturas descubridoras.
Con estos presupuestos, el escritor italiano reunió una serie de artículos periodísticos (Por qué leer los clásicos, 1991) en los que, con su habitual talento para la miniatura, exponía opiniones sobre su «biblioteca de clásicos». Ésta se fue formando con prescindencia de las épocas a las que se pueden adscribir sus autores, porque lo clásico es una insistencia que vence a las cronologías y a los manuales de historia literaria.
Al lado de Homero, Jenofonte y Ovidio, están Ariosto, Cyrano de Bergerac y Voltaire, pero también Gadda, Borges y Pavese. Obviamente, un novelista no podía prescindir de Stendhal, Balzac, Dickens, Tolstoi y Henry James.
Esta coetaneidad de los clásicos hace, por ejemplo, que Francesca da Rimini, el personaje dantesco, sea hermana de Madame Bovary; que Diderot imite a Cervantes y anticipe a Brecht, que resulta, de este modo, cervantino; que Robinson Crusoe se convierta en un héroe romántico, un siglo y medio anterior al romanticismo.
Como su admirado Borges, Calvino logró sacudirse la «supersticiosa ética» de la lectura convencional. Sus clásicos no son monumentos ni documentaciones filológicas. Son compañeros en el viaje de la vida, que seguirán su itinerario cuando otros nos sustituyan en la empecinada carrera de la lectura contra la muerte y el olvido.
Copyright del texto © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.












