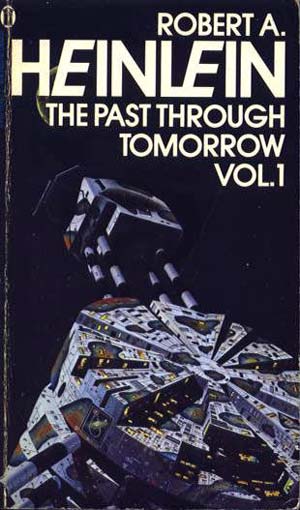 La figura de Robert Anson Heinlein se alza por encima de muchos críticos e historiadores de la ciencia-ficción. En él se daban cita dos conceptos, el de autor y el de autoridad. Sus obras se hallan, sin duda, entre las más representativas de toda la Edad de Oro. Más de una generación de lectores y autores crecieron leyendo sus narraciones y creyendo firmemente que la suya era el arquetipo de lo que toda ciencia-ficción debería ser: relatos originales y enérgicos que animaban a la reflexión, escritos con fluidez, con personajes que viajaban por el sistema solar o por los posibles futuros de la Tierra sin perder por ello verosimilitud o atractivo.
La figura de Robert Anson Heinlein se alza por encima de muchos críticos e historiadores de la ciencia-ficción. En él se daban cita dos conceptos, el de autor y el de autoridad. Sus obras se hallan, sin duda, entre las más representativas de toda la Edad de Oro. Más de una generación de lectores y autores crecieron leyendo sus narraciones y creyendo firmemente que la suya era el arquetipo de lo que toda ciencia-ficción debería ser: relatos originales y enérgicos que animaban a la reflexión, escritos con fluidez, con personajes que viajaban por el sistema solar o por los posibles futuros de la Tierra sin perder por ello verosimilitud o atractivo.
Creó muchos de los temas y enfoques sobre los que el género volvería una y otra vez. De todos los escritores de ciencia-ficción norteamericanos, Heinlein probablemente ha sido el más influyente.
Nacido en 1907 en Butler, Missouri, se graduó en la Academia Naval en 1929 para entrar a servir como oficial de la Marina hasta 1934, momento en el que fue licenciado a causa de una tuberculosis que le mantuvo en cama durante dos años. Durante la siguiente década, invirtió la mayor parte de su tiempo en campañas políticas, apoyando la candidatura de Upton Sinclair a gobernador de California en 1934 en lo que era básicamente una plataforma socialista. El propio Heinlein trató sin éxito ser elegido para la Asamblea Estatal de California en 1938. Tampoco tuvo suerte con la ciencia: asistió a clases de física y matemáticas, tratando de convertirse en astrónomo, pero de nuevo su mala salud frustró el proyecto. Ni la política ni la ciencia parecían ser su futuro, así que probó con la escritura.
Heinlein se había criado con los fantásticos relatos de Frank Reade, las historias de Tom Swift y la ciencia-ficción que Hugo Gernsback había comenzado a introducir en Electrical Experimenter antes de fundar Amazing Stories. Se enteró de que la revista Thrilling Wonder Stories organizaba un concurso entre los lectores ofreciendo un premio de cincuenta dólares. Decidió probar suerte. Se sentó frente a su máquina de escribir y de ella salió su primer cuento, Línea de vida; pero al final, en lugar de al certamen, decidió enviarlo a la cabecera más prestigiosa del momento, Astounding Science Fiction, entonces en las manos editoriales de Joseph W. Campbell.
A diferencia de muchos otros autores pulp, Heinlein empezó a escribir pasados los treinta años, cuando además de una buena educación, ya tenía tras de sí un importante bagaje de experiencias y conocimientos en el mundo real. Estaba, además, rodeado de personas con un alto nivel cultural: tenía un hermano profesor de ingeniería eléctrica, otro profesor de ciencias políticas y un tercero, comandante general. Su propia esposa, Ginny, era bioquímica, ingeniero de pruebas en aviación y horticultora experimental además de deportista consumada en disciplinas tan variadas como natación, buceo, baloncesto, patinaje y hockey sobre hierba (Heinlein, a su vez, era un experto en tiro, espada y lucha libre).
Sus antecedentes y entorno se dejaron notar desde el principio de su carrera literaria. Aquel primer cuento no solamente se publicó, sino que cosechó un inesperado éxito, éxito que se repetiría con sus siguientes entregas, siempre innovadoras y maduras. Sus historias pasaron a convertirse en modelo y guía para el resto de los autores de la revista, sustituyendo el estilo libre, desenfadado y centrado en la acción desbocada propio de las space operas por un preciso control narrativo.
Hoy puede que Heinlein ocupe una posición menos central en el género y los nuevos lectores quizá lo tienen menos endiosado de lo que una vez estuvo. Pero su visión de lo que podía y debía ser la ciencia-ficción estuvo mucho más próxima al ideal campbelliano que la del propio Asimov, y sus mejores narraciones no han perdido su poder sugestivo. Sería un error dejar que la perspectiva que nos da el tiempo hiciera disminuir la importancia de su trabajo más primitivo. El Heinlein de la Edad de Oro rara vez metió la pata en sus ficciones. Tenía un profundo conocimiento de la forma en que un género populista podía utilizarse para exponer asuntos de relevancia. La obra que tratamos en esta ocasión es un magnífico ejemplo de todo ello además de un clásico imprescindible.
Entre 1939 y 1942 (momento en el que fue movilizado por la Armada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial), Heinlein integró buena parte de sus primeros trabajos dentro de una cronología ficticia cuidadosamente meditada, una Historia del futuro –en la que luego integraría también algunas novelas más tardías–. A priori, podría pensarse que la idea no era completamente nueva. Los británicos H.G. Wells y Olaf Stapledon ya habían trazado sus propias historias del futuro. Ahora bien, éstos habían plasmado dichas especulaciones en novelas en las que se exponían de forma cronológica los hechos más relevantes de la evolución de la Humanidad. Heinlein también imaginó su propia historia pero, a diferencia de aquéllos, nunca pretendió contarla, sino sólo utilizarla como decorado, como trasfondo implícito sobre el que ir insertando historia tras historia.
En su personal línea temporal estableció con precisión las fechas en las que aparecieron nuevos inventos, desde los cohetes transatlánticos a la comida sintética o el control meteorológico o corrientes sociales, como el surgimiento de nacionalismos planetarios o fundamentalismos religiosos. Campbell publicó el cuadro cronológico, en el que se incluían fechas, personajes y descubrimientos, en el número de Astounding Science Fiction correspondiente a mayo de 1941. Inmediatamente, la idea caló en otros autores, empezando por Isaac Asimov y su Fundación y llegando hasta nuestros días. Y el entusiasmo entre los lectores fue aún mayor. Les encantó la idea de ir completando, poco a poco, pieza a pieza, el gran puzle histórico del futuro, adivinando dónde encajar cada uno de los relatos y relacionándolo con los demás. Heinlein se había convertido ya en su héroe.
El tono general de la Historia del futuro de Heinlein era el de una especie de accidentado pero seguro camino hacia la utopía. Su «predicción» para la década de los cincuenta, por ejemplo, bautizada como Los años Llocos era la de un periodo de «avance técnico considerable… acompañado por un deterioro gradual de las buenas costumbres, la orientación y las instituciones sociales, finalizando en una psicosis de las masas» (hay quien dice que sólo se equivocó en diez años y que lo que imaginó para los cincuenta acabó sucediendo en los sesenta).
A comienzos del siglo XXI, el desarrollo llevaría a un resurgimiento del imperialismo ejemplificado en el trabajo esclavo que sustentaba la economía colonial de Venus (Lógica del Imperio), la anexión de Australia a los Estados Unidos o la ascensión al poder de un dictador fundamentalista religioso (Si esto continúa…). Pero, para Heinlein, todos estos tropiezos no eran más que eso, retrocesos temporales que no impedirían la llegada, en 2075, de lo que él denominó «la primera civilización humana», y aunque el siglo siguiente estaría punteado por desórdenes civiles, profetizó que llegaría «el fin de la adolescencia humana y el comienzo de la primera cultura madura».
Unas de las tareas a las que tuvieron que enfrentarse los primeros editores de ciencia-ficción que se tomaron en serio el género fue la de reducir las implausibilidades en los relatos que publicaban. Y no sólo de carácter científico. En 1940, un lector británico de Astounding Science Fiction, enviaba una crítica carta a la revista: «No tienen un solo autor en su nómina que demuestre una verdadera percepción social. En resumen, podrían utilizar algunos H.G. Wells u Olaf Stapledons para complementar su ejército de Vernes«.
La acusación estaba justificada, aunque sólo parcialmente. Si bien es cierto que en la década de los treinta sí se habían publicado trabajos de autores, (como David H. Keller), que ocasional y torpemente habían tratado de introducir el comentario social, en general aquel lector británico tenía razón, y desde entonces la suya ha sido una acusación esgrimida muy a menudo contra la ciencia-ficción, especialmente por parte de aquellos que desconocen el género.
Robert A. Heinlein fue uno de los que más contribuyó a cambiar tal estado de cosas. Lo que hizo a sus historias inmediatamente populares entre los lectores de Astounding fue su habilidad para plasmar el futuro, describirlo mediante referencias casuales a inventos y descubrimientos sin tener que detallarlos. Era el escritor perfecto para Campbell, que pedía a sus autores historias «escritas para una revista del siglo XXI», que ofrecieran un futuro que se «sintiera» real, vivo.
Si fuera posible averiguar la hora de nuestra muerte, ¿podría ese momento ser deliberadamente evitado? La línea de la vida (1939), primer relato de esta antología –y primer cuento publicado de Heinlein–, trató de responder a esa pregunta y su tono de tranquila racionalidad llamó la atención por el contraste que suponía respecto al efectista artificio propio de los relatos pulp de la época. Prestando atención tanto a la sociedad como a la ciencia, Heinlein asumió que un invento que pudiera predecir con precisión la duración de la vida de un individuo habría de enfrentarse a la oposición de las compañías de seguros, a las que interesaría que sus clientes desconocieran tal dato. ¿Inverosímil? ¿Acaso no podemos imaginar un futuro cercano en el que los avances genéticos permitan predecir con cierta exactitud la aparición en un individuo de determinadas dolencias potencialmente letales? No tengamos duda de que las compañías de seguros tomarán parte en el nuevo escenario, no (como en el cuento de Heinlein) tratando de eliminar tal tecnología –algo de todo punto imposible–, sino utilizándola para sus propios fines.
Las carreteras deben rodar (1940) está situada en una América del futuro en la que la gente viaja no en sus coches particulares, sino utilizando una vasta red de carreteras rodantes, sobre las que los usuarios permanecían o bien inmóviles o bien utilizando diversos servicios de «a bordo», desde restaurantes a cafés. Según el relato, la utilización del automóvil había acabado convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Los atascos y el caos circulatorio acabaron anulando cualquier progreso urbanístico. Fue entonces cuando nacieron las carreteras rodantes.
Pero el sustrato del relato, siguiendo las directrices cambpellianas, no trata tanto de la tecnología en sí como del efecto que ésta tiene sobre las relaciones sociales, en este caso laborales. Aquí no hay héroes espaciales rescatadores de damiselas y matadores de monstruos alienígenas, sino gente normal que, en determinadas situaciones, puede ser heroica aun no queriendo serlo. Es más, el héroe o, más bien, quien tiene el poder y recibe la admiración de autor y lectores, es el ingeniero, el científico, no el guerrero.
En este relato, los ingenieros que supervisan el funcionamiento del sistema de carreteras se agrupan en un cuerpo de élite con espíritu militar: adiestrados en una academia especial, sometidos a una rigurosa disciplina, totalmente entregados a su tarea y custodios conscientes y orgullosos de un conocimiento vital para el sostenimiento de la sociedad. Cuando estalla la crisis, al Ingeniero Jefe Gaines no se le ocurre confiar en los políticos o las fuerzas del orden. Él, de hecho, es apolítico y su único interés es mantener el sistema en marcha: «El verdadero peligro», afirma, «no son las máquinas, sino los hombres que las manejan». Gaines asume el mando, ordena a todos ponerse bajo su autoridad y emprende acciones de forma resolutiva, racional y valiente. Es, como dije, el nuevo héroe campbelliano.
Hablaba de crisis. Y es que la misma tecnología que mantiene integrada y en constante progreso a la civilización, puede ser el instrumento de su ruina. En esta ocasión, los operarios y técnicos, un escalafón inferior a los ingenieros, se rebelan en nombre de una ideología que aspira a trastocar el orden social –alegoría poco sutil al comunismo–. Provocan un parón en una de las principales carreteras como chantaje al gobierno y amenazan con destruir todo el sistema. Las carreteras deben rodar ejemplifica a la perfección el tipo de ciencia-ficción que Campbell intentaban inculcar a sus autores: una narración donde no faltara la emoción y el elemento tecnológico, pero en la que el foco estuviera sobre el hombre y la forma en que el progreso científico y técnico transformará al mundo.
Ocurren explosiones (1940) es otra celebración de la eficacia del técnico ante situaciones de crisis, esta vez en el contexto de una central atómica en la que se genera energía eléctrica. Tal proceso, sin embargo, es muy inestable y cualquier fallo en la maquinaria o los trabajadores puede acabar en una tragedia de dimensiones apocalípticas. Los especialistas que operan el generador están sometidos a una vigilancia y evaluación psicológica constante para detectar cualquier signo de agotamiento o estrés mental.
Para intentar aliviar el problema, se recurre a un reputado psicólogo que confirma la existencia de una «psiconeurosis situacional» irresoluble derivada de una apreciación acertada de la realidad: «Sus ingenieros han evaluado correctamente el peligro público de esta bomba, y ello, con terrible certeza, les volverá a todos locos». La compañía se niega a detener la planta aduciendo motivos económicos. Es la forma que tiene Heinlein de contrastar la corrupta ética de los negocios con el heroísmo individual de los científicos y técnicos, quienes toman como modelo de conducta la figura de Thomas Edison (» Fíjate en Edison, sesenta años experimentando, veinte horas diarias»). Y es esa idealizada inventiva edisoniana la que finalmente ofrece una solución: colocar los generadores atómicos en órbita, alejando el riesgo tanto físico (la fatal reacción en cadena) como psicológico. En este sentido, la ciencia-ficción fue una literatura privilegiada en su optimismo. En 1957, Heinlein criticó el pesimismo literario de los intelectuales de moda, como Henry Miller o Jean-Paul Sartre, calificándola de «literatura enferma» para «neuróticos», incapaz de interpretar «el vibrante nuevo mundo del poder atómico».
El siguiente relato (en realidad una novela corta), El hombre que vendió la Luna (1951) incorpora dos elementos nuevos: el hombre de negocios producto del capitalismo e individualismo propios de Estados Unidos; y el viaje espacial. D.D. Harriman es un multimillonario hecho a sí mismo. Auténtico tiburón de los negocios, sin escrúpulos a la hora de burlar las normas si ello contribuye a alcanzar sus fines, guarda bajo su dura concha de audaz emprendedor un sueño atesorado desde la infancia: alcanzar la Luna.
Llegado a un cierto punto de su vida y respaldado por su fortuna, comienza una empresa descomunal: lanzar una nave que lleve al primer hombre a nuestro satélite. Su genial talento moverá cielo y tierra para conseguir los fondos necesarios de todas las fuentes posibles, interpretando libremente las leyes, vendiendo concesiones y derechos imaginarios sobre territorio selenita, convenciendo a otros empresarios con espejismos, lanzando órdagos, marcándose faroles e incluso amenazas. Reunirá el dinero, superará todos los obstáculos, contratará a los mejores y, finalmente, conseguirá su sueño… aunque no totalmente. Es una historia que combina ingeniería, ciencia, economía, política empresarial y un retrato humano memorable.
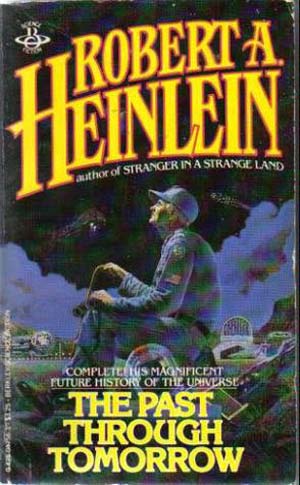 Heinlein no pudo –o su talento ultraliberal no se lo permitió‒ imaginar que la misión de llevar un hombre a la Luna superaría con creces las posibilidades del sector privado. Es cierto, sin embargo, que en su relato los hombres de negocios son individuos prácticos que solo valoran el beneficio potencial que puedan obtener del proyecto. También supo ver que a las autoridades americanas sólo se las podía convencer agitando la amenaza comunista bajo la forma de una base de misiles soviética en la Luna. Pero, a la postre, el motor de su historia se apoya en un solo individuo y su sueño.
Heinlein no pudo –o su talento ultraliberal no se lo permitió‒ imaginar que la misión de llevar un hombre a la Luna superaría con creces las posibilidades del sector privado. Es cierto, sin embargo, que en su relato los hombres de negocios son individuos prácticos que solo valoran el beneficio potencial que puedan obtener del proyecto. También supo ver que a las autoridades americanas sólo se las podía convencer agitando la amenaza comunista bajo la forma de una base de misiles soviética en la Luna. Pero, a la postre, el motor de su historia se apoya en un solo individuo y su sueño.
La realidad fue mucho más compleja y, desde luego, no trascurrió de esa forma. Cierto, sin la empresa privada hubiera sido muy difícil sacar adelante el programa espacial, pero no imposible tal y como demostraron los rusos. En el mundo capitalista, sin la intervención del gobierno americano, nadie habría dado el pistoletazo de salida a un proyecto tan inmensamente caro, arriesgado y de dudoso interés económico. Además, una parte nada despreciable del interés gubernamental residía en su interés político: no quería que su prestigio a los ojos del mundo quedara rebajado por los logros que los soviéticos estaban obteniendo.
Pero el sueño sí jugó un papel importante. El 25 de mayo de 1961, Kennedy anunció en un discurso histórico ante el Congreso su intención de poner un hombre en la Luna antes de que finalizara la década. Es cierto que tras sus bellas palabras se escondían otros intereses, pero surtieron su efecto: la nación volcó sus energías y su ilusión en algo más grande que ellos mismos, un sueño que algunos, como Robert A. Heinlein, habían estado defendiendo ardorosamente desde mucho antes, como demuestra este cuento, publicado en 1951 pero escrito en 1949.
El hombre que vendió la luna cambia el rumbo de la Historia del Futuro para dirigirla al espacio, lugar donde se ambientan los dos siguientes relatos. Dalila y el montador del espacio es un delicioso cuento que nos cuenta la conmoción que causa la llegada de una mujer especialista en comunicaciones al grupo que se encarga de construir la primera estación espacial en órbita. Heinlein no necesita hazañas, héroes ni emociones intensas para narrar una historia apoyada en personajes absolutamente verosímiles y al mismo tiempo cotidiana e histórica, ya que supondrá el pistoletazo de salida para la mujer en la aventura espacial.
Jockey del espacio nos acerca a la vida de los pilotos espaciales. Una vez más, Heinlein consigue esquivar las idealizaciones sobre el tema sin renunciar del todo al sentido de lo maravilloso. La Humanidad ya ha llegado a la Luna y ha establecido allí su primera colonia, pero el viaje requiere tres naves: una de la Tierra a una estación espacial en órbita (cuya construcción se nos narraba en el cuento anterior), una segunda desde ésta hasta otra estación situada en órbita lunar y, por último, un vehículo que transporte a los viajeros hasta la superficie lunar. Pemberton es un piloto que hace el segmento central y más largo de ese viaje y él mismo admite que su trabajo nada tiene que ver con lo que se promete en los folletos: está muy bien pagado, sí, pero es monótono, de horarios impredecibles y, lo peor de todo, incompatible con una vida familiar. Durante uno de sus viajes, estalla una crisis a bordo de la nave de pasajeros y carga que dirige y mientras trata de resolverla, reflexiona sobre su insatisfactoria vida personal.
Réquiem es uno de los mejores y más emotivos relatos de esta antología. En él se retoma a un D.D. Harriman, ahora envejecido y sin nada ya que perder. Sus empresas han hecho realidad no sólo el viaje a la Luna, sino que éste sea cotidiano. Viendo aproximarse su final, decide abandonarlo todo y, ahora sí, cumplir su sueño. Sus palabras al piloto sin licencia que le llevará a escondidas a la Luna son uno de los más bellos cantos escritos nunca a aquellos que dedicaron sus vidas a trabajar en la carrera espacial aún antes siquiera de que comenzaran a hacerlo: “Nunca me preocupó ser rico, o famoso, o cualquier cosa así (…) No, yo sólo pretendía vivir mucho tiempo y ver todo lo que ocurría. Y no era nada excepcional; había montones de chicos como yo…radioaficionados y constructores de telescopios y aeromodelistas. Tenían sus clubs científicos, y sus laboratorios improvisados, y sus revistas de ciencia ficción… (…) No pretendimos nunca ser héroes nacionales, tan solo queríamos construir naves espaciales. Y bien, algunos lo conseguimos (…) Fue un siglo maravillosamente romántico pese a todo lo malo que tenía. Y a cada año se hacía más maravilloso y más excitante. No, nunca pretendí ser rico; sólo deseaba vivir lo suficiente para ver a los hombres volar hacia las estrellas y, si Dios era bueno conmigo, ir yo mismo al menos hasta la Luna”.
Por cierto, como prueba de lo clara que Heinlein tenía su ficticia Historia del futuro en la cabeza, esta brevísima historia (veinte páginas), que cuenta el final del memorable personaje, D.D. Harriman, fue publicada en 1940, bastante antes que aquélla en la que se narraba su conquista de la Luna (1949).
Réquiem abre una nueva etapa de la Historia del Futuro centrada en la colonización de la Luna. En ella se ambientarán las siguientes narraciones, todas ellas contadas desde diferentes puntos de vista y describiendo diferentes ámbitos. En La larga guardia, se refiere la heroica acción de un artillero que evita el bombardeo de la Tierra con misiles nucleares lanzados desde la Luna por parte de un militar enloquecido. Caballeros, permanezcan sentados echa un vistazo a otro tipo de héroes cotidianos: los responsables de mantenimiento de las instalaciones lunares; “Los Negros Fosos de la Luna” nos invitan a acompañar a una familia terrestre por una accidentada visita guiada de la colonia.
Es grande estar de vuelta trata sobre los problemas de alienación y reajuste de unos científicos destinados en la Luna que deciden regresar a su Tierra natal. Tardan en darse cuenta, pero se han convertido en selenitas y su corazón está en la Luna. Este relato cotidiano, de miras modestas, tiene una importancia fundamental dentro de la Historia del Futuro heinleniena, porque nos revela un hecho fundamental: la Humanidad ya no está atada a la Tierra. Estas nuevas generaciones ni siquiera sienten un cariño o vinculación especial hacia nuestro planeta azul, lo que conducirá a una disolución de lealtades políticas y un distanciamiento social.
A medida que Heinlein se alejaba en sus relatos de su presente –los años cuarenta del pasado siglo- era necesario distanciarse simultáneamente de la ciencia y tecnología conocidas e incluso posibles a ojos de sus contemporáneos. Heinlein, como hemos apuntado al principio, tenía una base científica que le permitía especular con cierto fundamento. Al fin y al cabo, el término Historia del futuro había sido tan sólo una etiqueta asignada por su editor, Campbell y, de cualquier modo, la intención del autor no era la de predecir lo que estaba por venir, sino construir una posible línea de acontecimientos que conservara la coherencia, tanto interna como con el presente, además de no renunciar a la verosimilitud. Y lo que hace que esos relatos parezcan creíbles no son los nuevos inventos que van surgiendo, sino la personalidad y actitud de los personajes que los descubren y utilizan.
Tomemos como ejemplo de lo anterior, …También paseamos perros (1941). El título hace referencia al eslogan de una compañía terrestre, “Servicios Generales”, capaz de proporcionar cualquier tipo de servicio a cualquier persona en cualquier lugar. Heinlein inventa para la ocasión una máquina que puede generar gravedad artificial, algo totalmente imaginario no solamente entonces, sino hoy, setenta años después. Pero lo que hace creíble el relato es el retrato de un futuro en el que la industria de servicios se ha convertido en imprescindible para una sociedad inane y perezosa y en la que los grandes conglomerados empresariales desempeñan un papel tan secreto como relevante en la política y economía interplanetarias.
Mientras tanto, la aventura espacial tiene sus peligros y traumas, anónimos las más de las veces, pero no menos trágicos. En el breve “Rayo de luz”, Heinlein nos muestra cómo utilizar la tecnología para encontrar una nave estrellada en la inmensa superficie lunar; “Prueba en el espacio” narra la difícil superación de la acrofobia desarrollada por un astronauta a raíz de un grave incidente a bordo de la nave en la que viajaba.
Aunque desde 1939 hasta 1942 los relatos de Heinlein aparecieron exclusivamente en el ámbito de las revistas pulp, el autor dejó claro desde el principio que su meta era salir de ese mercado. Tras la guerra, se puso manos a la obra y en 1947 comenzó a vender varios cuentos al Saturday Evening Post. Uno de ellos, Las verdes colinas de la Tierra, estaba inserto dentro de la continuidad de su Historia del Futuro. En esta ocasión, Heinlein eligió un tono lírico para narrar las desventuras de un poeta ciego del espacio que alcanza talla mítica.
La amenaza de la Tierra nos lleva de regreso a nuestro satélite, esta vez de la mano de Holly Jones, una quinceañera de Luna City que nos narra la historia en primera persona. Brillante estudiante, su objetivo es convertirse en ingeniera aeroespacial. Para pagarse los estudios trabaja a tiempo parcial como guía turística para los “marmotas”, los visitantes de la Tierra. Pero su gran pasión es volar, una afición posible gracias a la combinación de la baja gravedad de la Luna, la invención de unas “alas” artificiales que permiten maniobrar en el aire y el acondicionamiento de un enorme habitáculo, La Cueva de los Murciélagos, en el que poder practicar una actividad cuyo dominio requiere una gran pericia. La aparición de una atractiva y acaudalada mujer terrestre, cuyo estilo y belleza fascina a su amigo Jeff, trastocará su pequeño y ordenado mundo. Es este otro relato de Heinlein en el que, utilizando una sencilla anécdota en absoluto digna de figurar en los anales espaciales, nos introduce en la existencia cotidiana de una colonia lunar, sus ocupaciones, forma de vida y modo de pensar.
La preocupación de Heinlein por el poder fue una constante en su obra adulta, formando el núcleo central de novelas como Tropas del espacio (1959) o La luna es una cruel amante (1966). Hemos apuntado más arriba que Heinlein imaginó como meta de su Historia del Futuro una utopía en la que la humanidad alcanzaría su madurez. Pero al mismo tiempo era muy consciente de los peligros y/o los engaños que pueden subyacer en una utopía. La siguiente etapa de su Historia del Futuro, compuesta por dos novelas cortas, estará muy relacionada con ese aspecto.
En Lógica del Imperio, Heinlein desarrolla con brillantez una teoría histórico económica acerca del nacimiento y el mantenimiento de un sistema colonial esclavista. Humphrey Wingate es un prestigioso abogado terrestre que defiende como legítimos los contratos utilizados por las grandes compañías para atrapar a trabajadores de bajo nivel que buscan sustento en las colonias venusianas. Por una serie de circunstancias ajenas a su voluntad, Wingate acaba reclutado y embarcado en una nave que le dejará a merced de los granjeros esclavistas que explotan los recursos de Venus utilizando mano de obra intensiva. Conocerá la injusticia, la impotencia, la crueldad y la desesperación antes de tomar la decisión más trascendental de su vida: romper completamente con su antigua existencia, rebelarse contra la actual y emprender una nueva como fugitivo en lo más profundo de los pantanos venusianos.
El segundo de los relatos sobre el poder incluidas en esta antología es, Si esto continúa…, su primera novela corta, publicada a comienzos de 1940. En ella se describe una dictadura religiosa en Estados Unidos. El héroe, John Lyle, perteneciente a la élite militar del Profeta, se une por el amor de una mujer a los Cabalistas, unos revolucionarios subversivos (clarísimo trasunto de masones) y tiene la oportunidad de leer historia sin censurar por primera vez en su vida. La religión es descrita como peligrosa en su tendencia a desviar a sus adeptos del camino de la razón y el conocimiento verdadero, un enfoque muy común dentro del género.
Coventry que transcurre a finales del siglo XXI, fue en realidad una de sus primeras historias del futuro (se publicó en 1940 en Astounding). Al comenzar el relato, su protagonista, Dave, se siente marginado por una sociedad pacífica pero rutinaria, a la que denuncia por su blandura: “Han planeado ustedes su mundo tan cuidadosamente que han desterrado de él la alegría y el júbilo. Ya nadie pasa hambre, ya nadie sufre daño. Sus naves no pueden averiarse y sus cosechas no pueden fracasar. Han conseguido incluso domesticar el clima hasta el punto de hacer que llueva suavemente… y tan solo después de la medianoche. ¿Por qué esperar hasta la medianoche, me pregunto,… si todos ustedes se van a dormir a las nueve en punto?”.
Dave es incapaz de adaptarse y aunque se le ofrece la posibilidad de someterse a una especie de lavado de cerebro o reajuste de personalidad, prefiere exiliarse a Coventry, una reserva que esa sociedad ha preparado para los individualistas como él. Incapaz de convencer a un zoo para que le venda una reata de burros, el protagonista carga un vehículo similar a un tanque alimentado por energía solar y pone rumbo a las colinas animado por “un sentimiento de independencia a lo Robinson Crusoe”. Se siente como un pionero, comparándose con Jack London. No se le ocurre que su vehículo es el producto de una tecnología mucho más compleja que la del barco que llevó a Robinson a su isla desierta.
Pero la reserva asilvestrada en la que penetra Dave le tiene guardadas algunas sorpresas desagradables. Y es que, aunque dice haber “leído todos los clásicos: Zane Grey y Emerson Hought, etc”, en realidad Dave no es sino el hijo de una civilización dócil y pacífica: no ha disparado jamás un rifle, ni vestido dos veces el mismo atuendo, ni comido auténtica comida (cuando lo intenta, vomita). Su idea de “vivir de la tierra” es recurrir a sus existencias de alimentos desecados y concentrados vitamínicos hasta que pueda preparar los productos químicos con los que montar un cultivo hidropónico. Aún peor, este pionero de pacotilla no tiene idea de las malas pulgas que se gastan los auténticos habitantes de Coventry.
Algunos escritores como Jack London en El lobo de mar o Rudyard Kipling en Capitanes intrépidos habían planteado experiencias semejantes como forma de endurecer a un muchacho y llevarlo a la madurez. Heinlein subvierte burlonamente esa visión: las penalidades que sufre su protagonista no hacen sino hacerle cambiar de opinión y que acepte la civilización en cuyo seno ha crecido. “No era más capaz de descartar su historia pasada que de rechazar su propio cuerpo”. Es decir, nos guste o no, somos hijos de una determinada tecnología. Podemos anhelar un Paraíso perdido en el que no existan máquinas o soñar con un Edén más allá de los cielos tal y como han hecho muchos escritores de ciencia ficción; pero lo cierto es que nuestra tarea aquí es la de tratar de crear ese paraíso a base de acero y electricidad.
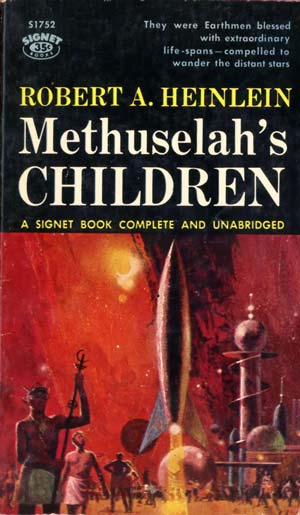 Inadaptado (1939) es la historia de Andrew Libby, un muchacho de poca educación que, buscando nuevas oportunidades fuera de la Tierra se alista en el Cuerpo de Construcción Espacial. La primera misión de su regimiento consiste en acondicionar un asteroide y modificar su órbita para que pueda ser utilizado como estación espacial por naves en tránsito. Pero cuando llega el momento crucial, las computadoras fallan y Libby descubre en él un talento inaudito para el cálculo matemático que le permite sustituir a los ordenadores y culminar la misión con éxito. Se trata de un antecedente de la serie de novelas juveniles que Heinlein escribirá durante la década de los cincuenta, una versión simplificada del “camino del héroe”, con un individuo aparentemente insignificante que, a través del peligro, realiza un acto de autodescubrimiento de sus propias capacidades y se somete a un rito de madurez que le lleva hasta un estadio maduro y superior. Pero aquí, coherentemente con la nueva ciencia ficción que Heinlein ayudó a moldear, su hazaña no es física, sino intelectual.
Inadaptado (1939) es la historia de Andrew Libby, un muchacho de poca educación que, buscando nuevas oportunidades fuera de la Tierra se alista en el Cuerpo de Construcción Espacial. La primera misión de su regimiento consiste en acondicionar un asteroide y modificar su órbita para que pueda ser utilizado como estación espacial por naves en tránsito. Pero cuando llega el momento crucial, las computadoras fallan y Libby descubre en él un talento inaudito para el cálculo matemático que le permite sustituir a los ordenadores y culminar la misión con éxito. Se trata de un antecedente de la serie de novelas juveniles que Heinlein escribirá durante la década de los cincuenta, una versión simplificada del “camino del héroe”, con un individuo aparentemente insignificante que, a través del peligro, realiza un acto de autodescubrimiento de sus propias capacidades y se somete a un rito de madurez que le lleva hasta un estadio maduro y superior. Pero aquí, coherentemente con la nueva ciencia ficción que Heinlein ayudó a moldear, su hazaña no es física, sino intelectual.
Los hijos de Matusalén (1941, publicada como novela en 1958) fue el inicio de una serie de cinco relatos protagonizados por uno de los personajes favoritos de Heinlein: Lazarus Long. En el siglo XIX, la familia Howard se hizo rica con la fiebre del oro de California. Pero no pudo disfrutar mucho de ello, pues todos murieron jóvenes y sin hijos. Obsesionados por esa característica familiar, dedicaron sus recursos a financiar una fundación cuyo objetivo era encontrar la manera de prolongar la vida. Así se inició un programa eugenésico para el cual se elegían sólo individuos con antecedentes de longevidad. Con el paso de las generaciones, el resultado de esos cruces genéticos dieron como resultado un extenso grupo de personas, pertenecientes a diferentes linajes, cuya esperanza de vida superaba los ciento cincuenta años y que se conocían a sí mismos como las “Familias Howard”.
Sabedoras de que los humanos ordinarios, de conocer su existencia, se volverían contra ellos movidos por la envidia, han mantenido su existencia en secreto gracias a elaborados protocolos que, con ayuda de los recursos de la Fundación, les permiten ir cambiando de identidad y conservar su patrimonio. Pero al comienzo de la acción de esta novela corta, en el año 2136, varios de ellos han decidido salir a la luz, si bien no revelando que hay muchos más aún ocultos. Efectivamente, la histeria y la codicia se apoderan de público y autoridades, dispuestos a torturarlos para que revelen un secreto inexistente, ya que no creen que su longevidad obedezca a un elaborado plan que ya dura más de doscientos años. Finalmente, el uso de drogas les hace desvelar la existencia de sus “familiares” y todos son atrapados y confinados en un campo de concentración a la espera de decidir qué hacer con ellos.
Individualista, inteligente, osado y, sobre todo, con grandes ansias de vivir, Lazarus Long es el mayor de todas las Familias Howard, aunque nunca se ha mezclado en sus asuntos y ha preferido dedicarse a sus propios asuntos. Su habilidad le permite conservar la libertad y preparar un plan que permitirá robar y embarcar a todos los suyos en la Nuevas Fronteras, una enorme nave preparada para comenzar una exploración de nuevos y lejanos planetas.
Comienza así el auténtico bautismo espacial de la especie humana: su salida del Sistema Solar y el hallazgo de otros seres y civilizaciones. En un viaje en el que el tiempo pierde su sentido debido a las velocidades cuasilumínicas a las que se trasladan, los Matusalénicos hallan vida en dos planetas. En uno de ellos descubren aterrorizados la existencia de una forma de vida superior de inmenso poder con la que resultará imposible relacionarse; en otro, un auténtico paraíso natural, habita una especie que ha alcanzado la inmortalidad fusionando sus mentes individuales en una colectiva.
Pero llega un momento en el que los Matusalénicos deben decidir qué hacer: ¿Continuar viajando?, ¿Establecerse en un planeta en el que dejarán de ser verdaderos humanos? ¿Regresar a casa? Lazarus Long lo tiene muy claro.
Los hijos de Matusalén es uno de los mejores relatos de la Historia del Futuro, una novela que culmina la cronología cerrando el círculo. En ella se hacen referencias a la máquina predictora de la longevidad de La línea de la vida, a las ya abandonadas infraestructuras de transporte de Las carreteras deben rodar, la reserva para inadaptados de Coventry, las plantaciones venusianas de Lógica del Imperio, la base lunar en la que están ambientados varios de los cuentos e incluso Andrew Libby, el genio matemático de Inadaptado resulta ser un matusalénico que inventa el motor translumínico que permite realizar el viaje de la Nuevas Fronteras…
Pero, además, Heinlein plantea numerosas cuestiones que animan a la reflexión: ¿Qué pasará con nuestros recuerdos si aumenta nuestra longevidad? ¿Seremos capaces de mantenerlos en orden? ¿Es realmente deseable la inmortalidad? ¿Qué tipo de relaciones pueden existir entonces entre los seres humanos? ¿Cómo se encarará la propia vida? Heinlein tampoco se muestra optimista respecto a que la exploración espacial vaya a dar los frutos que imaginaban otros autores. Para él, ahí fuera no hay imperios galácticos ni civilizaciones avanzadas con las que podamos establecer un vínculo. Lo que encuentran los matusalénicos son formas de vida demasiado ajenas a nosotros como para relacionarnos a un nivel de mínima igualdad o sin perder todo aquello que nos hace humanos.
Más avanzada su trayectoria profesional, Heinlein se dio cuenta de que el marco de la Historia del Futuro se había convertido en algo demasiado rígido y tuvo que abandonarlo, pero continuó creando culturas futuristas plausibles y detalladas y, ocasionalmente, retornando a ella, especialmente a través del personaje de Lazarus Long que, como dije más arriba, protagonizará otras cuatro novelas a lo largo de los años.
Sirviera o no la ciencia-ficción de Heinlein como influencia a Joseph W. Campbell, lo que es innegable es el profundo impacto que tuvo en sus colegas de profesión y lectores, contemporáneos y futuros, generación tras generación hasta nuestros días. No sólo cartografió con estos relatos el futuro de la historia, sino la misma ciencia ficción. En un ensayo escrito por él en 1947, Sobre la escritura de ficción especulativa, Heinlein dividía el género entre historias sobre artefactos tecnológicos e historias con interés humano, siendo estas últimas, como demuestran todas las anteriormente comentadas, las que él prefería. Afirmó, además, que estas últimas podían ser desarrolladas a partir de sólo tres argumentos básicos: “Chico conoce chica”, “El Sastrecillo Valiente” (sobre el individuo anónimo que acaba triunfando en grandes empresas) y el “Hombre que aprende” (alguien que defiende una opinión, punto de vista o análisis de la realidad al comienzo de la historia y que, como resultado de los acontecimientos de la misma, se ve obligado a reevaluar su postura).
Para Heinlein, la narración de ciencia ficción pura debía ajustarse a los siguientes requerimientos:
1. Las condiciones deben ser en algunos aspectos diferentes del aquí y ahora, aunque dichas diferencias consistan en una sola invención hecha en el curso de la propia historia.
2. Esas nuevas condiciones deben formar parte fundamental de la historia.
3. El problema –el argumento‒ debe ser un problema humano.
4. El problema humano debe haber sido originado o verse afectado por aquellas nuevas condiciones que se mencionaban en el primer punto.
5. Y, por último, no se violarán los hechos probados y, aún más importante, cuando la historia exija utilizar una teoría contraria a lo aceptado en el presente, la nueva teoría debe ser expuesta de forma razonablemente plausible y debe incluir y explicar los hechos probados de forma satisfactoria. Puede ser imaginario, puede parecer fantástico, pero no debe estar en contradicción con los hechos probados. Por ejemplo, si vas a asumir que la raza humana desciende de los marcianos, debes explicar también nuestra propia semejanza con los simios terrestres.
Heinlein no tuvo reparos en admitir que él mismo se había saltado todas las reglas anteriores. Aún así, incluso hoy, la mayoría de los autores tratan de ajustarse a sus cinco preceptos y rara es la obra que funciona cuando se aleja de ellos.
La prosa de Heinlein era limpia y económica, equilibrada y perfectamente adaptada para transitar con facilidad desde los vocabularios técnicos propios de la ciencia al habla popular. Permitía que el lector accediera a ambos mundos con facilidad sin renunciar del todo a la calidad literaria. Ni Isaac Asimov ni Arthur C. Clarke consiguieron su elegancia ni fusionaron con la misma sencillez las ciencias sociales y las naturales.
No es exagerado afirmar que, después del editor de Astounding Science Fiction, John W. Campbell, Robert Anson Heinlein fue la figura más importante de toda la Edad de Oro y que su trabajo en estos años fue fundamenal en la formación del género tal y como lo conocemos hoy. Los cuentos incluidos en Historia del futuro nos revelan por qué.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












