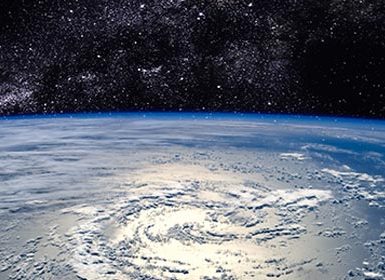Hacia la década de 1920, el universo se concebía eterno e inmutable, compuesto por una sola galaxia. En cuanto a su finitud o infinitud, existían defensores de ambas posturas.
En 1924, Edwin Hubble descubrió que las nebulosas eran galaxias. Después, se supo que la luz procedente de la mayoría de ellas tendía hacia el rojo. La interpretación de este efecto fue que se estaban alejando a gran velocidad.
Aunque el mérito se lo llevó Hubble por concretar los valores y la ley de expansión en 1929, fue el sacerdote, físico y matemático Georges Lemaître quien propuso, en 1927, que el alejamiento entre las galaxias podría explicarse si el universo crecía de manera exponencial.
En 1930, tras las formulaciones de Hubble, se había aceptado como hecho la expansión del universo, pero lo que vendría a continuación era más duro de roer: la época aún no estaba preparada para asociar ese crecimiento con un origen del universo.
Al contrario, la idea de Lemaître en 1927 había permitido reunir las dos visiones en pugna sobre la finitud o infinitud del cosmos bajo el paradigma de la eternidad: en un pasado muy remoto, el universo habría sido estático y finito como defendía Einstein, y, en algún momento, tendió a expandirse y seguiría creciendo de manera constante, así que en un futuro muy remoto se ajustaría al universo infinito que defendía Willem De Sitter.
Pero, a medida que se sucedían los estudios sobre la expansión y se aplicaba la ley de Hubble hacia el pasado, comenzaba a inquietar la idea de que el universo no hubiese sido estático y eterno, sino que tuviese un origen determinado en el tiempo. El problema era concebir cómo tal cosa fue posible y, algo más difícil si cabe, convencer a los científicos, empezando por Einstein, de que el universo tenía un principio.
En este sentido, Arthur Eddington, el astrofísico de Cambridge quien, en 1919, había confirmado por vez primera la Teoría de la relatividad con un experimento práctico, resumiría en 1931 el sentir de la comunidad científica: «Desde una óptica filosófica, me repugna la idea de que el presente orden de cosas haya tenido un comienzo».
Lemaître contestó al artículo de Eddington defendiendo que el origen del universo se podía explicar a partir de un único “átomo primitivo”. Para ello, recurrió a la constante cosmológica.
Einstein había ideado en su día una fuerza de repulsión, la “constante cosmológica”, para contrarrestar la fuerza de gravedad de todo el universo y así mantenerlo estático. Pero, cuando se descubrió el desplazamiento al rojo de las galaxias, comprendió que había ido demasiado lejos con su fe en la perfección y renunció a ella, llegando a afirmar que había sido el mayor error de su vida.
Lemaître, por su parte, entendió que la constante cosmológica era, más que nunca, un elemento necesario. Su función, ciertamente, no era la que había querido darle Einstein, pero su existencia e inspiración se la debía a él.
El belga defendía que la termodinámica y la física cuántica podían explicar la génesis del universo desde un “átomo primitivo” que, en sucesivas desintegraciones, iba engendrando la materia y el espacio-tiempo hasta conformar el universo tal y como se conocía.
Revisando la formulación de Einstein, se descubría que el equilibrio entre la atracción gravitatoria y la fuerza de repulsión –la constante cosmológica— era muy inestable si se consideraban las fluctuaciones previstas por la termodinámica y la cuántica, ya que cualquier leve cambio en la distribución de la densidad de la materia favorecía a la fuerza de repulsión frente a la gravedad.
De este modo, se podía atisbar que un espacio-tiempo indefinidamente estático era imposible ante tantas fluctuaciones, y se podía explicar asimismo su expansión posterior a causa de esa constante cosmológica, a la que nadie sabía dar una interpretación física, real, más allá de su utilidad como recurso matemático. Lemaître estaba concibiendo, por mero proceso intuitivo, lo que la ciencia futura conocería como “energía del vacío cuántico”, un burbujeo de partículas que emergen de la nada, aparentemente, y que dotan de fuerza a ese mal llamado vacío.
Así, Georges Lemaître, un sacerdote católico, es el padre de la cosmología del siglo XX y uno de los científicos más admirados por Einstein, quien lo consideraba una de las personas que mejor había comprendido la Teoría de la relatividad, tanto que fue capaz de rescatar la constante cosmológica del desprecio de su propio creador y hacer de ella la piedra angular de la cosmología posterior. Qué se esconde detrás de ella sólo se sabrá cuando la energía oscura se muestre sin velos.
El modelo estándar de la física describe el origen del universo como un estado de altísima energía que se fue enfriando poco a poco, según perdía densidad.
Explica este modelo que el universo era, en sus primeros instantes, un plasma densísimo con una temperatura superior a los 10.000 millones de grados –mil veces más caliente que el núcleo del Sol—, una sopa de quarks, leptones y fotones de alta energía cuyas colisiones impedían cualquier unión.
Este caldo primigenio es un estado de la materia conocido como “plasma de quarks y gluones”, y se puede reproducir en los aceleradores de partículas tras hacer chocar núcleos que viajan a velocidades cercanas a la de la luz.
De la misma manera que ocurre con un gas, que según aumenta el volumen que lo contiene se rompe su equilibrio y crece la entropía, lo mismo ocurrió con el plasma de quarks y gluones.
La temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas, de modo que, al expandirse el espacio-tiempo y disminuir la presión sobre el plasma, la energía se fue disipando, con la consiguiente bajada de la temperatura.
Diez microsegundos después del Big Bang, cuando la temperatura rondaba los 2.000 millones de grados, fue posible que los quarks se unieran para formar protones y neutrones.
La unión de los quarks se debió a la aparición de la interacción nuclear fuerte, que tiene la peculiaridad de aumentar su intensidad con la distancia, al contrario que el resto de fuerzas elementales. Así, cuando la interacción fuerte acerca dos quarks entre sí a una distancia inferior al diámetro de un protón, la interacción se debilita hasta el punto de dejarlos libres, pero aumenta hasta hacerse insuperable según los quarks comienzan a alejarse: libertad asintótica, se llama a este comportamiento.
Unos tres minutos después del Big Bang, se dieron las circunstancias –1.000 millones de grados—para que neutrones y protones se uniesen entre sí y formasen los primeros núcleos atómicos de deuterio, el segundo elemento más ligero posible: un protón suelto es por sí solo el núcleo del hidrógeno y, al unirse con un neutrón, se convierte en el núcleo del deuterio, o deuterón.
Los deuterones sirvieron de base para atraer a otros neutrones y protones, y que comenzaran así a formarse los núcleos del helio, compuesto por dos neutrones y dos protones. La densidad del universo en este punto habría disminuido tanto que ya no fue posible la formación de núcleos más pesados, y por eso la Teoría del Big Bang predice que el universo está compuesto en su mayor parte por hidrógeno y helio; cierta cantidad de deuterones, por su parte, se habrían fusionado para formar litio –el resto de elementos tendría que esperar a que naciesen las primeras estrellas, mucho tiempo después, para que sus núcleos más pesados fuesen posibles—.
Cuando, 380.000 años después del Big Bang, la temperatura del universo bajó de los 4.000 grados, los electrones, que hasta entonces habían circulado independientes como el resto de leptones, comenzaron a quedar atrapados alrededor de los núcleos atómicos, apareciendo así los primeros átomos propiamente dichos, con carga equilibrada gracias a la relación entre protones y electrones.
Mientras tanto, los fotones habían comenzado también a diferenciarse; tras darse las primeras interacciones con los elementos, se desprendían de ellos emitiendo en frecuencias concretas del espectro electromagnético.
De esa época data lo que hoy se conoce como radiación de fondo de microondas: la radiación desprendida de aquella primera interacción con los elementos se fue estirando con el espacio-tiempo, de modo que hoy su longitud de onda corresponde a la de microondas.
Ciertamente, la cosmología es especulativa en lo que a los comienzos del universo se refiere, pero no lo es la física en que se basa para describir aquellos estados iniciales de la materia. En realidad, lo que hace la cosmología estándar es aplicar las leyes conocidas de la física nuclear y de la termodinámica al conjunto del universo.
Pero el éxito matemático que resulta de aplicar esta física sólo se da a partir de un determinado instante tras el Big Bang: 10-34segundos después de que todo comenzara; antes de ese momento, todas las leyes conocidas fallan; el acontecimiento preciso de la génesis del universo es hoy un punto ciego para la ciencia.
Y posiblemente para la realidad. El momento justo del Big Bang es uno de esos estados que la física denomina “singularidad”, y que a día de hoy nadie sabe realmente lo que es. El gran problema es que, además del Big Bang, se supone que hay singularidades en el interior de los agujeros negros.
Una singularidad es una deformación infinita del espacio-tiempo donde la gravedad es también infinita; aquí, “infinito” significa que no se puede definir con valores, lo cual se puede imaginar como el caos absoluto, lo absolutamente indeterminado: en el caso del Big Bang, todo el universo comprimido en un punto, literalmente sin dimensiones.
Cuando aparece este tipo de resultados infinitos, se considera que la física que se aplica es insuficiente o que ha ido más allá de los límites en que es válida.
En el caso de las singularidades, la catástrofe para la física está en que la mecánica cuántica –debido a que se trata de lo subatómico— y la teoría de la relatividad –puesto que la gravedad es inimaginable— afectan a un suceso con igual intensidad, pero ambas teorías, según están formuladas, son incompatibles entre sí. Con este panorama, no se podrá saber nada cierto sobre las singularidades, ni siquiera si son reales o no, hasta que no se descubra una teoría unificada de la física que sirva para todos los contextos de la naturaleza, independientemente de que éstos sean a escala subatómica o cósmica.
Para ser estrictos, el Big Bang no se debería entender como un acontecimiento real, sino como idea que se refiere a un estado del espacio-tiempo. Si se elimina la imagen divulgativa, el asunto queda como sigue: el principio cosmológico exige que el universo sea homogéneo e isotrópico en su inicio; esto significa que todos los puntos del espacio-tiempo han de ser idénticos en un primer instante y que no hay ninguna dirección espacial que tenga preferencia frente a las demás; o lo que es lo mismo: todos los puntos del espacio-tiempo han de ser el mismo punto.
Y, sin embargo, este es un escenario que la teoría del Big Bang no puede explicar, como tampoco puede explicar por qué se produjeron las fluctuaciones que rompieron la simetría.
Una candidata a llenar este vacío es la inflación cósmica, que postula que el primer momento del universo fue un campo físico frío y vacío, dominado por una fuerza repulsiva que, debido a su densidad, lo expandió de manera descomunal en una mínima fracción de tiempo; la energía que provocó la inflación habría sido la misma que se transformó en materia, y esta transformación debió provocar violentas ondas de choque, el espacio tuvo que agitarse necesariamente con aquel suceso y haber generado una marea de ondas gravitatorias que, de detectarse, confirmarían la inflación.
La inflación cósmica admite una variante que es la existencia del multiverso, análogo a un infinito baño de burbujas, donde cada una de estas representa un universo que se expande y luego desaparece en medio de una caótica dinámica de generación espontánea y destrucción.
Por su parte, la Teoría de Cuerdas habla del Big Bang como un choque entre dos branas, o universos dispuestos en fila como rodajas de pan dentro de un hiperespacio, el bulk, de donde se establece un universo eterno sometido a periódicas catástrofes que lo renuevan por entero.
También recurre al hiperespacio el modelo holográfico, que postula una implosión estelar dentro de un suprauniverso con cuatro dimensiones espaciales. Dicha implosión habría originado un agujero negro cuya superficie tridimensional sería nuestro universo.
El modelo estándar del Big Bang no está solo; es cuestión de ajustar los mismos datos a diferentes metáforas para crear nuevas imágenes. Pero la idea más importante, aquella que cambió radicalmente la manera en que las gentes del siglo XX habrían de contemplar el universo, se mantiene: el cosmos evoluciona.
En España, el filósofo Xabier Zubiri se refirió a esta inquietud en un ensayo titulado Trascendencia y física (1964), donde se preguntaba si, siendo el universo un proceso dinámico, había necesidad o no de una realidad absoluta para contener a toda realidad cambiante, pues siempre se consideró lo absoluto, inmutable, como lo único posible de ser verdad.
La pregunta admite dos respuestas básicas: o bien el universo tiene una procedencia más allá de sí mismo, dependiente de otras realidades como le ocurre a cualquier cosa que existe y muta, o bien no procede de nada y se justifica por sí solo, como una auténtica totalidad, más allá de la cual no puede haber nada más.
No será aquí, desde luego, donde se dilucide el asunto. Al menos, por ahora…
Copyright del artículo © Rafael García del Valle. Reservados todos los derechos.