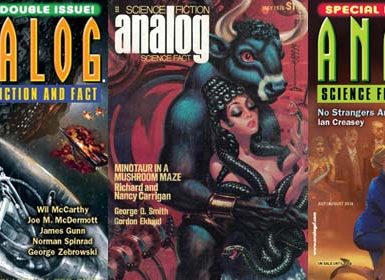Seguro que estáis familiarizados con el término space opera. Sí, ese subgénero de la ciencia ficción en el que se narran aventuras épicas de escala galáctica, con alienígenas, héroes espaciales y grandes batallas entre flotas estelares. Pues bien, si hay una obra en las antípodas de la space opera es esta que ahora comentamos.
Enoch Wallace vive en un perdido valle de las montañas de Wisconsin con la sola compañía de su rifle, las publicaciones científicas y diarios a los que está suscrito y la ocasional visita del cartero y el encuentro esporádico con alguno de sus excéntricos vecinos. No aparenta más de treinta años, pero su auténtica edad supera en dos décadas el siglo. Por casualidad, la CIA recibe noticia del extraño fenómeno y comienza a vigilarlo.
Poco pueden sospechar que el misterio de su longevidad reside en la rústica cabaña. Enoch combatió en la Guerra Civil americana y, amargado por la brutalidad del conflicto, decidió recluirse en una vida de ermitaño. Un día, recibe la visita de un misterioso ser extraterrestre, portador de una oferta que una persona en el fondo tan curiosa como es Enoch, no puede rechazar: utilizar su retirada casa de aspecto inofensivo como Estación de Tránsito espacial, una etapa de descanso para alienígenas en su viaje a través de la galaxia. Se materializan en sus tubos de teletransporte, descansan durante unas horas y luego Enoch los reenvía hasta su siguiente destino.
Enoch no es un héroe, sino un filósofo. Sólo quiere vivir tranquilo y desentrañar los misterios del universo hasta donde la capacidad del cerebro humano le permita. Pero ello le obliga a llevar una doble vida, en las estrellas y en la Tierra, ciudadano de la galaxia y anacoreta en su planeta. Esta disonancia se manifiesta claramente en su vida cotidiana: en el exterior, realiza las tareas propias de una granja, recoge el correo y da largos paseos por el monte que Simak describe con sentimiento y cercanía. En el interior de la casa, en cambio, Enoch charla con los alienígenas visitantes, lleva un minucioso diario de todo lo que aprende y estudia la miríada de artefactos extraterrestres, regalos de los viajeros a los que atendió y cuyo funcionamiento o utilidad es incapaz de comprender. Esa dualidad tiene también su vertiente física, ya que dentro de la casa, transformada por la tecnología alienígena, no transcurre el tiempo. Sólo cuando sale Enoch al exterior recupera su capacidad de envejecer.
Enoch Wallace es sin duda el pilar sobre el que se sostiene toda la narración además de personificar el mensaje ideológico del libro: la defensa de la unión de especies y razas, ya sean humanas o alienígenas, basada en aquello que de humano todas comparten. Enoch es honrado, decente y, a pesar de lo aislado que vive del resto de la sociedad –o precisamente por ello–, un digno representante de nuestra especie: curioso por lo que le rodea, ávido por aprender, compasivo con la difícil situación de su vecina Lucy y deseoso de compartir sus sentimientos hasta el punto de crear amigos imaginarios mediante tecnología alienígena con los que sostener conversaciones o incluso de quienes enamorarse.
No es alguien particularmente sofisticado ni sabio y asume con sencillez lo inusual de la vida que lleva. Su deseo de aprender y las preguntas que se hace sobre moralidad o lealtad no son sino su forma de hacer las paces con su propio pasado.
Su calidez y humanidad se hacen patentes cuando ha de enfrentarse a una encrucijada vital no sólo para él, sino para toda nuestra especie. Su estudio de las matemáticas desarrolladas por una extraña civilización le ha permitido realizar complejas proyecciones políticas y sociológicas que convergen, inevitablemente, en una guerra nuclear en la Tierra. Aunque semejante catástrofe no acabara con la civilización, retrasaría indefectiblemente nuestro ingreso en la comunidad galáctica.
Y esa sólo es una de las crisis de las que, de repente, debe ocuparse Enoch. El gobierno no sólo lo vigila, sino que ha robado el cuerpo de un alienígena muerto que Enoch enterró en su finca, provocando la ira de sus familiares y un conflicto de dimensiones galácticas; sus indeseables vecinos, los Fisher, la toman con él acusándole de secuestrar a Lucy, su peculiar hija sordomuda; y, para colmo, la propia fraternidad de especies extraterrestres parece estar desmoronándose víctima de rencillas entre facciones que se sirven de la Tierra como peón involuntario.
De modo que Enoch se encuentra obligado a elegir entre varias opciones, todas ellas igualmente indeseables: abandonar la Tierra y su Estación, que también es su hogar; solicitar a las autoridades galácticas una acción drástica que devuelva a la civilización humana a la Edad de Piedra para comenzar de nuevo su desarrollo y confiar en que no se repetirán los mismos errores; o integrarse de nuevo en la sociedad terrestre dejando atrás sus amigos alienígenas y las maravillas que con ellos traen.
El aislamiento en el que vive –fundamental para mantener secreta la existencia de la Estación– y su contacto con la tecnología y los visitantes lo han ido alejando de los devenires de la raza humana. Hay momentos en los que se siente más cercano a algunas de las especies que lo visitan que a sus propios congéneres.
Y, sin embargo, cuando la Estación se ve comprometida y los alienígenas deciden clausurarla, él rechaza el traslado a otro puesto, lo que le hubiera permitido salir de la Tierra y visitar esos lugares del Universo con los que había soñado durante tanto tiempo. En cambio, decide hacer públicos sus diarios con la esperanza de que sirvan para orientar la investigación científica mundial, evitar la guerra y obtener un puesto entre la comunidad galáctica.
Apenas hay acción en este libro. No tienen lugar batallas espaciales o aventuras en extraños planetas. Estación de Tránsito no es una novela realista. Ni siquiera es verosímil. ¿Por qué elegir la atribulada Tierra como punto de escala galáctico disponiendo del más seguro Marte? ¿Cómo es que los vecinos guardan el secreto de la longevidad de Enoch? ¿Es creíble la capacidad que se le atribuye al agente de la CIA para sortear un papeleo que, dado el asunto de que se trata –recuperar un cuerpo alienígena de un laboratorio–, llegaría a la Luna? Quizá fuera que en los años cincuenta la vida transcurría a un ritmo más pausado (aunque entonces no se fuera consciente de ello) y los autores podían sentarse y escribir una historia sin necesidad de contemplar todas y cada una de las implicaciones y repercusiones de la misma ni dotarla de una escrupulosa verosimilitud.
Al adoptar exclusivamente el punto de vista del protagonista, Simak apenas explica nada con detalle: sólo se nos da información de lo que Enoch puede entender, planteándose más preguntas que respuestas. No hay descripciones detalladas del aspecto de los alienígenas o del funcionamiento de sus artefactos. Y lo cierto es que no hace falta. De forma brillante, el autor se limita a seducir al lector ofreciéndole pequeños destellos del vasto conocimiento y las inimaginables maravillas que aguardan a la raza humana en el espacio. No son solamente las muestras de tecnología extraterrestre que atesora Enoch o las instalaciones que maneja (los tubos teleportadores o la sala de peligro en el sótano). A través de sus charlas con sus amigos no humanos y sin salir del aislado valle, nos deja entrever lo que nos espera tras esa cortina aún cerrada, un catálogo de prodigios que sí son pura space opera : intrigas políticas, alianzas entre especies, rutas espaciales, espías, facciones enfrentadas…
La historia transcurre con un ritmo tranquilo, contemplativo, sin sobresaltos, pero Simak sabe atrapar al lector gracias a su estilo directo, ágil y sin florituras estilísticas aunque no exento de elegancia. De hecho, el autor no imprime su huella en la prosa, sino en el propio espíritu de la obra. Durante muchos años de profesión periodística estuvo vinculado al Wisconsin rural que le vio nacer y en el que disfrutaba sus pacíficos hobbies: pescar, cultivar rosas y jugar al ajedrez. Ese entorno casi idílico permea toda la obra, como también sucede en otra de las grandes obras novelas de Simak, Ciudad, en la que, como en Estación de tránsito, los grandes acontecimientos que tenían lugar dentro y fuera de la Tierra eran contemplados con lejanía desde reductos relativamente retirados y tranquilos.
No parece suceder nada realmente importante a medida que van pasando las páginas y, sin embargo, al llegar al final, uno se da cuenta de que Simak ha sabido introducir, de forma casi casual, una vasta dosis de información: la chica sordomuda que tiene en sus manos el equilibrio político de la galaxia, los fantasmas artificiales que Enoch ha creado para que le hagan compañía, una fuerza espiritual empíricamente detectable, las intrigas políticas en las que involuntariamente se ve mezclado el protagonista, los manejos de la CIA…
De la misma forma que el tráfago de la política intergaláctica se oculta en la narración bajo el aspecto de una humilde residencia rural, el aparente paraíso pastoral de Wisconsin esconde bajo su superficie la cara nada amable de la América más profunda. Lucy Fisher, la joven sordomuda maltratada por su ignorante familia o los embrutecidos vecinos dispuestos al linchamiento de Enoch tras embriagarse en la taberna local demuestran que todo edén tiene su serpiente y ésta a menudo es humana.
La conclusión del libro tiene un marcado sesgo místico, algo explicable si tenemos en cuenta que Simak rozaba los sesenta años cuando lo escribió, una edad en la que muchas personas comienzan a dirigir su atención a lo que trasciende el mundo material. Por otra parte, la novela se publicó poco después de la crisis de los misiles cubanos, quizá el momento de la Historia en el que la humanidad estuvo más cerca de un conflicto nuclear. Estación de tránsito recoge esa sensación de crisis y desastre inminente. Pero Simak decide que la suerte y el sentido común no bastarán para conjurarlos. Será necesaria la ayuda de Dios.
Lo espiritual se esconde por todas partes en este libro. Para empezar, en el propio concepto del viaje espacial. El sistema que opera Enoch permite a los extraterrestres desplazarse a velocidades supra–lumínicas mediante un sistema que recuerda a los tubos de teletransporte de Star Trek. Pero en realidad no es el cuerpo lo que se traslada, sino que la tecnología se basa en la auténtica desintegración del cuerpo en el punto de partida, y la materialización a la llegada de uno completamente nuevo imbuido de la conciencia del viajero. Los cuerpos son, por tanto, meros envoltorios físicos, contenedores de una inteligencia o, si se quiere, un alma.
Los mismos alienígenas y su tecnología tienen también una pátina mística, casi mágica. En lugar de eliminar la religión de sus tecnificadas civilizaciones, todos ellos creen firmemente en la existencia de una fuerza espiritual. Muchos de los artilugios extraterrestres que Enoch guarda en su casa parecen tener un origen y una función que escapa a consideraciones estrictamente materiales
Ese aspecto espiritual surge también en la forma en la que Simak se interroga sobre la naturaleza humana o, de forma más genérica, qué es lo que nos convierte en seres inteligentes. En primer lugar, la violencia, que Simak explora a diferentes niveles. Enoch es un veterano de la Guerra de Secesión que ha contemplado de primera mano la inutilidad de las matanzas, situándolo en una posición única para juzgar el próximo conflicto nuclear. Para Simak, esta tendencia a la violencia grupal alimentada por el miedo, forma parte intrínseca de la especie humana, un factor que puede conducir a la destrucción total. Ese temperamento social violento pervierte el desarrollo tecnológico, desviándolo hacia la creación de armas cada vez más devastadoras.
Y existe, claro está, la violencia personal. Aunque nunca lo haya disparado, Enoch jamás se separa de su rifle; siempre lo lleva en sus paseos diarios y lo deja a mano cuando llega a casa. Lo único que les pide a los alienígenas que transforman su casa en una estación espacial es que le instalen en el sótano un sistema de esparcimiento que consiste en la recreación virtual de exóticos escenarios de caza.
Al principio, los alienígenas de la federación galáctica se presentan como superiores al hombre en virtud de su capacidad para dejar a un lado sus estúpidas rencillas y toda muestra de violencia para dedicarse a explorar pacíficamente la galaxia. Pero, a medida que la novela avanza, Simak revela que en realidad no han conseguido superar sus peores instintos, sino que han encontrado una fuerza que actúa como intermediario en sus conflictos y que les permite aflorar sus aspectos más positivos. Y esa fuerza es Dios.
Resulta que existe un dispositivo conocido como el Talismán, una máquina que permite a los seres inteligentes de todo tipo y condición comunicarse con Dios, demostrando así su existencia y trayendo la paz a todos aquellos que entraran en contacto con la presencia divina. Ahora bien, esa tecnología requiere de un operador, un intermediario, alguien con unas características muy especiales y muy raro de hallar.
Pero el Talismán ha desaparecido, se ha extraviado o ha sido robado. Y ello ha derivado en inestabilidad en toda la Galaxia, incluida la Tierra, que se encamina a una guerra nuclear. Simak fuerza demasiado las cosas para introducir un final feliz que no puede sino decepcionar algo al lector: Enoch no sólo descubre al Talismán en su propio entorno y mata al alienígena que lo robó, sino que lo pone en contacto con quien actuará de portador: Lucy Fisher. La Tierra, de esta manera, no sólo da por zanjada la Guerra Fría sino que se prepara para entrar en la federación galáctica.
La clave de este clímax es Lucy, la vecina sordomuda de Enoch que interpreta el papel de ser etéreo, incapaz de comunicarse con la gente, pero en profunda comunión con la Naturaleza, la Madre Tierra. Su generosidad no es sólo innata, sino que procede de su forzoso aislamiento del mundo moderno. Es esa cualidad psíquica, la riqueza de su mundo interior y la pureza de sus emociones lo que la convierte en la única capaz de activar de nuevo el Talismán.
Escoger a una mujer como símbolo de la Naturaleza no es algo infrecuente, pero representarla con una discapacidad física, la sordera, y una cándida sencillez –por no decir retraso– mental sí es original y representativo de la incapacidad o desinterés de Simak por presentar mujeres verosímiles, reales. Sólo hay dos féminas en el libro que desempeñen algún papel importante dentro de la narración: Lucy, con su personalidad asexuada y volátil se antoja como un ser casi inhumano; por otra parte, Mary es en realidad un fantasma de creación artificial sin sustancia física y cuya única razón de ser es servir de receptora del amor platónico de Enoch. Para Simak, al menos en este libro, las mujeres son misterios arcanos que no pueden controlarse y que pertenecen a otro universo.
Como última idea a reseñar, la novela es hija de su tiempo no sólo en la angustia existencial que transmite, fruto de las tensiones de la Guerra Fría, sino en su fascinación con la carrera espacial. Efectivamente, a comienzos de la década de los sesenta la competición por conquistar el espacio no sólo era un pulso político y de prestigio nacional para Estados Unidos, sino que había permeado niveles más profundos de la conciencia colectiva. Para muchos, las estrellas –simbolizadas en el libro en la gran federación galáctica– eran la solución a los problemas de nuestra especie. Para alcanzar esa meta es imprescindible el desarrollo de la tecnología, y aunque en la novela es Dios quien devuelve la paz a la galaxia, lo hace a través de una máquina, el Talismán. Ciencia y tecnología, por tanto, no excluyen la vertiente espiritual del hombre, sino que la complementan.
Estación de tránsito es, ciertamente, una novela diferente que, a pesar de sus raíces en el marco histórico en el que fue escrita, en el fondo cuenta una historia apta para lectores de cualquier época. En 1964 se le otorgó el Premio Hugo. Hoy se la volvería a premiar, porque desde entonces nadie ha escrito otra obra que sugiera tanto y de tal riqueza en tan pocas páginas. Como acertadamente resumía John Clute: «Aunque la ciencia-ficción abarca el universo, éste puede encontrarse en un grano de arena».
Copyright del texto © Manuel Rodríguez Yagüe. Sus artículos aparecieron previamente en Un universo de viñetas y en Un universo de ciencia-ficción, y se publican en Cualia.es con permiso del autor. Manuel también colabora en el podcast Los Retronautas. Reservados todos los derechos.