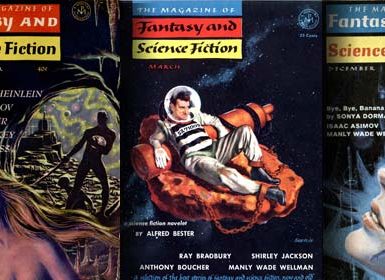En la década de los cincuenta, Norteamérica estaba experimentando un enorme cambio social y cultural. Tras el regreso de los soldados que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial, se produjo un gran aumento de población y la expansión de los suburbios en las principales ciudades.
Una ley de 1944 otorgó a los veteranos los medios financieros necesarios para comprar la casa de sus sueños y pagarles una vuelta a los estudios que les garantizaría ingresos más sustanciales. La Ley de Autovías de 1956 impulsó la creación de vías que unieron los centros urbanos con los barrios periféricos, haciendo más fácil para los trabajadores de clase media y alta trasladarse a diario desde su pequeño paraíso doméstico hasta el lugar de trabajo.
Impulsando estas transformaciones estaba el aumento demanda de artículos de consumo, lo que conllevó una proliferación de todo tipo de productos: coches, electrodomésticos, objetos de lujo… Los centros comerciales pasaron a ser puntos de reunión para los compradores, reemplazando a las tradicionales calles comerciales de los centros urbanos. La televisión se convirtió en una ventana a ese nuevo universo de compras y gasto, con anuncios publicitarios que ofrecían moda, comida, fama y un nuevo estilo de vida. Los programas televisivos instruían a las clases medias de los suburbios sobre cómo vivir y comportarse en ese nuevo entorno. Sin embargo, el modelo doméstico tradicional, dominado por el padre de familia, era todavía y aún más que en los años bélicos, el predominante.
La estandarización de la arquitectura corporativa y los desarrollos urbanísticos de los suburbios periféricos en los años cincuenta –bloques de oficinas y largas calles de casas rodeadas por vallas de madera blanca– obtuvieron su inmediato reflejo en la literatura popular, el cine y la televisión de la época. Hombres vestidos con trajes grises marchándose a trabajar despedidos con la mano por sus cariñosas esposas desde el umbral del hogar, era una imagen que llegó a ser objeto de sátira y crítica por parte de comentadores de la actualidad. De hecho, la rigidez en el sistema de roles de género ocupó el trasfondo de muchas películas de aquella década y la ciencia-ficción no fue ajena a ello, como puede observarse en La invasión de los ladrones de cuerpos (1956) o esta que comentamos ahora, El increíble hombre menguante, quizá la más ambiciosa conceptual y técnicamente de las películas de ese clásico del cine ciencia-ficción que fue Jack Arnold.
Hoy, la película es recordada sobre todo por sus impresionantes efectos especiales, pero es igualmente notable no sólo por su retrato de las ansiedades de la época, sino por negarse a complacer al público con una resolución cómoda y facilona. No hay cura de último minuto; su protagonista no se despierta y descubre que todo ha sido un sueño. La película elige una conclusión que es más filosófica que ajustada a la ortodoxia narrativa y eso es lo que la separa de tantos otros films de serie B del momento.
La historia comienza presentándonos al protagonista, Scott Carey (Grant Williams), un tipo agradable y cariñoso marido cuya vida está a punto de descarrilar. Mientras se encuentra de vacaciones con su esposa, Louise (Randy Stuart), se ve expuesto a una misteriosa niebla de aparente origen radioactivo. Varios meses más tarde, recibe accidentalmente un rociado de pesticida. La combinación de ambos factores tiene un efecto inesperado y trágico: Scott comienza a disminuir de tamaño.
De la escena inicial merece destacarse que es la única vez que vemos a Scott y Louise comportándose como una pareja normal. Su jugueteo y bromas sugieren que Scott es un hombre seguro de sí mismo y del lugar que ocupa en el mundo. Comprende cómo funciona el universo y se siente cómodo con su papel en él, una complacencia que bien podría describir la América de los cincuenta.
En el guión de Richard Matheson, basado en su propia novela, Scott comienza a perder la batalla contra su extraño mal, una batalla en la que tendrá que enfrentarse a todos los aspectos de la vida moderna. Comienza cuando se da cuenta de que su ropa le viene grande. Se imagina que su mujer o la lavandería han cometido un error. Incluso bromean sobre ello, como si se tratara de alguna de esas comedias televisivas tan populares en la época. Es una molestia, nada más: las mangas de su camisa son demasiado largas, el cuello muy holgado… Sin embargo, esta es la primera señal de que las cosas se están apartando de la normalidad, desafiando la conformidad y estabilidad que se daban por sentadas.
Scott hace lo normal cuando algo en nuestro organismo va mal: ir al médico. Éste le asegura que la gente no mengua y le da varias explicaciones racionales para lo que él cree estar percibiendo. Nos dirigimos hacia los hombres de ciencia para que nos den seguridad (y cuando no coinciden con nuestras creencias, ya sea hablando acerca de la evolución o el calentamiento global, hay quien decide que el problema no son sus creencias sino los científicos). Scott está dispuesto a aceptar esas explicaciones, pero continúa menguando. ¿A quién va a creer, al experto o a sus propios ojos? Cuando Scott y Louise ya no pueden seguir negando lo obvio, acuden al siguiente escalón científico: los laboratorios médicos de alto nivel. Éstos confirman lo que Scott ya hace semanas que sabe. Pero lo que él necesita es una cura y que su vida vuelva a la normalidad.
Sin embargo, en esta película la normalidad ya solo regresará para hacerle burla y escurrirse entre los dedos. Ése es uno de los mensajes de la película: la pérdida del cómodo entorno de la América de clase media, la noción de que nuestro vínculo con lo que nos es familiar es muy débil y que todo lo que conocemos podría arrebatársenos en cualquier momento, dejándonos indefensos en un mundo aterrador y extraño.
Por fin, parece que la ciencia ha identificado el problema, pero se muestra impotente a la hora de encontrar una solución. Scott continúa encogiendo hasta que, cuando ya solo mide un metro, su mujer ha tenido que pasar a adoptar el papel de madre. Donde hacía no tanto tiempo existía una relación de igualdad, ahora el papel de ella consiste en protegerle de un mundo exterior cada vez más hostil. En una escena, su casa se halla rodeada de tal número de periodistas y cámaras de televisión que Louise intenta conseguir un número de teléfono oculto. Aparentemente, esta es una tarea más allá de sus capacidades femeninas, porque cuando la compañía telefónica le da largas, ella cree que no tiene más opción que cancelar la línea y ponerse en la lista de espera para conseguir otro número. Scott se enfada y le dice que debería haber insistido, haberles dicho que se trataba de él, el gran hombre del momento ahora que su historia se ha hecho famosa. Su amargura entristece y angustia a Louise, pero el auténtico problema es su frustración, su impotencia. No debería estar dependiendo de ella para su protección. Podemos imaginar lo castrante que esto debía ser en un tiempo en el que el movimiento feminista aún tenía mucho camino que recorrer.
Por si no fuera suficiente que su hogar ya no sea su castillo, Scott se encuentra también con que la ciencia le falla. El laboratorio da con una cura, una inyección que detendrá el proceso, pero no pueden devolverle su antigua estatura. Esto supone una decepción inmensa en una época en la que la ciencia parecía capaz de lograrlo todo. La poliomelitis se había curado, el poder del átomo se había domado, aquel mismo año se lanzaría el Sputnik… y, con todo, los científicos se ven obligados a admitir su confusión total respecto al mal que aqueja a Scott. Están tan impotentes como él.
Desesperado, Scott huye de su casa esperando encontrar algo en el mundo exterior que ahogue su dolor. En un bar cerca de una feria ambulante, encuentra a una mujer enana. Ella le reconoce y hace ademán de retirarse para no comprometer su intimidad; pero él está hambriento de contacto humano. Si Louise se ha convertido en una figura materna, esta mujer le devuelve la sensación de ser un hombre adulto. De repente ya no está solo. Por un breve momento, tiene alguien con quien hablar y compartir la carga con alguien que puede ver el mundo como ahora él lo ve (en la novela esta relación era mucho menos casta y bastante más amarga, pero el cine, destinado a una audiencia más amplia, hubo de modificar o recortar los pasajes más duros del libro).
En otra película, quizá Scott podría dejar a su mujer y comenzar una nueva vida. En otra película, no en esta. Tras unos días, se da cuenta de que la disminución de tamaño ha comenzado de nuevo y que ahora es más pequeño que la enana. Humillado, incapaz de aceptar esa nueva mutilación de su ego masculino, huye. En poco tiempo se encuentra despojado de cualquier vestigio de su antigua vida.
A continuación le vemos obligado a vivir en el interior una casa de muñecas, una vergüenza más en su progresiva expulsión de los roles tradicionales del hombre y padre de familia. Es tan pequeño que ya no puede utilizar los muebles o sillas normales. En una de las mejores escenas de la película, el gato de la familia lo ataca. Scott ya no es su dueño –si es que alguien puede considerarse dueño de un gato–, sino su presa. A duras penas logra escapar, cayendo por las escaleras del sótano. En uno de los giros más crueles del film, su mujer llega a casa para descubrir un fragmento ensangrentado de su ropa y asume que el gato lo ha devorado. Esperamos que acabe dándose cuenta de su error. Pero no lo hace. Scott está completamente solo.
La última parte de la película nos cuenta su vida en el sótano. Habiéndolo perdido todo, ya no tiene sentido que se aferre a la civilización. Su existencia, como la de un náufrago, se reduce a encontrar comida, agua y refugio y evitar ser devorado por algo más grande que él mismo, en este caso una horrible araña. Es una existencia primitiva de cazador–recolector, pero está dispuesto a sobrevivir. Hacia el final de la cinta, su situación es desesperada. Su mujer se ha marchado de la casa creyéndolo muerto y él es tan diminuto que nunca podría llamar la atención de un ser humano y mucho menos interactuar con él. Aún peor, continúa disminuyendo. Es un destino horrible. Pronto se encontrará descendiendo del nivel microscópico al molecular, libre de temor o hambre, todavía consciente, pero sin dimensiones físicas.
La película termina aquí, poniendo punto final con unas palabras enigmáticas y un tono esperanzador. Scott, al que antes habíamos visto escribiendo un diario de su tragedia, continúa narrando la historia y encuentra, al final que, después de todo, no está solo. Rechazando el existencialismo que ha dominado el resto del drama, Scott abraza la noción de que Dios es consciente de todas las cosas, grandes y pequeñas, y que eso se aplica también a los humanos, sin importar lo pequeños que puedan ser. Después de todo, ¿qué son los humanos normales en comparación con la galaxia o el universo?
El viaje a lo desconocido de Scott nos hace reevaluar constantemente nuestras nociones de lo ordinario, de lo normal, lo animado y lo inerte. Por ejemplo, el gato de la familia pasa de ser una mascota a una amenaza. La esposa y el hermano del protagonista van perdiendo empatía y su humanidad comienza a distanciarse de Scott conforme su presencia física va haciéndose más y más agobiante en la pantalla hasta que acaban siendo sustituidos visualmente por meros zapatos de enorme tamaño cuando el héroe ha quedado reducido al tamaño de un insecto. Incluso el gato y la araña, sus enemigos, acaban teniendo más personalidad que esos grandes humanos con los que ya no puede relacionarse. Los objetos cotidianos (una silla, un teléfono…) cobran un nuevo significado sin necesidad de modificar su aspecto. En este sentido, El increíble hombre menguante es magistral en su habilidad para subvertir lo familiar y transmitirnos la sensación de creciente alienación respecto de lo que calificamos como normal .
Merece la pena mencionar el trabajo de Grant Williams, dado que todo el peso de la película recae sobre su interpretación. Alumno del Actors Studio de Lee Strasberg, comenzó a trabajar para la Universal en westerns y melodramas antes de conseguir el papel protagonista en En El increíble hombre menguante (ya había actuado a las órdenes de Arnold el año anterior en Outside the Law). A pesar de las buenas críticas recibidas, nunca llegó a consolidar su carrera ni alcanzar la fama y su nombre languideció en películas de ciencia-ficción y terror de bajo presupuesto y nulo interés.
Por supuesto, como decíamos al principio, la gente continúa recordando la película en buena medida gracias a los efectos especiales. Aún contando con un presupuesto ajustado, el director Jack Arnold supo utilizarlos a la perfección y dejar para la posteridad escenas antológicas. Los decoradores Russell A. Gausmann y Ruby R. Levitt construyeron catorce decorados iguales pero de diferentes tamaños, con los que se creaba la ilusión de la mengua del protagonista. A ello se sumaban los magníficos efectos fotográficos de Clifford Stine y Tom McCrory, gracias a los cuales todavía se pueden ver con emoción pasajes como el ataque del gato a la casa de muñecas, el desafío de la trampa para ratones o el angustioso combate que libra Scott contra la araña armado tan solo de un alfiler.
Pero el aspecto visual del film descansa no solo en los efectos especiales. Rodada en seis semanas y con un ajustado presupuesto de 800.000 dólares, Arnold y su equipo técnico se vieron obligados a recurrir a su talento para construir el ambiente de creciente infierno que sufre el protagonista. Quizá fuera porque Arnold era un artesano de la industria poco interesado en veleidades y exploraciones de estilo, pero la decisión que tomó fue la de diseñar una puesta en escena plana, cotidiana y perfectamente reconocible, donde no hay juegos de angulaciones o iluminaciones extrañas que distraigan al espectador del drama que se desarrolla ante sus ojos. ¿Cuál habría sido el resultado de haber estado dirigida, pongamos, por un cineasta de mayor osadía visual como Orson Welles? Sin duda habría sido más espectacular, pero no más efectiva.
La película obtuvo un gran éxito de taquilla y Matheson recibió el encargo de escribir una secuela titulada The Fantastic Little Girl, en la que Louise empieza a encoger, pero, afortunadamente, nunca llegó a rodarse (sí se publicó en forma de relato en 2005 en su libro Unrealized Dreams). No fue esta la única película de los cincuenta en la que el cambio de tamaño se utilizó como castración figurada: en The Attack of the 50 Foot Woman (1958), el crecimiento desaforado de una mujer profundamente resentida contra su marido constituía una clara alegoría de la amenaza que para algunos suponía la consecución de mayores libertades y autoridad doméstica por parte de las mujeres.
Pero, en general, la idea del El increíble hombre menguante se ha venido utilizando casi siempre en clave de comedia, desde La increíble mujer menguante (1981) a El chip prodigioso (1987) o Cariño, he encogido a los niños (1989). En general, la variación de tamaño se convirtió en una buena excusa para jugar con los efectos especiales. Encontramos una excepción en Viaje alucinante (1966), en la que la miniaturización formaba parte totalmente coherente del emocionante argumento que tenía lugar en el interior del cuerpo de una persona necesitada de una delicada operación quirúrgica.
El increíble hombre menguante nos ofrece una ciencia-ficción seria, dispuesta a plantear cuestiones de peso. Es uno de esos pocos films que se enfrenta a la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Y lo hace encontrando esperanza desde una difícil posición en la que la civilización y las convenciones de acuerdo a las que vivimos no sirven para nada. El contraste con una película tan deprimente como La carretera (2009) es brutal. Ésta nos muestra un mundo condenado que ha pulverizado cualquier atisbo de esperanza. Hay quien puede confundir ese desconsuelo general con profundidad intelectual. En cambio, El increíble hombre menguante se halla más cerca del Libro de Job al afirmar que sólo porque no sepas el motivo de tu sufrimiento no significa que no exista un plan oculto en el universo. Incluso aunque sólo tengas un minúsculo fragmento del panorama, hay un Dios que se fija en ti.
Esto está muy bien para los creyentes, pero ¿qué pasa con los que no lo son? Al fin y al cabo, se dice que fue Jack Arnold quien impuso a Richard Matheson la orientación religiosa del final, rumor que parece verosímil dado que el final de su novela no mencionaba a Dios en absoluto. El relato terminaba también cargado de esperanza pero lo que subrayaba era el sentido de maravilla que aguardaba en la exploración de un mundo desconocido. Así, ¿hay que rechazar el film como un discurso existencialista que al final se vende al misticismo? No necesariamente. La tesis de la película es que la vida de Scott tiene un significado y una meta independientemente de su tamaño. Tiene un papel que desempeñar en el universo, incluso aunque no sepa bien cuál es. Tomando prestado y modificando el famoso dicho de Descartes: Pienso, luego importo .
Y, sea como fuere, lo que no se puede negar es que los mejores films de ciencia-ficción son los que nos ofrecen algo sobre lo que reflexionar más allá de la emoción y los efectos especiales. Y esa es la razón por la que, más de medio siglo después de haberse estrenado, todavía se puede recomendar el visionado de El increíble hombre menguante, cosa que no se puede decir de la última entrega de Transformers, que tiene tan solo un año. La primera puede estar clasificada como cine de serie B, pero se atreve a plantear temas como el rol sexual y familiar, los miedos y ansiedades de la época –la radioactividad, la fragilidad de la vida suburbana–, la pérdida de identidad y el sentido de la vida. ¿Con qué elevadas cuestiones nos desafía en cambio Transformers más allá de unos efectos especiales apabullantes?
Y no parece que sea el único en pensar así: en 2009, la Librería del Congreso norteamericano seleccionó la película de Jack Arnold para su preservación como parte del patrimonio cinematográfico nacional. El increíble hombre menguante pasaba así, no sólo a ser una de las mejores películas de los tiempos de la Guerra Fría, sino una de las mejores de todos los tiempos.
Copyright del texto © Manuel Rodríguez Yagüe. Sus artículos aparecieron previamente en Un universo de viñetas y en Un universo de ciencia-ficción, y se publican en Cualia.es con permiso del autor. Manuel también colabora en el podcast Los Retronautas. Reservados todos los derechos.