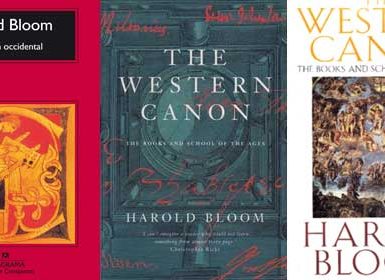El tiempo, la diosa Casualidad o las ocultas leyes de las cosas, hicieron morir el mismo año a dos grandes barrocos: Cervantes y Shakespeare. Todo sigue yendo bien si nos atenemos a sus libros, a los textos que aparecen suscritos por ellos. Cuando se trata de rendir homenajes a la memoria de las personas, el panorama se oscurece.
De la vida de Cervantes sabemos muy poco, lo cual se presta a la novela y la leyenda, sea dorada o negra. De Shakespeare se sabe todavía menos y hasta hay sospechas de que no existió nunca, que William Shakespeare, el actor y empresario de teatro, no escribió las piezas escénicas y los poemas que se le atribuyen. Menos aún, el granjero de Stradford, que no sabía ni firmar correctamente.
Con los personajes del barroco suele ocurrir otro tanto. De Góngora no sabemos casi nada, de Calderón y Quevedo, apenas sus detalles curriculares. De Lope, en cambio, conocemos vida y milagros –éstos, escasos– porque nos dejó numerosas cartas. De cualquier modo, las rebuscas detectivescas siguen, alimentadas por la parvedad documental. No se conservan manuscritos de don Miguel ni de don Guillermo, como tampoco han sobrevivido los de Dante. Por eso nos afanamos entre minucias y hasta hemos abierto una cripta donde hay unos huesos que quizá sean los cervantinos, de modo que Madrid enriquezca con ellos sus rutas turísticas.
Tal vez lo higiénico fuera prescindir de estos callejones sin salida donde se han metido los historiadores y novelistas, y seguir el consejo de Borges en una conferencia sobre Shakespeare. Vino a decir, más o menos, que Shakespeare es el autor de las obras de Shakespeare, cuya realidad es virtual, poderosamente virtual, y que para leerlo de nada sirve saber si fue cómico, granjero o una impostura urdida por eruditos universitarios del siglo XVII inglés. Shakespeare surge de sus textos como Cervantes, de los suyos. Leerlos en silencio es darles presencia, dejando de lado inertes huesos, inertes infolios.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.