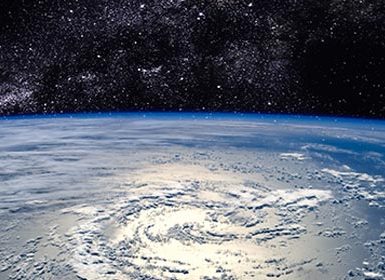Hace unos años, en 2013, astrónomos de las universidades de Princeton y Berkeley decidieron buscar posibles huellas de civilizaciones extraterrestres. Para ello, se dividirían en tres grupos y comenzarían a estudiar los datos de los radiotelescopios Spitzer, WISE y Kepler con el objetivo de encontrar las señales de una tecnología avanzada en el universo.
Reproduciré algunos extractos de un artículo que escribí en aquellos días a partir de una noticia aparecida en la revista New Scientist:
«Dos de los grupos quiere dar con los efectos que la industria alienígena tendría sobre el medio ambiente: básicamente, fluctuaciones de luz estelar a causa de la instalación de esferas Dyson para la explotación de soles. El tercero buscará los desechos y vertidos causados por dicha industria. […]
En 1964, el astrofísico ruso Nicolai Kardashev teorizó que las posibles civilizaciones avanzadas que existan ahí fuera deben estar agrupadas de acuerdo a tres tipos, según las formas de energía que dominen y exploten: I, planetaria; II, estelar y III, galáctica. […]
“1. Civilizaciones tipo I: las que recogen la potencia planetaria, utilizando toda la luz solar que incide en su planeta. Pueden, quizá, aprovechar el poder de los volcanes, manipular el clima, controlar los terremotos y construir ciudades en el océano. Toda la potencia planetaria está bajo su control.
2. Civilizaciones tipo II: las que pueden utilizar toda la potencia de su sol, lo que las hace 10.000 millones de veces más poderosas que una civilización de tipo I.
La Federación de Planetas de Star Trek es una civilización de tipo II. En cierto sentido, este tipo de civilización es inmortal; nada conocido en la ciencia, como las eras glaciales, impactos de meteoritos o incluso supernovas, puede destruirla. (En el caso en que su estrella madre esté a punto de explotar, estos seres pueden moverse a otro sistema estelar, o quizá incluso mover su planeta hogar).
3. Civilizaciones tipo III: las que pueden utilizar la potencia de toda una galaxia. Son 10.000 millones de veces más poderosas que una civilización tipo II. Los borg en Star Trek, el Imperio en La Guerra de las Galaxias y la civilización galáctica en la serie Fundación de Asimov corresponden a una civilización tipo III. Ellas han colonizado miles de millones de sistemas estelares y pueden explotar la potencia del agujero negro en el centro de su galaxia.” (Michio Kaku, Física de lo imposible).
El problema que se le presenta al equipo buscador de desechos es que, si la tecnología de una civilización tipo III ha sido capaz de hacer artefactos capaces de aprovechar la energía solar y, al mismo tiempo, dejar escapar la luz como si nada hubiera pasado, todo este asunto de detectar esferas Dyson se va al garete.
Pero todo está pensado, así que aquí entran los otros dos equipos de astrónomos, los cuales buscarán pequeños artefactos con la ayuda del telescopio Kepler. Siguiendo el mismo criterio por el que se detectan los exoplanetas, se rastrearán las pequeñas variaciones en la luz emitida por las estrellas, que indican que algo se ha interpuesto entre ellas y el telescopio. […] La base sobre la que se fundamenta la investigación, según Walkowicz, es que resulta una pérdida de tiempo pensar en cómo sería una civilización extraterrestre y aventurar su comportamiento. Ellos, sencillamente, van a buscar cosas raras ahí fuera que no se pueden explicar según las leyes naturales de la física».
El disco interestelar Voyager (1977), con mensajes destinados a la civilización interestelar que encuentre al Voyager 1 o al Voyager 2 (NASA/JPL).
Hasta aquí, lo que interesa de aquel artículo. Dos años y medio después, en octubre de 2015, una noticia sale a la prensa masiva: se descubre la presencia de objetos extraños en una estrella lejana; extraños, porque su comportamiento no se puede explicar según las leyes de la cosmología actual, y esto abre la veda para la especulación sobre vida inteligente extraterreste.
A partir de aquí, y mientras no se desvelen más detalles por parte de los científicos, caben dos actitudes básicas: nos podemos dejar llevar por la especulación y rescatar todo lo que podamos sobre ciencia popular, al estilo de Carl Sagan y Michio Kaku, por citar dos referentes de excelencia divulgativa, o podemos reducir el asunto a una cuestión más fría, como parece ser la tendencia que he detectado en la prensa divulgativa española de mayor alcance.
Por supuesto, puede ser ésta una apreciación muy subjetiva y sesgada, pues he de reconocer que cada día me aburre más el tipo de divulgación científica que se hace en nuestro país, lo que me impide dedicarle el tiempo necesario para sostener con prudencia mis apreciaciones.
Asumiendo esta insuficiencia por mi parte, sólo me cabe exponer en voz alta algunas inquietudes personales. Nada más pretendo con este artículo. Si alguien comparte semejante apreciación, sea bienvenido a continuar con la lectura. Si no, este es el último párrafo con que debiera malgastar su tiempo.
Imagen superior: Michio Kaku.
El asunto da para mucho, y tampoco es cosa que merezca demasiado la pena según mi pesimismo al observar cómo cierto tipo de comunicación científica estrecha y agria parece imponerse. Más que conectar con el público general, esta última parece querer todo lo contrario, esto es, hablar para una comunidad de “iniciados” y otros predispuestos a tragar quina sin dulce, que no requieren más explicaciones que las que refuerzan sus argumentos y prejuicios ya formados por largos años de permanencia en dicha comunidad, y al resto que nos vayan dando algo para el pelo.
Con todo ello en mente, analizaré por encima tres argumentos que se me antojan los más sintomáticos de la reacción a la noticia sobre los cuerpos extraños y que ponen de manifiesto la carencia cultural que, a mi juicio, se exhibe en el ambiente.
Una primera cuestión —no citaré fuentes expresas porque, como he dicho, las pretendo, en mi osadía, generales—, la más ingenua, nos dará el pie: ¿de dónde sacaría esa supuesta civilización extraterrestre la materia prima necesaria para construir una planta de energía tan grande como para verse a casi mil quinientos años luz de distancia?
Esta pregunta, con visos de retórica, la he leído puesta en boca de un científico del CSIC que el periodista hace suya como argumento impepinable; una manera de dar autoridad a una pregunta que muy bien pudiera ser la primera que, surgida en una conversación informal, hicieran quienes se inquietan en sus tímidos e iniciales acercamientos a los asuntos de la ciencia y buscan saber más.
Imagen superior: la astrobióloga Lucianne Walkowicz.
Si la autoridad científica no concibe tal tecnología, al profano pudiera no quedarle más remedio que aceptar que le corten las alas a sus ansias de saber y alistarse en el ejército de seudoescepticismo que nos gobierna. De tan poco saber no sabe ni lo que significa ser escéptico y la actitud que conlleva, reduciendo la riqueza del auténtico escepticismo crítico a la simpleza del negacionismo cínico. Nada que ver una cosa con la otra. Y nada más peligroso para el avance de una cultura que quiera —porque debe— ser empática con las preocupaciones humanas.
La respuesta positiva, constructiva, a esa pregunta, está, evidentemente, en Kardashev, en Sagan, en Kaku… primeras figuras de la astrofísica, la astronomía, o la física teórica. Lo dicho: de tan simple que es la pregunta ‒no por la pregunta en sí, legítima y deseada por necesaria en una mente inquieta que se abre paso buscando saber más, sino por su intención retórica y la autoridad científica y divulgativa que ejercen quiénes en este caso la exponen‒, a uno se le cae el alma a los pies.
Imagen superior: Carl Sagan.
Una segunda cuestión es la siguiente: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Lo dijo Carl Sagan, y eso ya es mucho.
Ciertamente, lo dijo Sagan, pero la frase no es suya. Si fuésemos eruditos, podríamos citar variaciones anteriores de Laplace o Hume que apuntan al mismo sentido. Pero no lo somos.
Hay una posible fuente directa de la que Sagan pudo perfectamente haber tomado y reelaborado la frase: Marcello Truzzi, fundador del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal (CSICOP), una organización escéptica —escéptica de verdad— que promueve el estudio científico de los fenómenos paranormales para evaluar sus posibilidades reales o fantásticas.
Carl Sagan fue miembro de dicha organización durante un tiempo, así que podemos imaginarlo —o no, la verdad es que da igual— leyendo la revista de la organización, Zetetic Scholar, en cuyo primer número del año 1978 aparece un artículo de Truzzi titulado “On the extraordinary: an attempt of clarification”.
En cualquier caso, me gustaría pensar que no soy el único que contempla fascinado la ironía del asunto. Cuán complejos somos los humanos que, lo que hoy es un argumento esgrimido por los más acérrimos defensores del cientifismo, naciera en una revista dedicada a lo paranormal.
Ahora bien, salvada la anécdota, ¿es realmente científico afirmar que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias? Es un argumento razonable, se podría decir que de sentido común. Pero, científico, no. Para la ciencia, las pruebas son pruebas siempre que se ajusten al paradigma metódico desde el que cada época tiene a bien redefinir y ajustar su “método científico” para que exprese la realidad que a cada cultura le conviene por su naturaleza ideológica.
El movimiento filosófico imperante en un tiempo dado acuerda si se ha llegado o no a una mejor forma de alcanzar el objetivo de la ciencia. Porque, efectivamente, el avance de la ciencia es posible gracias a una filosofía que la describe y al mismo tiempo la normaliza.
Los positivistas lógicos dieron rigor al principio de verificación con que la ciencia pretendía alcanzar las verdades de esta nuestra realidad; Popper, no contento con ello, corrigió a sus colegas y postuló, a mitad del siglo XX, el falsacionismo que hoy es parte fundamental del método científico.
En tiempos más recientes, con el avance de la física teórica y el acercamiento instrumental, cada vez más preciso, a los mundos de lo inobservable, donde los instrumentos disponibles están llegando al límite de sus posibilidades, el falsacionismo ha comenzado a ser cuestionado tras décadas de autoridad incuestionada —en realidad siempre ha sido cuestionado, pero no hay lugar aquí para explicar las alternativas—.
En fin, que, sin filosofía, no hay ciencia. Los científicos, en su mayoría —ay, es que hay tantos y tan diferentes… parece mentira que siempre se nos muestre a los mismos en los grandes medios—, no tienen tiempo para saber, ni ganas de aprender, si lo que hacen tiene algo de esencia ontológica y epistémica o es simple divertimento existencial, pragmatismo para ordenar a nuestra imagen y semejanza el universo e instrumentalismo para crear artilugios con que dormitar sin tener que contemplar cómo se pasa la vida.
En fin, lo anterior podría ser una digresión sin relación con el asunto que nos ocupa si no fuese porque nos permitirá enlazar con el siguiente argumento leído en la prensa: la causa basada en una inteligencia extraterrestre ha de ser la última que debemos considerar.
El desarrollo de esta tercera cuestión, por otra parte, nos permitirá comprender el trasfondo filosófico que sostiene la idea de las pruebas extraordinarias. Porque, aun aceptando que es necesario el “sentido común”, éste ha de aplicarse a todas las especulaciones que entren en juego. Es decir, aquí lo extraordinario, desde una perspectiva científica, no es la hipótesis extraterrestre, sino el comportamiento anómalo del sistema solar en cuestión.
Cualquier hipótesis, por más “normal” que pueda parecernos debido a nuestra experiencia local aquí en la Tierra y a nuestra cultura personal, también deberá aportar pruebas extraordinarias para justificar la anomalía. No basta “opinar” que “seguramente” se trate de astros orbitando de manera aún incomprensible; habrá que explicar sólidamente la manera en que tal anomalía es posible. De lo contrario, será una simple opinión más, una especulación como cualquier otra. Por tanto, el recurso a la “frase de Sagan” sería para todos.
Si un científico quiere negar una hipótesis extraterrestre por improbable, así sea, y seguramente muchos compartan esa opinión, quizás incluyéndome a mí, pero ello no aporta más rigor “objetivo” —salvo la autoridad moral que se le conceda— por afirmar una posibilidad basada en nuestra experiencia limitada a un lugar y tiempo concretos dentro de la vastedad de experiencias que son posibles desde una argumentación razonada, ya sea esta en relación a extraterrestres, ya sea en virtud de cometas desbocados. A estas alturas, ambas caen en el mismo nivel lógico de posibilidad o improbabilidad.
Que luego se demuestre una u otra, es un asunto diferente que nada tiene que ver con el rigor del procedimiento. Esto entra dentro del problema de la inducción, un asunto que abarca siglos de debates; su sentido común parte de que se considera que las experiencias del pasado se repetirán en el futuro, pero no es posible dar solidez epistémica a este tipo de inferencias.
Cuando se postuló que la anomalía observada en la órbita de Neptuno era causada por otro planeta aún desconocido, se predijo su localización a partir de ciertos parámetros y con el tiempo se descubrió Urano. El éxito de tal predicción permitió confiar en que la anomalía orbital de Mercurio también se debía lógicamente a otro planeta, Vulcano, que tarde o temprano sería detectado. Pese a los fracasos en el intento, y pese a otras hipótesis similares que se dieron durante el siglo XIX basadas en la existencia de cuerpos extraños, no fue posible resolver el enigma hasta que se dio un cambio radical en la física que puso la mecánica newtoniana patas arriba; fue la teoría de la relatividad la que finalmente explicaría que la anomalía de Mercurio se debía a causas jamás imaginadas por la experiencia pasada: la relación entre la gravedad y la curvatura del espaciotiempo.
Hoy, por otra parte, hay físicos teóricos en el CERN, como Nima Arkani-Hamed, que postulan la no existencia, es decir, la no esencialidad, del mismísimo espacio-tiempo. Así que, en fin, quién sabe cómo acabará todo esto, y si no volveremos incluso a “revisitar” —como dicen hoy en día— a los presocráticos por obra y gracia de la física más avanzada…
Dicho lo cual, vayamos con la tercera cuestión ya mencionada, pues además dará luz a lo anterior. ¿Existe una base racional para relegar la hipótesis extraterrestre al último lugar?
Hay un principio llamado “subdeterminación” (no confundir con el principio de indeterminación de la física cuántica) que, básicamente, dice lo siguiente: dadas dos o más hipótesis con equivalencia empírica, esto es, dos o más intentos de explicar algún aspecto de la realidad que se ajustan por igual a los hechos conocidos sobre esa realidad, no existe ningún motivo racional de peso que justifique la elección de una de las hipótesis frente a las demás.
El principio de subdeterminación es una losa muy pesada para el realismo científico, la filosofía según la cual las teorías científicas son explicaciones verdaderas de la realidad, no aproximaciones metafóricas y/o convenciones con fines pragmáticos o instrumentales.
Según el argumento de la subdeterminación, no existe entonces ninguna teoría “objetiva” que pueda nacer del procedimiento científico. Al contrario, existirían diversas interpretaciones de los datos disponibles, y la mayor validez de una u otra interpretación no se debería a que fuese más verdadera que sus rivales, sino a cuestiones subjetivas, como los valores personales, el bagaje cultural o el grado de apego a la tradición.
Los problemas de la subdeterminación fueron desarrollados por Pierre Duhem, luego por W.O. Quine y finalmente rematados por Thomas Kuhn, para quien la historia de la ciencia no es, como afirma el realismo científico, un proceso en el que las nuevas teorías se van construyendo unas sobre otras, ampliando y perfeccionando así el acceso a la verdad según pasan los años.
La historia de la ciencia, dice Kuhn, ha sido simplificada de tal manera que se pueda mostrar una historia uniforme y lineal del conocimiento científico, ignorando todos sus altibajos, retrocesos y cambios revolucionarios de paradigma, todos ellos fruto de las diferentes maneras de ver el mundo que cada gran científico ha tenido a lo largo de las épocas, y que nacen de sus intereses, creencias e inquietudes personales enfrentados al paradigma establecido por sus iguales.
Mientras no aparecen estos individuos geniales y mientras no crece, poco a poco, el apoyo a sus teorías rompedoras entre los científicos de una nueva generación, el desarrollo de la ciencia es un proceso conservador que sólo busca ajustar los datos empíricos a una matrix establecida e incuestionada, muchas veces con gran esfuerzo y el empleo de enormes energías en el encaje de bolillos.
El aspirante a científico pasa por un proceso de acoplamiento a esa matrix cultural donde aprende qué preguntas sobre el mundo conviene hacer para prosperar y cuáles están vetadas en la investigación científica de una determinada época. No sólo eso, también aprende qué dirección ha de tomar para hallar las respuestas que serán mejor aceptadas por su comunidad, y qué senderos ha de evitar para no dar al traste con su carrera y convertir su futuro en un errante deambular por las incómodas lindes de la disidencia.
En esos períodos de ciencia “normal” y normalizada, los principios fundamentales que explican la realidad permanecen en tierra sagrada; las anomalías que pudieran derribarlos son ignoradas o bien se asume que serán resueltas en el futuro, pero siempre dentro de los límites del paradigma cultural vigente. Es sólo cuando las anomalías han alcanzado un nivel de presión tal que no hay ya quien las aguante, que comienzan a ganar terreno las alternativas al paradigma.
He aquí la base social y psicológica —hay personas que por naturaleza son más conservadoras que otras, necesitadas de dar seguridad a su medio, ya sea mediante dioses amantes de lo humano, ya sea mediante la fe en que la mente humana puede convertir en Cosmos el Caos— que sostiene la afirmación de que pruebas extraordinarias son necesarias para afirmaciones extraordinarias.
Nada que ver con un proceso racional, sino todo lo contrario: es la irracionalidad innata al ser humano —y esto no es un concepto despectivo, como se supone en el ámbito cientista, sino todo lo contrario, pues la irracionalidad también es el motor de la creatividad que gestará las futuras teorías de la ciencia— la que justifica la conservación de lo ya establecido.
Después de Kuhn, se han desarrollado diferentes filosofías antirrealistas. El constructivismo empírico de Bas van Fraassen, por ejemplo, considera que el método científico actual no tiene modo alguno de vincularse con la verdad, y que no queda más remedio que adoptarlo porque es lo más sensato para que nuestra civilización avance por los caminos del desarrollo tecnológico, por un lado, y porque, desde el más puro pragmatismo, es lo mejor que tenemos para llegar a un acuerdo general sobre cómo debemos interpretar la realidad.
Más allá del método, sólo válido por cuestiones pragmáticas e instrumentales, cada cual es libre de metafísicas y creencias varias con que interpretar los resultados de la observación empírica, siempre y cuando no la contradigan. La ciencia, dice, no nos puede explicar cómo es en realidad la Realidad.
Los realistas han argumentado contra este extremismo, y han hecho del éxito instrumental, que confirma con experimentos las teorías vigentes, su mayor fuerza. Sin embargo, es éste un argumento muy débil. Si lo pensamos bien, los instrumentos científicos con que confirmamos la realidad de las teorías vigentes están construidos con el saber práctico que deriva de dichas teorías.
Si, por ejemplo, un microscopio por muy grande que sea, y el LHC del CERN lo es, confirma las leyes de la mecánica cuántica, lo hace así porque ha sido construido siguiendo las leyes de dicha física. Eso no evita que pueda existir otra teoría desconocida más acorde con la realidad pero que, por desconocida, impide a su vez construir los aparatos técnicos que la podrían confirmar.
A día de hoy, el prestigio y éxito de la ciencia ha llevado a muchos a venerar el discurso del científico por el mero hecho de serlo. A ello se une el declive de las humanidades, el único recurso que permite desarrollar un pensamiento crítico.
La mayoría de las gentes tiende a creer que la palabra del científico está exenta de creencia y subjetividad, que es una razón objetiva que expresa verdades absolutas, sin rastro de opiniones sesgadas.
Las secciones de ciencia de los medios se llenan con titulares como que Stephen Hawking dijo que la filosofía es una pérdida de tiempo —¿merece ser un titular en “Ciencia”?—, o que Richard Dawkins afirmó en un congreso que ciencia y religión son incompatibles, y demás sandeces por el estilo.
Es significativa la carencia crítica que existe en la divulgación científica y en su público. También resulta llamativo el éxito que entre ese público tienen los ensayos de Dawkins sobre religión: concepto que el buen hombre reduce a yihadismo y creacionismo básicamente, y que ignora además la diferencia entre espiritualidad e institucionalismo religioso, o que desconoce la posibilidad de una espiritualidad laica, por citar sus lagunas más elementales.
Son excesos que provocan horror y vergüenza ajena al lector con un mínimo de cultura, que no se haya dejado atrapar por el sectarismo o el pensamiento único. A quienes nos columpiamos entre unos y otros, todo ello nos conduce a una profunda desazón. Por eso, decía, por el prestigio social del científico, el público medio tiende a tomar tales ingenuidades como verdades.
Es absurdo, pero es lo que pasa cuando se concede a cualquier experto en ciencia el privilegio omnímodo que antes se otorgaba a cualquier sacerdote por el mero hecho de serlo: el mismo problema dogmático con distinto collar.
La crítica no es gratuita: los valores, los conocimientos y la ideología de todo ser humano, incluido el científico, influye en sus actos, y esto comprende también su trabajo.
Un ejemplo extraído de la historia de la ciencia lo dejará más claro: hasta que la revolución copernicana no se asentó, nadie se percató de que existían manchas solares. No fue por falta de medios —los chinos ya las conocían desde milenios atrás—, sino porque el cielo y todo lo que éste contenía, incluidos los seres divinos, era orden y perfección: ningún europeo podía concebir la existencia de fenómenos cambiables e irregulares en las esferas celestes; esos fenómenos sólo acontecían en la Tierra.
Más recientemente, y porque no se piense que hemos adelantado mucho —no hemos adelantado nada, de hecho puede que jamás adelantemos algo por ser esto inherente al cerebro del homo sapiens—, los físicos nunca descubrieron los positrones antes de que Paul Dirac, en 1928, los postulara como teoría. Sin embargo, existían innumerables pruebas empíricas anteriores a Dirac que habrían permitido localizarlos a partir de los datos extraídos de los experimentos.
Sencillamente, no existía la pregunta; los científicos no necesitaban responderla por tanto, y las evidencias pasaron por delante de su ceguera cognitiva como si no existieran, pues, de hecho, en la mentalidad de la época no hacía falta que existieran los positrones.
Los experimentos y los datos empíricos que se obtienen de la observación del mundo son la base de toda ciencia que se precie, pero ello no basta para inferir principios generales, como bien se desprende del secular debate filosófico sobre la inducción. Que una relación de causa y efecto se haya probado eficaz en el pasado no otorga la certeza plena de que vuelva a ocurrir en el futuro. Aquí la ciencia pierde pie y no tiene más remedio que dejarse llevar por el sentido común y toda suerte de malabarismos probabilísticos con que maquillar sus inseguridades epistémicas.
La historia de la ciencia nos enseña que la inferencia empírica es una parte de un todo más complejo: creencias, sueños, delirios y otra suerte de inquietudes personales han sido el motor del avance científico y de los grandes cambios de paradigma. Si Einstein no hubiera creído en un Dios perfecto y racional al modo de Spinoza, no habría introducido en su ecuación la constante cosmológica que equilibraba el universo y lo convertía en un todo uniforme y estático, y que hoy, paradójicamente, se considera tan necesaria para explicar la energía oscura que expande el espacio-tiempo.
Son la fe y la metafísica que mueven a cada ser humano en sus actos las que determinan sus preguntas. Y en ciencia, como en todo lo demás, las preguntas son más importantes que las respuestas.
Además, como dice Gadamer, el conocimiento no sólo consiste en hacer preguntas que puedan ser respondidas por completo. También es parte del conocimiento lanzar preguntas que no sabemos con qué medios responder, de momento o por siempre. La inquietud humana no entiende de resultados y precisiones; al contrario, son las imprecisiones las que mueven las fronteras de lo conocido y nos invitan a seguir buceando en el gran océano del misterio.
Si Quine, Kuhn y, posteriormente, antirrealistas extremos como Feyerabend o Van Fraassen, entre muchos otros, tienen siquiera un poquito de razón en alguno de sus argumentos, ello basta para que debamos adoptar una postura crítica y escéptica frente a cualquier forma de conocimiento, y eso incluye la actividad científica.
La divulgación también consiste en mostrar los entresijos y trapos sucios del ambiente de que se ocupa; ya sea divulgación artística, literaria, taurina o científica. Es el fallo que está cometiendo esta última, al menos en nuestro país, donde se observa una identificación enfermiza y falsa entre ciencia y realismo científico. Mario Bunge, todo sea dicho, tiene mucha culpa de esto.
No basta con que el divulgador sepa transmitir las matemáticas de una teoría a un público profano. Esas matemáticas han pasado por un filtro de interpretación. Y no basta con que la poca especulación que se permite el divulgador se reduzca al brillante futuro tecnológico que nos aguarda gracias a una nueva teoría. El principio de indeterminación de la mecánica cuántica, por ejemplo, esconde mucho más que ordenadores de una potencia inimaginable; hay una inquietud ontológica con la que también es posible y legítimo especular en una sección de ciencia. No hacerlo no implica “objetividad” o “neutralidad”, sino todo lo contrario: la adscripción a una ideología imperante, o ideologías –como la nacida de aquel famoso “cállate y calcula” con que los físicos estadounidenses se rindieron a los dictados de la industria armamentística de la Guerra Fría (véase Cómo los hippies salvaron la física)— que, por extendida y por ignorado el trasfondo cultural de nuestra civilización, nos atraviesa oculta y segura de una crítica posible.
Otra ideología, el realismo científico, contiene una metafísica que niega la validez del resto de metafísicas rivales. Por eso, en su delirio de pensamiento único, desprecia el concepto de metafísica sin saber que el viento le ha de devolver el resultado de su expectoración.
De la misma forma en que se permiten las afirmaciones sobre ateísmo o se asume la inconveniencia de desarrollar hipótesis extraterrestres en una sección de ciencia, también se ha de permitir la palabra a aquellos otros muchos científicos y expertos que opinan lo contrario y que, con igual o mejor capacidad argumentativa, permanecen silenciados o guardan silencio por el bien de su estatus.
Francis S. Collins, director del Proyecto Genoma Humano desde 1999 hasta 2008, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) desde 2009 y fundador de la Fundación BioLogos, dedicada a reforzar los vínculos entre la ciencia y la religión. Collins es el autor del libro «¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe» (2006).
Una última cuestión a modo de coda. Volviendo al tema de la hipótesis extraterrestre, leo en otro gran medio de alcance internacional que será mejor dejar de hablar de “hombrecillos verdes” mientras no haya más evidencias “extraordinarias”. La respuesta es clara: pues no, oiga, no será mejor.
Reducir la hipótesis extraterrestre a “hombrecillos verdes” ya nos confirma todo lo dicho aquí: el científico y/o el divulgador están muy lejos de ser héroes ajenos a la subjetividad humana y de moverse por los ideales prados de la neutralidad. Pero no merece la pena insistir en ello.
Si dejáramos de hablar de inteligencias extraterrestres desde el campo de la ciencia, sería imposible avanzar en el conocimiento de la naturaleza de la inteligencia en sí.
La astrobiología está abriéndonos paso a un mundo insospechado gracias a científicos como Denise Herzing, creadora del proyecto COMPLEX (Complexity of Markers for Profiling Life in EXobiology).
De nuevo, es la capacidad para especular sobre lo “prohibido” la que nos permite descubrir que no existen preguntas, ni hipótesis, tontas. Son las respuestas las que pueden resultar más o menos estúpidas, y ello depende del grado de apertura mental y la profundad reflexiva de quien responde y que, a su vez, le permitirá elaborar preguntas más complejas e insospechadas. Esto sólo se logra hablando de todo, incluso de “hombrecillos verdes”. Gracias a eso, precisamente, los científicos de Berkeley y Princeton mencionados al comienzo de este artículo pudieron hallar un método instrumental y empírico con el que, quién sabe si algún día, encontrar las huellas de una posible inteligencia extraterrestre.
A este respecto, Van Fraassen opta por un modo de concebir lo racional que nada tiene que ver con el que parece imperar en el ambiente del cientifismo: frente a la idea de que hemos de aceptar como irracional aquello que no pertenece a lo ya confirmado como racional por la tradición vigente (“modelo prusiano”), hemos de considerar como racional todo aquello que no podemos demostrar irracional (“modelo inglés”). Lo dice más estilizadamente Michio Kaku en su Física de lo imposible: «A menos que haya una ley de la física que impida explícitamente un nuevo fenómeno, tarde o temprano encontramos que existe. (Esto ha sucedido varias veces en la búsqueda de nuevas partículas subatómicas. Al sondear los límites de lo que está prohibido, los físicos han descubierto inesperadamente nuevas leyes de la física.) Un corolario de la afirmación de T. H. White podría ser muy bien: « ¡Lo que no es imposible es obligatorio!».
En fin, el mundo científico no es ni mucho menos tan uniforme como se nos pretende mostrar desde los grandes medios. Los datos no se traducen directamente en hechos consolidados, porque no son ajustables a una única interpretación que pueda pasar por lógica y objetiva, por mucho que se quiera insistir en ello. Lo que un científico o divulgador estima charlatanería —el uso de esta palabra puede ser directamente proporcional al desconocimiento del comunicante—, para otro es un discurso racionalmente estructurado y ajustado a las pruebas científicas disponibles.
En el debate ilustrado, si es que éste aún fuera posible, está el auténtico éxito de la ciencia en particular, y del conocimiento humano en general. Todo lo demás, por limitado, es la señal que anticipa el eterno retorno de la decadencia.
Imagen superior: Pixabay.
Copyright del artículo © Rafael García del Valle. Reservados todos los derechos.