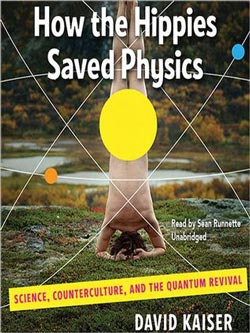 En octubre de 1940, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) dio luz verde para acoger un proyecto secreto de defensa, promovido por la Inteligencia de los Estados Unidos: el “Rad Lab”, o Laboratorio de Radiación.
En octubre de 1940, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) dio luz verde para acoger un proyecto secreto de defensa, promovido por la Inteligencia de los Estados Unidos: el “Rad Lab”, o Laboratorio de Radiación.
Este gesto cambió la historia de la ciencia, empantanando las mentes científicas con un simple pero común pensamiento utilitarista que sólo podría ser superado tres décadas más tarde gracias a la revolución flower power. Al menos, así lo afirma David Kaiser, autor del libro How the Hippies Saved Physics, quien defiende que un puñado de entusiastas de la marihuana y la psicodelia hizo posible la criptografía cuántica.
Empecemos por el principio…
La plantilla inicial del Rad Lab estaba formada por veinte físicos, tres guardias de seguridad, dos conserjes y una secretaria. Su primera misión fue mejorar un magnetrón de origen británico, un dispositivo que transforma la energía eléctrica en microondas y es la clave del buen funcionamiento de los radares.
Cinco años después, cuatro mil personas estaban empleadas en los diferentes departamentos del centro de investigación alojado en el MIT, manejando un presupuesto de 1.500 millones de dólares, el equivalente a 20.000 millones de dólares de hoy en día.
Por la misma época, otro proyecto secreto de defensa, el Proyecto Manhattan, en Los Alamos, concentraba a 125.000 personas con un presupuesto un pelín más elevado: 1.900 millones de dólares, 25.000 millones de hoy. Su misión, fabricar la primera bomba atómica de la historia.
Al finalizar la II Guerra Mundial, el sistema científico-militar se había convertido en la norma; en 1949, el 96% de los fondos para la investigación en el campo de la Física procedían del gobierno federal y tenían un propósito muy específico: servir a la defensa del “mundo libre”. En 1954, el porcentaje llegaba al 98% y era veinticinco veces superior al dinero manejado en 1938.
Se crearon grupos multidisciplinares de investigación –físicos, matemáticos y químicos fundamentalmente— en los que enseguida se involucraron las principales universidades del país; el requisito para participar de los fondos era aceptar la tutela de la Comisión de Energía Atómica, heredera del Proyecto Manhattan. Para todas las investigaciones que se quisieran llevar a cabo, había una condición indispensable: que los ingenieros pudieran convertirlas en una realidad práctica al servicio del aparato militar y de la industria civil nacional.
A partir de ese momento, el pragmatismo comenzó a ser visto no ya como un propósito político, sino como algo natural, inherente a la ciencia. Lejos quedaban ya las dudas existenciales de figuras como Albert Einstein y otros muchos, para los que la ciencia había sido algo más que un simple instrumento al servicio de los poderes temporales de este mundo.
En las décadas siguientes, tanto en América como en Europa, la Guerra Fría marcó la agenda científica, determinando el camino por el que encontrar los fondos y subvenciones necesarios para mantener laboratorios y centros de investigación.
Un científico de éxito era aquél al que llamaban políticos, militares y directivos de las principales corporaciones industriales para pedir consejo. Todo alumno que quisiera forjarse una carrera en el ámbito académico sabía cuál era el camino del discipulado y el modo correcto de prosperar.
Aquellos científicos que se atrevían a ligar sus trabajos a cuestiones interpretativas de la nueva realidad que se estaba descubriendo tras los estudios cuánticos sobre el electrón, o que incluso iban más allá atreviéndose a hablar y escribir sobre sus dudas filosóficas, comenzaron a ser vistos como una lacra para una sociedad que necesitaba resultados útiles, inmediatos y constantemente mejorados.
Los escritos filosóficos de los padres de la mecánica cuántica, quienes habían conformado un grupo altamente sensible a las consecuencias “existenciales” de sus descubrimientos, eran una rara herencia que sólo unos pocos se atrevieron a continuar, con figuras excepcionalmente populares como John Wheeler o David Bohm, quien tuvo que “exiliarse” a Brasil, atosigado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, ya que había formado parte del Proyecto Manhattan antes de mostrar públicamente su curiosidad por el comunismo, las filosofías orientales y los movimientos pacifistas.
Se popularizó en el gremio, así, una frase nacida en el Rad Lab: “¡Cállate y calcula!” (Shut up and calculate!). Calcular, esa fue la misión del científico a partir de la segunda mitad del siglo XX. Atrás quedaban los textos de los años 20, en que tipos como Bohr o Heisenberg citaban a Goethe o aludían a los Vedas hindúes porque así ilustraban sus últimos descubrimientos.
Los años 60 fueron años de grandes avances en la comprensión del átomo y su estructura interna, de donde nacieron los métodos para el empleo de la radioactividad y el desarrollo de materiales superconductores, ambos dignos del Nobel. No importaba qué significaba una ecuación, sino cuál era su aplicación técnica y la capacidad de mejora. Las preguntas correctas de un buen científico debían ser del tipo: “¿Cuánta radiación emite una determinada reacción nuclear frente a otra cualquiera?” “¿Cuánta corriente eléctrica es capaz de conducir este material frente a este otro?”. La máxima de la sensatez científica se resumía en que, si una teoría funcionaba a todos los efectos prácticos, no había más que hablar.
Pero los intentos de revolución social de finales de los 60 y el afán por el cambio provocaron un giro en la tendencia académica; los estudiantes “marginales” fueron en aumento, y la noción pragmática de la ciencia al servicio de la industria, cuyo síntoma era una mayoría de graduados especializados en Física nuclear y Física del estado sólido, ya no resultaría tan atractiva para muchos.
A ello contribuyó el recorte económico en el ámbito académico a que obligó la Guerra de Vietnam –no se buscaban estudiantes para investigar, sino soldados— y la posterior crisis energética que asoló Estados Unidos. Si, hasta entonces, aprender a calcular tal o cual efecto físico conducía a una carrera de éxito (vinculada a las instituciones académicas, a su vez vinculadas a las industrias, vinculadas al aparato de defensa), ahora ese camino se estrechaba y empinaba cada vez más.
Cuenta Kaiser que muchos de los que entraban a estudiar Física lo hacían motivados por sus lecturas sobre relatividad y mecánica cuántica, y alimentados con las ideas de tipos como Bohm o Wheeler; pero esos muchos eran invitados por las circunstancias a dejar tales cuestiones para los años de su jubilación, como muchos profesores solían decir.
Hasta entonces, más les convenía seguir los pasos que les garantizarían esa jubilación.
Con los nuevos tiempos, para un creciente número de nuevos alumnos, ya no había nada que justificara el hastío.
Los campus comenzaron a ser testigos de la proliferación de grupos de físicos dispuestos a incluir la filosofía en sus reflexiones sobre física cuántica y a especular abiertamente sobre las implicaciones existenciales de los descubrimientos cosmológicos.
En 1975, uno de aquellos grupos se dio a conocer como Fundamental Fysiks Group. Estaba formado por graduados en universidades de primer nivel, como Columbia, Berkeley o Stanford. Según Kaines, los auténticos logros de aquel grupo han sido obviados hasta hoy por el bien de la reputación del gremio científico, pues también se les conoce, o sobre todo se les conoce, por haber sido un puñado de hippies admiradores del “psicodélico” Timothy Leary, de los gurúes hindúes que estaban de moda en San Francisco y alrededores, y, sobre todo, responsables, y causa primera, de ciertos desmadres “cuánticos” de la New Age y sus adaptaciones fáciles, y siempre con aplicaciones prácticas salvíficas, de los estudios sobre psiquismo y conciencia.
Resulta chocante para nuestras mentes dicotómicas que algo científicamente serio pueda venir de aquellos círculos de los Fysiks. Y, sin embargo, aquel grupo ajeno a las demarcaciones entre territorios cognitivos, en las bambalinas de sus exhibiciones acuarianas, seguía haciendo Física.
Kaiser resume en tres los puntos que convierten a aquellos hippies en los salvadores de la física moderna.
En primer lugar, el método: frente al utilitarismo de postguerra, los Fundamental Fysiks recuperaron el interés por la especulación, que había sido la seña de identidad entre los padres de la mecánica cuántica y cuya importancia para el avance de la ciencia se encargó de señalar el propio Einstein, al hablar del “salto intuitivo” por el cual el científico se evade de la experiencia y recurre a su inventiva para formular una hipótesis.
Este salto intuitivo es el que permitiría el auténtico avance de la ciencia.
En segundo lugar, es gracias a ellos que se dio a conocer en las universidades el Teorema de Bell, ignorado durante una década por los gurús científicos de aquellos tiempos. John S. Bell era un físico irlandés que, tras años de luchar contra sus impulsos “filosóficos”, pues sabía que podrían acabar con su carrera de profesor, aceptó finalmente seguir los pasos de su mentor, David Bohm, y pensar la física desde posturas superiores al mero razonamiento utilitario.
De ello, nació el teorema que lleva su nombre, y que fue clave para sumergirse, con todas las consecuencias, en la realidad manifestada en las ecuaciones cuánticas; su teorema confirmaba la realidad del entrelazamiento: que dos partículas que han interactuado entre sí permanecen entrelazadas para siempre, independientemente de la distancia que las separe.
En términos existenciales, todos somos uno. En términos utilitarios, que hasta entonces nadie había querido ver, pues el tema era demasiado «místico», la comunicación instantánea, independientemente de la distancia, era posible. Y de ahí, del “todos somos uno”, es que hoy tenemos esa disciplina que tantos millones maneja y que implica una lucha a muerte entre corporaciones multinacionales por hacerse con sus secretos: la computación cuántica.
Los Fundamental Fysiks, por su parte, se concentraron en investigar si del Teorema de Bell se podía sacar algo en claro sobre clarividencia, psicoquinesis y demás. Pero, de no ser por su interés por tales asuntos, dice Kaiser, otros no se habrían fijado en las posibilidades “comunicativas” de los principios cuánticos.
Los Fysiks fueron capaces de llamar la atención de organizaciones no sólo del tipo del Movimiento para el Potencial Humano, sino del mismísimo FBI; y es que la CIA estaba preocupada por que ciertos asuntos, como las “posibilidades del psiquismo como método de espionaje a distancia”, fuesen una realidad y los soviéticos ya supieran de ello, de modo que todos estuvieron atentos a lo que se cocía en Stanford y en el Instituto Esalen de California.
Finalmente, en tercer lugar, el interés por el Teorema de Bell llevó a los Fysiks a imaginar todo tipo de máquinas estrambóticas con que hacer realidad sus sueños de simultaneidad en el espacio, máquinas que facilitasen la telepatía y los viajes “espirituales”; y de tales divagaciones apareció lo que hoy se conoce como Teorema de no clonación, según el cual es físicamente imposible clonar el estado cuántico de un sistema y pasarlo a otro sistema.
Cuando se trata de observar un sistema cuántico, éste se ve alterado por el proceso de observación, de modo que resulta imposible conocer su estado anterior a la “invasión”. Esta es la base que hace posible la criptografía cuántica, que es lo que garantiza la seguridad en las transferencias bancarias y el voto electrónico hoy en día: cualquiera que intente copiar una señal encriptada cuánticamente, la destruirá en el intento.
De los Fundamental Fysiks han quedado clásicos para la historia “desacreditada” del pensamiento, como El tao de la física, de Fritjof Capra, o Danza de los maestros de Wu Li, de Gary Zukav. También recordaremos a Fred Alan Wolf dándonos consejos positivos para la vida en el documental ¿¡Y tú qué sabes!?, y a su alter ego de dibujo animado el Doctor Quantum.
Y, por supuesto, Jack Sarfatti, el más estrafalario de todos y gracias al cual, y a sus amistades e investigaciones con tipos del nivel de Uri Geller, el doblador de cucharas, los amantes de las conspiraciones podemos estrujarnos el cerebro con los secretos que «los poderes que son» ocultan a los humanos.
Por lo demás, otros méritos, como los citados por Kaiser, serán fácilmente olvidados. Aquellos científicos extravagantes habían cruzado los límites entre ciencia y pseudociencia; unos límites que, por otro lado, parecieran responder más a las convenciones de una época dada que a una pretendida realidad objetiva de las cosas.
Qué le vamos a hacer, así es el mundo de la gente seria: si has jugado con el doblador de cucharas, no podemos aceptar que seas el mismo tipo que hizo posible la computación cuántica.
Copyright © Rafael García del Valle. Reservados todos los derechos.












