Por supuesto que pueden tomarse respuestas generalizadas y hacerlas propias, decir algo así como: «Escribo para expresar lo que pienso, o lo que siento»; «Escribo como forma de desahogarme»; «Escribo para profundizar sobre un tema»; o las más sofisticadas, del estilo: «Escribo porque no puedo dejar de hacerlo».
En mi caso, escribo porque es una forma de transmutar (y transmitir) una idea —o una emoción— en palabras, en una historia que suele esconder más de lo que dice a primera lectura. Siento un placer enorme e inexplicable cada vez que vez que se me ocurre algo y percibo que eso podría llegar a tomar la forma de un cuento; una especie de adrenalina que me recorre el cuerpo y me lleva a escribir la idea rápidamente en cualquier lugar.
Por experiencia, sé que si no la escribo en el momento, la idea desaparece, se fuga a la búsqueda de otro receptor, y luego es ya imposible recuperarla. Por ejemplo, la idea del cuento «Lunar» de mi libro La carga invisible se me ocurrió un día a las 5am, desvelado en la cama tras despertarme por el llanto de mi hija. Automáticamente escribí en Notas del móvil la palabra lunar, asumiendo que la luz en la cara me quitaría la poca melatonina que me quedaba.
Tardé un buen rato en volver a dormirme, pero valió la pena. A las pocas horas, cuando me desperté, leí la palabra: recordé todas las ideas que representaba y escribí el cuento completo casi de corrido.
Escritura terapéutica
Escribo desde pequeño. Al principio, usaba la escritura de un modo más terapéutico; escribía cuando estaba triste por algo. En mis primeros cuentos, siempre se moría alguien de forma trágica (en algunos de los de ahora también, pero bueno, ya no por desenfrenada catarsis). Era la forma que tenía de desahogarme, de expresar la angustia por alguna situación de mi vida cotidiana: ponía en el personaje todo lo que yo, de alguna manera, sentía, y la muerte en la ficción representaba de forma simbólica esa tristeza.
A mis 39 años, un día, miré todos los escritos amontonados en la carpeta Mis cuentos del ordenador. Eran muchos. Esa vez no entré para releer ni para agregar alguno nuevo. Fue distinto, no sé por qué. Los vi y me pregunté: «¿Por qué no publicar todo esto?».
Esa idea me hizo extrañamente feliz.
Por suerte —y para no arruinar la felicidad de mis potenciales lectores—, no publiqué ese cúmulo de textos. Si bien me gustaban (y me gustan) las ideas, están muy mal escritos a nivel literario, según mi punto de vista. Pero esa pregunta inicial me llevó a estudiar y aprender sobre temas relacionados con la escritura. Descubrí que existen «recursos literarios», por ejemplo, o que mi gramática era bastante mediocre (siempre tuve muy buena ortografía, y pensaba que con eso era suficiente).
Escribir y corregir
Así que leí muchísimo. Y también me anoté en algunos talleres literarios. Tuve la suerte de conocer al escritor Lucas Bruno, que impartía uno de esos talleres, y quedé fascinado con sus explicaciones. Era un «escritor de verdad» y me estaba mostrando algunas técnicas, ejemplos de buena literatura, textos de grandes autores.
Absorbí todo lo que pude y escribí durante un año un cuento por semana. A veces dos. Esta práctica me hizo dar cuenta de los fallos que cometía, e ir corrigiéndolos semana a semana. En este último año escribí más cuentos que los que había escrito durante toda mi vida.
Mis cuentos tienen una tendencia hacia lo oscuro, es cierto, o hacia lo psicológico. Aunque no faltan los que abordan un tema complejo desde la ironía, o el humor, o el absurdo. Me llama mucho la atención poner a un personaje en una situación de tensión y ver cómo la resuelve. Sí, casi siempre son los mismos personajes los que me van indicando cómo ha de continuar la historia.
Nunca voy a saber si esa información sale de mi inconsciente, o si es información que baja «de algún lado». No voy a ponerme místico, pero a veces pasa como en sueños: el camino que sigue un personaje es algo totalmente impredecible, y uno se vuelve una especie de espectador expectante que va tomando nota.
Y de todos esos cuentos escritos, elegí los mejores. Y los corregí, y también me los corrigieron. Los pulí hasta el cansancio, agregando detalles, quitando párrafos, exprimiendo las ideas al máximo. Y así, un día, todo este trabajo tomó forma física.
La carga invisible me pareció un buen título para el libro. Representa esa carga o peso emocional que todos llevamos dentro de nuestra mente o nuestro corazón, queramos o no; lo sepamos, o no.
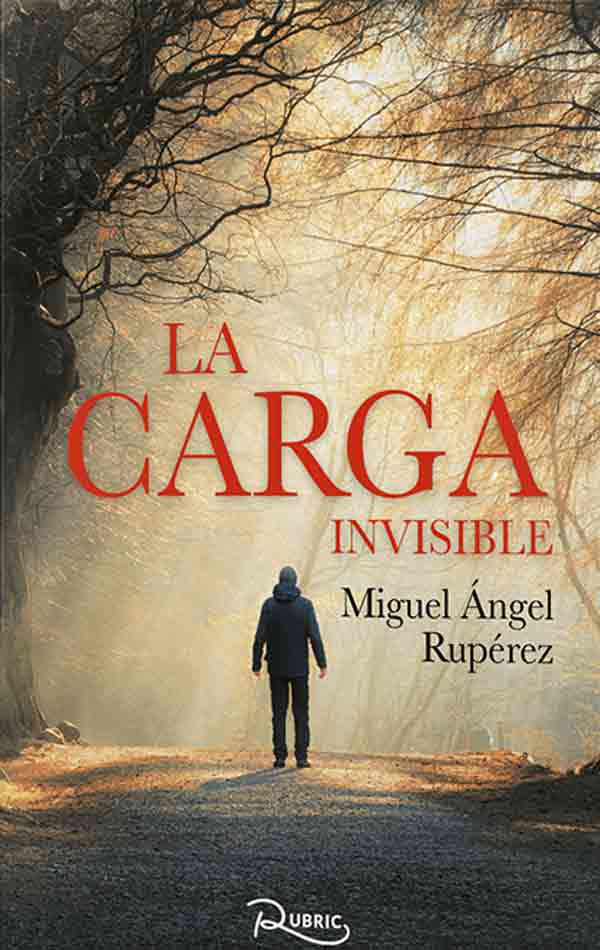
Sinopsis
¿Hasta dónde nos puede llevar la sobrecarga mental? ¿Quién no se sintió alguna vez al borde del colapso, de la tristeza o de la falta de paciencia?
Estas son las preguntas que inspiraron las historias de La carga invisible: una colección de diecinueve relatos que exploran el peso emocional y la sobrecarga psicológica que cada personaje arrastra sin saberlo. Estas cargas los llevarán a situaciones extremas tales como el ridículo, la soledad, la locura o, en algunos casos, la muerte. Son historias que hablan sobre el dolor.
Con un estilo claro y directo, Miguel Ángel Rupérez nos invita a adentrarnos en situaciones de vida donde la crudeza, la tragedia y la ironía juegan un papel fundamental. Sus relatos van al punto, sin rodeos, dejando siempre un espacio para la reflexión. Es un libro ideal para quienes disfrutan de la lectura breve, pero profunda.
La carga invisible no te dejará indiferente. La verdadera emoción nunca está en las palabras de las historias, sino en lo que despiertan dentro de cada lector.
Web: www.miguelangelruperez.com
Copyright del artículo © Miguel Ángel Ruperez. Reservados todos los derechos.












