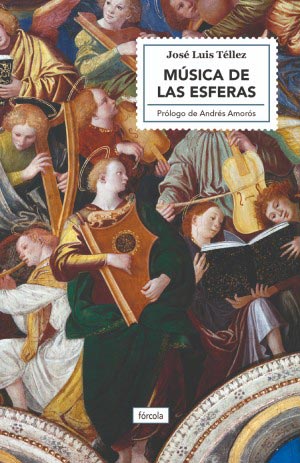 José Luis Téllez es uno de los musicólogos y críticos musicales más sólidos y laboriosos de nuestro medio. Somos unos cuantos quienes aprendimos en sus páginas a desmenuzar las estructuras armónicas de una partitura, el contexto filosófico de una obra, la historia minúscula de una página melográfica que es, a la vez, una página de la historia universal. Todo ello como una búsqueda incansable de la medida, elemento esencial en la escritura del arte sonoro.
José Luis Téllez es uno de los musicólogos y críticos musicales más sólidos y laboriosos de nuestro medio. Somos unos cuantos quienes aprendimos en sus páginas a desmenuzar las estructuras armónicas de una partitura, el contexto filosófico de una obra, la historia minúscula de una página melográfica que es, a la vez, una página de la historia universal. Todo ello como una búsqueda incansable de la medida, elemento esencial en la escritura del arte sonoro.
La contrafaz de esta faena la propone ahora Téllez con un libro de cuentos: Música de las esferas (prólogo de Andrés Amorós, Fórcola, Madrid, 2021, 166 páginas). En efecto, aquí la cosa va de infinito, eternidad y signo absoluto. Sintetizo: va de música. Para ello, el cuentista se vale de cuadros que hablan, espectros, encarnaciones de seres mitológicos, cámara de sonidos mágicos, pintores que pintan el tiempo y no sólo el espacio, objetos misteriosos en los lugares más prosaicos de Madrid, suma y sigue. Para armonizar –nunca mejor dicho– con la brevedad de este espacio, me detengo sólo en el vector mayor que me parece hallar en la colección: una suerte de asamblea angelical que abre y cierra la serie. Es decir que no se trata de una serie atonal sino de una colección de modulaciones que empieza y se remata con el mismo acorde tonal.
La fábula remite al instante crucial en que un ángel observa que los hombres, aunque conocen la música, el lenguaje angelical, carecen de precisión en su práctica. La música acumula todos los significados en una sola masa y, en consecuencia, no distingue ninguno. Apunta a la infinitud del espacio y la eternidad del tiempo. No significa nada y fluye, volátil, lejos de cualquier precisión. Para ello, Luzbel, el ángel rebelde, propondrá la palabra. Así se buscará la precisión semántica, una tarea interminable, porque no hay tantas palabras como cosas y todo significado es provisorio pues ha de acudir a otro significado para significarse y así hasta el infinito donde, omnipotente y paciente, aguarda la música.
El cuento no es una mera alegoría ni una exposición didáctica de nuestra naturaleza doble como animales musicales y verbales. Téllez propone un examen universal de vivencias que remite a ese comienzo mítico en que los ángeles proyectan la torre de Babel. Hemos perdido para siempre la capacidad de ser infinitos y eternos pero por ello subsiste la nostalgia de haberlo sido alguna vez, en un tiempo sin fecha y en la Tierra de Ninguna Parte. No podemos explicar el fenómeno porque no lo es. La música satisface esa doble nostalgia porque todo lo siente aunque nada signifique. En su carencia está su poder. Es, como insinúa obsesivamente Téllez, el poder de saltar los términos, los límites, las medidas y, en tal caso, eludir nuestra condición mortal por una vocación difusa y acuciante: la inmortalidad. Copio: “Cada hombre, cuando nace, recibe la partitura de su destino y sólo cuando muere es capaz de desentrañar su sentido.” Es el momento borgiano en que vemos nuestro definitivo rostro eterno. Quien lo probó, lo sabe. Quiero decir, quiere decir Téllez: lo saben los ángeles, nuestra secreta, perdida y anhelada condición angélica.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.











