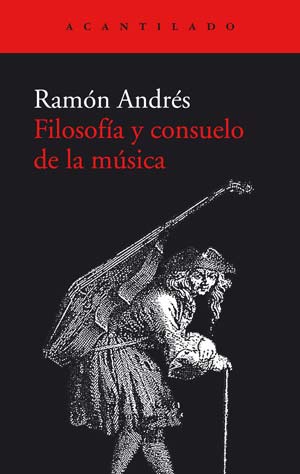 Fino y erudito como de costumbre, Ramón Andrés nos sugiere un viaje al origen en su libro Filosofía y consuelo de la música (Acantilado, Barcelona, 2020). No se trata de un viaje histórico sino mítico que, como todos los mitos, no ha ocurrido puntualmente nunca y ocurre con insistencia a cada rato. Su materia, según el autor, es la música: intangible, evanescente, que compromete a todo nuestro cuerpo en su unidad simbólica –léase: alma–, que se difunde por el aire, está penetrada en todo lugar y no se afianza en ninguno. Tiene, pues, un parecido de familia con la divinidad pues goza y padece desde siempre con el carácter de lo sacro.
Fino y erudito como de costumbre, Ramón Andrés nos sugiere un viaje al origen en su libro Filosofía y consuelo de la música (Acantilado, Barcelona, 2020). No se trata de un viaje histórico sino mítico que, como todos los mitos, no ha ocurrido puntualmente nunca y ocurre con insistencia a cada rato. Su materia, según el autor, es la música: intangible, evanescente, que compromete a todo nuestro cuerpo en su unidad simbólica –léase: alma–, que se difunde por el aire, está penetrada en todo lugar y no se afianza en ninguno. Tiene, pues, un parecido de familia con la divinidad pues goza y padece desde siempre con el carácter de lo sacro.
La palabra música, lo sabemos, proviene de las Musas, designa lo atinente a ellas. Son mujeres que componen la maternidad de los saberes humanos. Aseguran la unidad de nuestro conocimiento señalando el carácter único de su matriz. A la vez, ante la dispersión de la historia y el olvido, su sesgo mítico nos provee concentración y recuerdo. El más fuerte ejercicio de rememoración que nos propone la música, dice Andrés, es la memoria de nuestro origen. Fue unitario, fuimos uno. Hoy somos diversos y múltiples.
Madre, música, unicidad parecen clamar por cierto psicoanálisis. En efecto, Ferenczi con su sentimiento oceánico, Jung con sus arquetipos telúricos y, al fondo, Freud con la escisión primordial del sujeto en el tabú del incesto, apuntan a lo mismo: somos sujetos porque somos parcialidad. Hemos perdido lo junto al desprendernos de nuestra madre, falencia subrayada por la prohibición de recobrarla. La música nos sana de estas pérdidas y nos religa con lo perdido. En este religar volvemos a encontrarnos con la religión, la re-ligazón.
¿Es la música algo femenino, materno, sacro aunque fuera de toda religión organizada, salvo la organización de un coro o una orquesta? Andrés sostiene que sí con una certeza de efecto convincente. Nos remite a Platón y a sus tratos con el Eros como vocación de unidad a través del otro, al erotismo que nos hace enamorarnos de quien nos promete recuperar algo perdido en el origen. Desde luego, aquí nos hallamos ante un erotismo incluyente, no sólo en su aspecto sexual, como exige la vulgata contemporánea. Si acaso, podría hablarse de la índole sexual de la música tanto como de la índole musical del sexo, con su melodía, su armonía y su ritmo.
El erotismo musical adquiere un perfil de magma, de materia plástica, flexible, fluyente que nos lleva, alternativamente, a la delicia y a la angustia. Delicia de disolvernos en la tibia totalidad, angustia de perder en ella los límites de nuestra subjetividad. Somos el uno total pero dejamos de ser el uno singular. Como la vida misma, se dirá o, por citar a nuestro escritor, la alternancia entre la conjetura del día y la revelación de la noche. En ambos extremos, entre ambos extremos, el ser humano está obligado a existir como alguien que escucha. Si lo escuchado es musical, es decir si es la voz del aire que llega a todas partes sin dejarse atrapar en ninguna, entonces los hombres intentamos fijarlo, convertir lo oído en algo visible. Andrés halla rastros –muy elementales, por cierto– de melografía, o sea de escritura musical, en remotas tablillas de barro cocido. Luego, las partituras que todos conocemos, láminas de papel con dibujitos simétricos, atestiguan la paradoja: la muda escritura es el vestíbulo de la música que parece surgir de un par de divinos labios. Por ello, conforme al título del libro antes citado, nos consuela y, al consolarnos de lo perdido y recuperado, nos dota de filosofía, de amor al saber.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.












