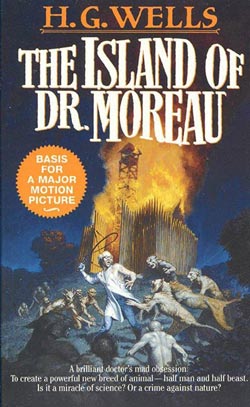 La máquina del tiempo y La guerra de los mundos son desde luego las obras más conocidas de toda la extensa bibliografía de Wells. Ambas trataban temas relacionados con la evolución, un tema que fascinaba al escritor y que también aparece presente en La isla del doctor Moreau. Como el resto de sus novelas de la primera época de su carrera, es una emocionante aventura tejida alrededor de una serie de cuestiones éticas que aún no han perdido actualidad tras más de cien años.
La máquina del tiempo y La guerra de los mundos son desde luego las obras más conocidas de toda la extensa bibliografía de Wells. Ambas trataban temas relacionados con la evolución, un tema que fascinaba al escritor y que también aparece presente en La isla del doctor Moreau. Como el resto de sus novelas de la primera época de su carrera, es una emocionante aventura tejida alrededor de una serie de cuestiones éticas que aún no han perdido actualidad tras más de cien años.
Aunque H.G. Wells alcanzó la fama con su primera novela, La máquina del tiempo, en realidad su atención llevaba tiempo centrada en una historia muy diferente que se le había ocurrido a raíz de unas conferencias impartidas por su maestro y destacado darwinista Thomas Huxley con el título Evolución y ética. El entonces maestro y periodista Wells dedicó a ese relato todo su tiempo, hasta el punto de que sus recursos económicos se agotaron y, en 1895, se vio obligado a volver al periodismo.
La publicación aquel mismo año de La máquina del tiempo le otorgó no sólo mayor holgura financiera sino un reconocimiento de crítica y público que ya nunca le abandonarían. Así pues, no tuvo problemas en encontrar editor para su siguiente obra, aquélla en la que había invertido tanto tiempo: La isla del doctor Moreau. Sin embargo, en esta ocasión obtuvo menos éxito, probablemente debido al escabroso tema que tocaba: la evolución como fruto del dolor, los experimentos crueles con animales, la eugenesia y el papel de la religión como medio de control individual y social. El propio Wells en años posteriores se refirió con entusiasmo al libro como “un ejercicio de blasfemia juvenil… teológicamente grotesco”.
La historia es una absorbente revisión de Frankenstein filtrada a través de un tamiz religioso. El científico de Wells, el viviseccionista Moreau, se ha recluido en una remota isla tropical en la que lleva años realizando experimentos con diversos animales, humanizando sus cuerpos y aumentando la capacidad de sus cerebros. Estas creaciones son más “monstruosas” que la criatura de Mary Shelley, inquietantes combinaciones de espanto y extraña belleza, basadas en perros, pumas, cerdos, hienas, toros y monos; “llevaban turbantes, bajo los cuales asomaban sus mágicos rostros de prominentes mandíbulas y ojos brillantes”.
El equilibrio entre humanidad y bestialidad en el que viven esas grotescas criaturas es demasiado inestable. Los animales comenzarán a revertir a su estado primitivo desencadenando una sangrienta tragedia narrada en primera persona por Prendick, un náufrago que asiste horrorizado a los siniestros acontecimientos
La descripción que Prendick hace de las criaturas de Moreau concuerda con la imagen que se tenía en aquel tiempo, a finales del siglo XIX, de los posibles antecesores del hombre, el Pliopithecus, el Dryopithecus o el Paidopithex, descubiertos entre 1849 y 1895, ya que el Australopithecus y, con él, la hipótesis de ser uno de nuestros ilustres antepasados, no sería hallado hasta bien entrado el siglo XX. Por otro lado, la sociedad europea se hallaba en aquellos momentos inmersa en acalorados debates acerca de la vivisección animal y la degeneración evolutiva. El libro refleja esas controversias en la figura de Moreau, expulsado del país a causa del escándalo que provoca en la bienpensante sociedad británica sus experimentos de vivisección, una especie de trasplante y manipulación de órganos y miembros de un animal a otro, y que hoy llamaríamos bioingeniería.
Ciertamente, la plausibilidad científica no era lo que más importaba a Wells en La isla del doctor Moreau, sino las fronteras de la propia ciencia, incluidas las éticas. Si en La máquina del tiempo planteaba una evolución condicionada por la organización social en clases, aquí imagina una evolución forzada artificialmente. En ambos casos, el resultado es poco prometedor, resultado de la creencia del escritor en que no siempre el proceso evolutivo conduce hacia seres cada vez más perfectos. Y en el caso de esta novela, no sólo los siniestros experimentos que Moreau lleva a cabo en la «Casa del Dolor» darán como resultado a inestables criaturas en absoluto mejores que su encarnación animal, sino que el propio doctor y su ayudante Montgomery experimentan una regresión ética, una involución que los transforma: a Moreau en un ser obsesionado, frío e insensible («el estudio de la Naturaleza hace al hombre tan despiadado como la Naturaleza misma», afirma el doctor, expresando una idea que todavía hoy acosa a los científicos); Montgomery, por su parte, se ha convertido en un individuo embrutecido, incapaz ya de relacionarse con sus congéneres humanos.
La triste visión de la humanidad que Wells plasmó en La máquina del tiempo da un paso más allá en esta novela: para los evolucionistas, la peculiaridad redentora de nuestra especie era nuestra capacidad para la conciencia espiritual y el conocimiento científico; pero estos aspectos son puestos en entredicho en los primeros escritos de Wells. Moreau pervierte de manera grosera las metas de la ciencia, mientras que las revelaciones del viajero temporal en La máquina del tiempo apuntan hacia una desesperación global y un suicidio lento de toda la raza.
La obra es también un estudio sobre el frágil equilibrio entre civilización y bestialidad en la propia especie humana, tanto desde un punto de vista meramente físico como espiritual. En sus novelas anteriores a 1900, Wells solía poner el acento en una ambivalencia cuidadosamente construida en la que cada fuerza tiene su opuesto, cada afirmación una negación. Por ejemplo, en La isla del doctor Moreau, se establece la línea que separa lo humano de lo bestial… para borrarla inmediatamente. La criatura más bestial, el Hombre Leopardo, es uno de los que muestran más signos de humanidad, mientras que Prendick, el último testigo humano de este intento de desmenuzar el proceso evolutivo, acaba teniendo estallidos de bajeza animal. A mitad de camino, los monstruosos mutantes presentan todo un catálogo difícil de clasificar: ososzorros, simiocabras… destruyen cualquier certeza taxonómica y dejan a Prendick permanentemente traumatizado. Un “especialista mental” poco puede hacer para impedir que Prendick, de vuelta en casa, al mirar a sus conciudadanos londinenses por la calle, sienta “que el animal se está apoderando de ellos, que en cualquier momento la degradación de los isleños va a reproducirse a gran escala”.
La novela también aborda el tema de la religión como guía de comportamiento de unos seres imperfectos y medio de control social. Carentes de memoria colectiva o individual, a las grotescas criaturas se les había inculcado una rudimentaria religión, con el propio Moreau como figura central, una síntesis de Dios de la Piedad y el Dolor (“Él es la Mano que hiere”, cantan, “Él es la Mano que sana”). Los animales se rigen por una especie de Mandamientos cuyo objetivo es acentuar su humanidad, oponiéndose a la continua llamada de los instintos. La Ley se recita como un credo religioso, acompañado de movimientos corporales, dirigida por uno de los animales que actúa como un sacerdote.
En la burda religiosidad de estos nuevos seres, Moreau, con su pelo y barba blancos, es el ser supremo, el creador de todos ellos y aquél que puede destruirlos; como Dios, no ha creado criaturas semejantes a él, sino imperfectas. Su ayudante Montgomery cumple el papel de Jesucristo, a mitad de camino entre el «dios» Moreau y los mutantes y, como aquél, morirá a manos de sus «congéneres» bestiales. El edén científico de la novela también incluye una versión del mandamiento bíblico de no comer de los frutos del “Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal”: Moreau ha ordenado a sus hombres–bestia no probar la sangre ante el temor de despertar sus reprimidos instintos naturales. Este mandamiento, por supuesto, es transgredido y las criaturas revierten a sus orígenes bestiales. Incluso hay un mutante reptiliano que, como la serpiente del Paraíso, sembrará el terror en la isla de Moreau antes de ser aniquilado por éste.
El Wells de finales de los noventa del siglo XIX no escribía sólo romances científicos, sino también y de forma oportunista, cuentos góticos, (de los cuales bebe mucho La isla del doctor Moreau), comedias sociales sobre la nueva locura por pedalear en bicicletas (The Wheels of Chance), fantasías banales sobre visitas angelicales (The Wonderful Visit) y recopilaciones de ensayos ligeros y artículos periodísticos (Certain Personal Matters). Es importante subrayar la permeabilidad entre estos diferentes estilos literarios, los espacios híbridos e “impuros” en los que nacían los romances científicos.
La ficción especulativa de Wells tenía precedentes: cuentos como “Pausodyne” (1881) y “A Child of the Phalanstery” (1884), de Grant Allen; y novelas más o menos filosóficas como La Edad de Cristal, de W.H. Hudson y The Inner House (1888) de Walter Besant. Pero fue Wells quien supo insuflar en sus primeras novelas una energía narrativa tan poderosa y una convicción tan sólida en lo que escribía, que instantáneamente transformó el espíritu y el método de la CF. De hecho, descubrió un potencial mucho mayor que el que andaba buscando. Aunque su demostración de que las fábulas morales (como esta novela) podían ser modeladas como narraciones emocionantes y violentas, fue bienvenida por unos cuantos moralistas, lo cierto es que La isla del doctor Moreau –junto a El hombre invisible y La guerra de los mundos– dieron pie a una legión de imitadores que sólo estaban interesados en el aspecto más melodramático de creadores de monstruos, invasiones alienígenas o criminales científicos. Treinta años más tarde, muchos autores de CF imaginarían un futuro imposible de robots antropomórficos y trajes plateados unisex. La isla del doctor Moreau no necesitó nada de esa imaginería para plasmar temas que aún seguimos debatiendo más de cien años después.
Imagen superior: cómic Ted Adams y Gabriel Rodríguez.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












