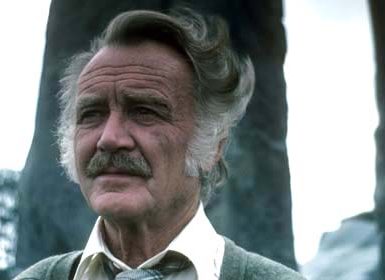Ningún estudio dedicado a la historia de la ciencia ficción podría considerarse completo sin el análisis de una de las películas clave del género: 2001: Una Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick.
Alabada por muchos como el film arquetípico de la ciencia ficción, es una de las obras más examinadas y criticadas no sólo por los aficionados al género, sino también por los estudiosos de la historia del cine. Kubrick no sólo demostró en ella lo que la combinación de fidelidad científica y realismo visual podía conseguir partiendo de la ciencia ficción literaria, sino que también alivió –parcialmente– la discordia abierta entre los entusiastas del cine de CF y aquellos principalmente volcados en la vertiente literaria del género, que consideraban al cine incapaz de transmitir ideas complejas que pudieran suscitar reflexión. 2001 tuvo el mérito de tapar la boca a estos últimos y reconciliar, aunque solo fuera puntualmente, a ambos bandos.
Aquellos críticos cinematográficos que en más alta estima se tienen a sí mismos –y esto es algo que sucede igualmente en el ámbito de la literatura– tienden a despreciar el cine de género. Para ellos, los directores “serios” hacen películas “serias”, no ciencia ficción, y cuando lo hacen es sólo como simple divertimento, como un paréntesis en su “verdadera” filmografía.
Entre los grandes directores que cuentan en su carrera con al menos un film de ciencia ficción encontramos, por ejemplo, a Fritz Lang, James Whale, Robert Wise, Don Siegel, Richard Fleischer, Woody Allen, Steven Spielberg, Philip Kaufman, Peter Weir, Danny Boyle, David Cronenberg, James Cameron o Ridley Scott. Howard Hawks, un cineasta todoterreno, nunca dirigió una película de CF…nominalmente, porque produjo y supervisó muy de cerca El enigma de otro mundo. Naturalmente, todas esas películas de viajes al espacio, alienígenas y distopías futuristas son consideradas por la crítica como obras menores que no cuentan a la hora de valorar la filmografía del realizador.
¿Y qué ocurre cuando resulta que ese film de ciencia ficción resulta ser una obra de tal calado que no puede ignorarse? Entonces, como sucede en literatura con las obras de Orwell, Huxley o Vonnegut, no se las considera como “verdadera ciencia ficción” y se las reclasifica como “sátiras”, “terror” o “distopías”. O se intenta argumentar de forma bizantina que sus especulaciones son tan verosímiles que trascienden los parámetros de la ciencia ficción más “fantasiosa”. Esta argumentación puede resumirse así: “si es buena película, no puede ser ciencia ficción”. Y al contrario, “si es mala, es ciencia ficción”.
Una de las pocas películas que ha conseguido escapar de esa perversa lógica y que no sólo ha sido considerada por los críticos como “cine serio” sino que la han recibido con entusiasmo, fue 2001, una de las tres películas de CF firmadas por Stanley Kubrick (las otras dos fueron Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú?, calificada como sátira; y La naranja mecánica, convenientemente considerada una distopía). En el caso de 2001 los críticos no pudieron meterla en otro cajón que el de la ciencia ficción: había naves espaciales, alienígenas y ordenadores locos; el coguionista era nada menos que uno de los escritores más famosos del género, Arthur C. Clarke, y el propio Kubrick había manifestado su intención de rodar “la proverbial buena película de CF”. Con todo, el resultado fue tan impactante para esos altaneros críticos que le concedieron al peculiar director el equivalente hollywodiense de la piedra filosofal con la que era capaz de transmutar el plomo de la ciencia ficción en verdadero oro cinematográfico.
Otra razón para el prestigio de 2001 es que, literalmente y en solitario, redefinió el género tras un periodo de relativo estancamiento. Conforme las películas de invasiones alienígenas y monstruos mutantes de la década de los cincuenta fueron perdiendo frescura y apoyo del público, se vieron reemplazadas por cintas menos impregnadas de la paranoia propia de la Guerra Fría y más receptivas al continuo cambio tecnológico y a los logros que iban obteniendo los científicos y astronautas que se afanaban por ganar la carrera espacial. Pero este nuevo enfoque tenía un serio problema. Los viajes espaciales ya no eran sólo material propio de la ciencia ficción. Estaban convirtiéndose en realidad. Así que ¿por qué iba alguien a pagar por ver una película sobre héroes espaciales y viajes interplanetarios cuando podía quedarse en su casa, encender la televisión y contemplar el auténtico progreso justo en el mismo momento en que tenía lugar?
La percepción social de que la auténtica ciencia estaba alcanzando y devorando a la ciencia ficción audiovisual que desde los años treinta había sido tan popular entre los niños y adolescentes (primero como seriales cinematográficos; luego, en los cincuenta, en formato de películas y a partir de finales de esa década como programas televisivos) no fue –al menos totalmente– una ilusión espontánea. En ello tuvo que ver bastante la NASA, que lanzó una campaña de relaciones públicas y propaganda diseñada para transmitir esa sensación de que el presente había por fin llegado al futuro, que el viaje espacial y las colonias en otros planetas estaban a la vuelta de la esquina.
¿Cuál era la razón de esta campaña? Muy sencillo: utilizar el entusiasmo público suscitado por ella para presionar al gobierno y obtener fondos con los que seguir financiando la carísima carrera espacial. Y fue todo un éxito. En fecha tan temprana como 1962, la sonda Ranger 4 tomó fotos muy nítidas de la Luna y en 1964 ya se pudieron ver imágenes de la superficie de Marte captadas por el Mariner 4. La auténtica exploración del espacio se había convertido en un fenómeno audiovisual.
Pero la ciencia ficción aún atraía a muchos aficionados y las series de viajeros espaciales y temporales fueron más populares que nunca, no solo ya entre los niños sino también entre un público más adulto. Lo que propició esa cobertura mediática fue un sentimiento de “anticipación cultural” y un complejo mecanismo de retroalimentación: las imágenes ficticias del espacio y los viajes interplanetarios de las películas y series animaron a los científicos a investigar más profunda y rápidamente para hacerlas realidad. A cambio, el resultado de sus esfuerzos hizo que un público enfervorizado se preguntara si, efectivamente, existía algún límite a lo que el ser humano podía conseguir.
El programa espacial americano, por tanto, manipuló e influyó en la fascinación del ciudadano medio por la exploración de lo desconocido y la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, y hacia 1968 el apoyo público a los programas de la NASA había alcanzado su apogeo. El optimismo generalizado que despertaban las misiones Apolo y la avalancha de imágenes de la Luna, el espacio y las naves espaciales que ofrecían las revistas, el cine, la televisión, la publicidad o los cómics, aseguraban a priori la buena acogida de 2001. El film, desde luego, fue espectacular desde un punto de vista estético, pero su mensaje acerca de los logros tecnológicos y científicos de la Humanidad fue, quizá inesperadamente dado el tono social descrito, bastante menos optimista.
Desde comienzos de la década de los cincuenta, Stanley Kubrick había ido cimentando su prestigio como realizador primero con los eficientes thrillers El beso del asesino (1955) y Atraco perfecto (1956) y luego con el film bélico Senderos de gloria” (1957) y el épico Espartaco (1960). Más polémica por su tema pedófilo fue Lolita (1962), pero con el siguiente título, Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú? (1964), una mordaz comedia negra sobre el apocalipsis nuclear, recibió tanto elogios de la crítica como buena acogida por parte del público.
Hacía ya algún tiempo que Kubrick venía dándole vueltas a la idea de aventurarse en la ciencia ficción, si bien no tenía claro qué tipo de historia quería contar. De hecho, uno de los borradores del guión de Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú? incluía unos alienígenas que trataban de reconstruir los acontecimientos que llevaron a la destrucción de la Tierra. Ese recurso narrativo, que se eliminó del guión definitivo, sí se conservó en la novelización de la película y volvió a utilizarse en el acto final del proyecto póstumo de Kubrick, I.A. Inteligencia Artificial.
Kubrick no sólo no olvidó a los extraterrestres sino que los convirtió en el motor invisible de la trama de su siguiente película. Pero se sintió en la necesidad de encontrar un colaborador versado en el género y a tal fin y con su meticulosidad de costumbre, empezó a profundizar en la literatura de ciencia ficción para descubrir qué autor podría encajar en sus planes. En 1964 le recomendaron a Arthur C. Clarke y dos meses después tuvo la oportunidad de conocerle en Nueva York cuando el escritor británico acudió allí para promocionar un libro. Autor y cineasta llegaron a un acuerdo y empezaron a dar forma a lo que sería 2001.
Desde su debut a finales de los cuarenta, Clarke había conseguido amasar un éxito bastante poco habitual por entonces al atraer el interés de una parte del público no lector del género gracias a obras como El fin de la infancia (1953), La estrella (1955), La ciudad y las estrellas (1956) o Naufragio en el Mar Selenita (1961). En varias de sus primeras historias cortas, Clarke había imaginado diversos desastres que acababan con la civilización: el holocausto nuclear en “Anochecer” o “If I Forget Thee, O Earth”; una nueva glaciación en “El enemigo olvidado”… Pero pronto descubrió la posibilidad de interpretar el apocalipsis como una revelación, el descubrimiento de una profunda verdad hasta entonces oculta. El desastre, entonces, sería tan sólo el preludio a una experiencia colectiva de carácter casi religioso en virtud de la cual la especie humana trascendería su estadio evolutivo hacia el siguiente escalón. La mejor de sus obras en tratar este tema fue la ya mencionada El fin de la infancia, en la que unos extraterrestres llegaban a la Tierra e introducían una nueva generación de humanos superiores que acabarían suplantando al Homo sapiens antes de abandonar el planeta para escapar a su destrucción.
Aunque los derechos de ese libro ya habían sido vendidos hacía tiempo, Clarke y Kubrick conservaron la idea central del mismo y, a sugerencia del primero, utilizaron como arranque de la historia un relato corto firmado por aquél y publicado en 1951: “El centinela”. En él, unos astronautas encuentran un artefacto en la Luna que, al manipularlo, envía un mensaje a unos alienígenas desconocidos avisando de la presencia del hombre en el satélite.
Aunque 2001 nació inicialmente como una de esas historias épicas de conquista tan del gusto de Hollywood, una versión espacial de La Conquista del Oeste (Ford, Hathaway, Marshall, Thorpe, 1962), Kubrick, ayudado por Clarke, fue desarrollando y puliendo el planteamiento inicial (que llevaba el evocador título de Journey Beyond the Stars) y elaborando finalmente un borrador firmado por ambos que serviría como gancho para recaudar dinero y sobre el que se basarían tanto el guión definitivo como la propia novela de Clarke, escrita entre mayo y diciembre de 1964 en el Chelsea Hotel de Nueva York y editada con el mismo título que la película.
El guión que se trasladó a la pantalla fue menos un escrito elaborado al alimón por un director y un guionista que el resultado de una difícil e irregular colaboración entre dos talentos en sus respectivos campos cuyas opiniones respecto al proyecto que tenían entre manos eran diferentes cuando no claramente opuestas. De todas formas, sí consiguió capturar tanto la atención obsesiva de Kubrick por el detalle y sus aspiraciones de trascendencia y misticismo como las visiones futuristas de gran realismo características de las ficciones de Clarke.
La película se estrenó durante el apogeo de la hipótesis extraterrestre, entre 1966 y 1969, según la cual los Objetos Voladores No Identificados u OVNIS no eran otra cosa que encuentros con alienígenas visitantes en nuestro planeta, una fantasía disfrazada de teoría científica muy influenciada por la ficción de H.G. Wells, Olaf Stapledon o el propio Arthur C. Clarke. A ello se sumaba otro movimiento pro–alien, aunque basado en consideraciones muy diferentes. Los científicos han mantenido históricamente una postura determinista hacia la posibilidad de vida extraterrestre: el número de estrellas y planetas en el universo es tan enorme que, estadísticamente, existen argumentos para suponer que podría haber vida –no necesariamente similar a la nuestra– en algún lugar de alguna galaxia. Esa idea inspiró a muchos escritores de ficción que, su vez, alimentaron el interés de quienes fundarían el proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre.
Por su parte, la “biblia” de Kubrick fue Vida inteligente en el universo, el libro escrito por Carl Sagan y el astrofísico ruso Iosif Shklovskii. El cineasta había grabado entrevistas con 21 científicos de primera línea, como los físicos Frank Drake o Freeman Dyson, la antropóloga Margaret Mead, el experto en robótica Marvin Minsky o el gran gurú ruso de la evolución, Alexander Oparin. El propósito de estas intervenciones, que se pretendían incluir como prólogo de diez minutos a la película –aunque se eliminaron del montaje final–, era dignificar la disciplina de la astrobiología a niveles que sólo después consiguió adquirir.
Se ha sugerido que el film adoptó el estilo documental de Con destino a la Luna (1950) o La Conquista del Espacio (1955), para ofrecer una experiencia visual realista que incorporara el sentido de la maravilla propio de la ciencia ficción. Pero Kubrick quería algo más que “simplemente” bosquejar el meteórico ascenso de la civilización técnica humana; quería desarrollar una historia más ambiciosa de la evolución del hombre que cubriera un espacio de tiempo de millones de años, desde el alumbramiento de la inteligencia en nuestros ancestros hasta un futuro en el que superaremos nuestras actuales limitaciones biológicas y mentales.
Como muchas cosas en la película, el argumento es bastante opaco y se encuentra dividido en cuatro secciones de duración desigual. Por una parte y como veremos luego, Kubrick quiso desnudar la cinta de todo lo que no fuera absolutamente esencial, por ejemplo, los diálogos. Su anterior película, Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú? se había sustentado en los intercambios verbales entre los personajes y dado que éstos contenían abundantes giros, eufemismos y alusiones, las traducciones a otros idiomas desvirtuaron en gran medida la película. Así que Kubrick decidió que 2001 sería sobre todo un film visual en el que el contenido filosófico se concentraría en cuidadosas imágenes dirigidas al subconsciente. Ello, por supuesto, obligaba al espectador a un esfuerzo especial si quería entender lo que vería
Por otra parte, Kubrick llevaba años adaptando obras literarias al cine y había llegado a la conclusión de que lo más efectivo era concentrar todo el mensaje que deseaba transmitir en un número mínimo de escenas, uniéndolas luego entre sí mediante un hilo narrativo. De esta forma es como llegó a las cuatro partes mencionadas.
En la primera de ellas, ambientada en las llanuras africanas durante “el amanecer de los tiempos”, se muestra a nuestros antepasados simiescos, cuyas únicas preocupaciones son sobrevivir a los ataques de los depredadores y proteger de grupos hostiles la charca de la que obtienen el agua. Una mañana, mientras duermen, aparece entre ellos un misterioso monolito negro de gran tamaño (y que, en adelante, marcará la progresión narrativa de la película señalando los consecutivos saltos en la evolución). De alguna forma, el colosal objeto aumenta la inteligencia de esos prehumanos y les enseña a servirse de los huesos como herramientas para cazar y armas para protegerse.
La transición desde este preludio al cuerpo principal del film se lleva a cabo mediante el corte más famoso de la historia del cine: un homínido, exultante tras haber matado a un rival con una quijada, lanza ésta hacia el azul cielo africano. La cámara de Kubrick sigue las revoluciones del hueso hasta su apogeo y, cuando empieza a descender, la imagen da un salto de cuatro millones de años hasta el siglo XXI, mostrando a una nave flotando en el espacio en órbita de la Tierra. Las implicaciones asociadas a esa transición (que la nave espacial, aunque mucho más compleja, es tan herramienta como el hueso) se exponen de forma tan bella como sutil sin necesidad de subrayarlo más. Y, de hecho, el efecto de dicha transición es menos una afirmación conceptual que un artificio visual de gran poesía y belleza.
Esa segunda parte nos lleva a un año 2001 en el que los humanos dominan el viaje espacial y habitan grandes estaciones espaciales y colonias en la Luna. Estados Unidos y la Unión Soviética aún siguen trabadas en la Guerra Fría, pero en sus esfuerzos por alcanzar la superioridad tecnológica han sacrificado no sólo la emoción por el descubrimiento, sino la que debe regir en las relaciones interpersonales. Kubrick se sirve de este segmento para mostrarnos cómo el avance tecnológico ha acabado asfixiando el proceso evolutivo iniciado por el primer monolito.
Así que, lejos de ser un film que celebre los triunfos humanos, 2001 es en el fondo una elaborada denuncia en tono filosófico de la exagerada dependencia que tiene la Humanidad hacia la ciencia y la tecnología. La famosa transición “hueso–estación” espacial enfatiza también el que los humanos ya no se hallan en una fase de ascenso evolutivo, sino todo lo contrario. Hemos quedado reducidos al estatus de las mismas herramientas que una vez creamos para servirnos de ellas.
En ese contexto, se nos presenta un científico llamado Floyd, en tránsito desde la Tierra a la superficie lunar con escala en una estación espacial. Tras reunirse con otros colegas, viaja hasta el cráter en cuyo interior se ha descubierto enterrado otro monolito. Su reacción ante la imponente presencia del artefacto no se diferencia tanto de la de su antepasado cuatro millones de años atrás: asombrado, alarga la mano para tocar su pulida superficie sin entender su origen, composición ni propósito. La distancia que separa a Floyd de los homínidos prehistóricos es menor que la que media hasta los constructores del monolito.
Cuando la luz del sol alcanza por primera vez al objeto, éste emite una poderosa señal de radio hacia Júpiter. (Esta parte en la Luna es la directamente inspirada en el relato “El Centinela” de Clarke). El mensaje parece claro: el hombre ha llegado a la Luna y está preparado para el siguiente salto evolutivo. Y esta vez se producirá en el espacio.
La tercera y más larga sección de la película transcurre dieciocho meses más tarde. La nave Discovery se halla viajando hacia el gigante gaseoso que es Júpiter. Los únicos miembros humanos de la tripulación son cinco astronautas, tres de los cuales pasarán en hibernación todo el trayecto. Dave Bowman (Keir Dullea) y Frank Poole (Gary Lockwood) permanecen despiertos para tareas de mantenimiento y control. Pero quien maneja y controla la nave es la supuestamente infalible supercomputadora de abordo, HAL 9000 (con la voz perfectamente modulada de Douglas Rain), que, dotada de inteligencia artificial, es capaz de interactuar con ambos astronautas.
Después de que HAL cometa un pequeño error al prever un fallo en la unidad de comunicaciones, Bowman y Poole contactan con la Tierra para informar del insólito acontecimiento. Ambos han de enfrentarse a una difícil decisión: mantener operativa una computadora que puede cometer más errores, quién sabe si cruciales para el mantenimiento del soporte vital, puede ser muy arriesgado. Para conferenciar sobre el asunto en privado, se meten en una cápsula de operaciones extravehiculares en la que HAL no puede oírles; pero, sin que ellos lo sepan, la cámara del ordenador lee sus labios y se entera de que los astronautas están considerando la posibilidad de desconectarlo antes de finalizar la misión. En un acto de autopreservación, HAL desconecta el soporte vital de los astronautas hibernados y asesina a un desprevenido Poole. HAL está decidido a continuar la misión aun sin tripulantes humanos, pero Bowman consigue sobrevivir, entrar en el corazón informático de HAL y anular su inteligencia artificial destruyéndolo de la misma manera que el simio había matado a su enemigo.
El diálogo que explicaba las razones del mal funcionamiento de HAL fue eliminado del montaje definitivo y aunque muchos críticos se limitaron a contemplar este segmento del film en los prosaicos términos de lucha entre el bien y el mal tan familiar a los espectadores de películas de Hollywood, las intenciones de Kubrick eran claramente otras. Siguiendo la estela del clásico Frankenstein (1818), lo que tenemos aquí es una advertencia acerca de los peligros de la tecnología. La película expresa el desasosiego inherente a la idea de la creciente difuminación de los límites entre las máquinas y los humanos, de traspasar nuestro proceso evolutivo a unas máquinas cada vez más complejas, autónomas e ingobernables. Volveré sobre ello algo más adelante.
La parte final de la cinta, aunque breve y en realidad una coda a todo el resto, tiende a dominar el análisis de los críticos, no sólo por su extraño montaje sino porque supuestamente proporciona la clave al misterio del monolito. Al quedar la nave a la deriva, Bowman aborda un módulo y se aventura al interior del monolito localizado en órbita a Júpiter. La estructura resulta ser una Puerta Estelar que le introduce en un túnel espacial compuesto de luces y colores psicodélicos, paisajes primordiales y formas orgánicas embrionarias (representadas de forma tan sencilla como efectiva mediante tomas aéreas de superficies terrestres y marinas pasadas por filtros rojos, azules y amarillos). En la década siguiente, esos efectos especiales se utilizarían hasta el cansancio para representar un viaje trascendental, pero aquí sigue manteniendo ese efecto alienígena de hipnótica belleza.
En este punto, el film se transforma de una narrativa de ciencia ficción relativamente comprensible a un experimento vanguardista de oscuro significado. Bowman se encuentra de repente trasladado a una serie de habitaciones estilo Luis XV iluminadas de forma muy extraña, donde contempla una versión más vieja de sí mismo comiendo en una mesa. Mediante una alargada secuencia de planos separados por bruscos cortes, un Bowman cada vez más anciano sigue encontrándose con encarnaciones progresivamente más envejecidas de sí misma hasta que acaba, ya moribundo, postrado en una cama. A los pies de ésta se levanta el cuarto monolito y cuando el astronauta alza su mano para tocarlo, la escena cambia para mostrar la famosa imagen del Niño de las Estrellas, un feto suspendido en el espacio que se aproxima a la Tierra y que representa el renacimiento de la Humanidad y su próximo salto evolutivo.
Toda la parte final es la que siempre ha despertado más discusiones. Las mejores pistas para averiguar su significado –además de en la novela de Clarke– pueden encontrarse en The Lost Worlds of 2001 (1975), en el que el escritor incluye muchas de las ideas que se discutieron originalmente para el viaje estelar y que al final se descartaron. Todas ellas contienen la idea recurrente de que Bowman era aceptado en una especie de comunidad intergaláctica; y sus extraterrestres, en lugar de ser representados por un monolito eran criaturas humanoides benevolentes y creyentes en el potencial de nuestra especie. Todos esos borradores nos dan una visión clara de lo que la película trataba de transmitir y, de hecho, plantean secuencias más largas y reveladoras que la versión final. Kubrick optó por una representación más enigmática y surrealista, como si quisiera expresar que una experiencia de ese calibre estaría necesariamente más allá de cualquier descripción coherente.
Así, por ejemplo, se pensó inicialmente que el Niño de las Estrellas, al regresar a la Tierra, destruyese todo el arsenal atómico distribuido alrededor del planeta (lo primero que se ve en la transición de la primera a la segunda parte tras el hueso girando en el aire es, aunque no se aclara, una bomba nuclear orbital). Pero dado que Kubrick había tratado ya el tema nuclear de forma muy explícita en su película anterior, decidió no seguir por esa línea y terminar con la enigmática escena del Niño mirando a la Tierra y dejando al espectador que decida cómo se producirá el salto evolutivo anunciado y si ello ayudará a cambiar las cosas.
Cuando la película se estrenó finalmente en abril de 1968, no todo el mundo creyó que la larga espera había merecido la pena. La premiere de Nueva York fue un desastre y las primeras críticas no se mostraron favorables. Los guardianes de la tradición cinematográfica la consideraron sosa, lenta y pretenciosa. Posteriormente, ya para la copia que se distribuyó mundialmente, Kubrick recortó 19 minutos (de los originales 161) y las críticas mejoraron bastante. Pero aún así, la gente seguía mostrándose confusa. Circula una leyenda según la cual el actor Rock Hudson preguntó al salir de la premiere: «¿Puede alguien explicarme de qué demonios va esto?» Pero Kubrick no tenía ninguna intención de ponérselo fácil ni al señor Hudson ni a ningún otro.
Desde su estreno y hasta hoy, 2001 ha confundido a innumerables espectadores que acudieron a ella con ciertas expectativas. El cine experimentó cambios importantes a finales de la década de los sesenta, introduciendo temas anteriormente considerados tabú o excesivamente complejos, y exhibiendo unos estilos narrativos más atrevidos e incluso artificiosos. La película de Kubrick formó parte de ese movimiento vanguardista. Así, quien esperara encontrar una película de ciencia ficción al uso, se llevó un chasco monumental. No se ajustaba a la estructura tradicional, los personajes eran completamente planos, los diálogos escasos y banales; había violentas elipsis que el espectador debía asimilar sin ayuda de voces en off, cuadros de texto o diálogos.
Tomemos, por ejemplo, este último aspecto. Durante más de media hora, no se pronuncia palabra alguna. Toda la secuencia de los simios es prácticamente muda a excepción de una serie de gruñidos y murmullos. Pero cuando la película salta al futuro, sigue siendo muda a excepción de la música. El doctor Heywood Floyd no tarda en quedarse dormido de camino a la estación espacial, resaltando lo ordinario que se ha convertido el viaje al espacio.
Cuando por fin comienza la conversación, aún hemos de esperar mucho tiempo para escuchar algo relevante. Con una sola excepción, las charlas que se escenifican son precisamente eso, charlas de carácter banal: se habla de cumpleaños, conferencias, sándwiches y moral en el trabajo, pero poco más. Cuando la historia pasa de la Luna a la nave Discovery, los astronautas Poole y Bowman permanecen básicamente en silencio (incluso ven el mismo programa cada uno en su pantalla personal) y cuando conversan el contenido es igualmente superficial, hasta que han decidir qué hacer con HAL. Prestando atención, se pueden ir reuniendo detalles que ayudan a comprende la historia, pero dado que la forma en que se expresan es tan trivial, el espectador siempre contempla las escenas con distanciamiento.
Además de todo ello, ni siquiera la película trataba de lo que inicialmente parecía. Aquellos que acudieron a verla esperando una historia convencional de primer contacto con alienígenas se vieron decepcionados, porque no aparece ni un solo extraterrestre y el propósito último del monolito negro nunca se desvela del todo. Da la impresión de que el mismo Kubrick no tenía tanto interés en explicar las profundas cuestiones con las que muchos se devanaron los sesos hablando de la película como en combinar impactantes imágenes del espacio con su característica visión pesimista de la especie humana.
2001 fue, como hemos dicho al principio, resultado de la colaboración algo accidentada de dos grandes talentos tan diferentes como parecidos entre sí. Ambos, Kubrick y Clarke eran personas obsesionadas por el aspecto técnico. El primero, dominado por el deseo de conseguir la imagen perfecta, se hizo famoso por exigir la construcción de decorados minuciosamente detallados y agotar a sus equipos rodando más de 150 tomas de algunas escenas. Clarke, por su parte, fue el más avanzado de la escuela clásica de ciencia ficción “dura”, aquella apoyada en extrapolaciones científicas lógicas, verosímiles y sólidamente fundadas.
Ambos eran también notablemente fríos en lo que se refería al trato personal. Clarke, sencillamente, sentía indiferencia hacia la gente y, como resultado, los personajes de sus novelas eran poco más que nombres en una página. Kubrick, por su parte, tenía una visión cínica y desapegada de la Humanidad; muchas de sus películas parecen enormes decorados en los que la cámara permanece a cierta distancia mientras los actores evolucionan ante ella con teatralidad. Ninguno de los films de Kubrick puede ser descrito con adjetivos como cálido, humano o empático con sus personajes –y cuando ello sucede, como con Malcolm McDowell en La naranja mecánica (1971) es como parte de una gran broma mediante la que pretende suscitar simpatía por alguien indudablemente repulsivo–. Como veremos algo más adelante, en 2001 Kubrick recurre a la escasa caracterización propia del estilo de Clarke para confeccionar una película carente de toda humanidad.
2001 es también una batalla entre el optimismo de Arthur C. Clarke y el pesimismo de Stanley Kubrick. Puede que Clarke renegara de vez en cuando de la tendencia humana a estropearlo todo, pero uno termina de leer sus novelas con el sentimiento de que la gente racional e inteligente, especialmente los científicos, son la cura para nuestros males. Su visión positiva de la tecnología domina las secuelas que escribió (2010, 2061 y 3061) ya sin encontrarse atado por la colaboración con Kubrick.
Kubrick, en cambio, creía que los planes mejor trazados por el hombre no eran más que torpes intentos de imponer orden en el caos. Desde el golpe de Atraco perfecto a las maquinaciones sexuales de Eyes Wide Shut pasando por las operaciones militares de La chaqueta metálica, el caos siempre acaba venciendo. En sus films de ciencia ficción, no es tanto la tecnología la verdadera amenaza sino el uso inadecuado que se hace de ella. Es el caso del arma del Juicio Final de Teléfono Rojo… o la máquina de control mental de La naranja mecánica: las máquinas hacen lo que se supone que tienen que hacer, pero dado que los personajes dependen de esas herramientas para organizar su entorno, fracasan inevitablemente. En 2001, este escenario se representa a través de HAL, mostrando que el hombre ha estirado ya al máximo este estadio de su evolución tecnológica.
Los espectadores más familiarizados con la ficción de Clarke (especialmente su historia corta “El Centinela”), asumen que el descubrimiento del monolito enterrado en la Luna es la pruebade que la especie humana ha madurado y está preparada para saltar al siguiente escalón evolutivo. Ciertamente, la capacidad de viajar a la Luna y establecer colonias científicas permanentes supone recorrer un largo camino desde aporrear a un rival con un hueso. Sin embargo y al mismo tiempo, 2001 sugiere que es posible que, en el fondo, no hayamos cambiado tanto. No importa lo sofisticada que sea la tecnología que diseñemos, ésta no será sino una variación de aquel primer hueso. La habilidad para manipular nuestro entorno no nos ha hecho trascender nuestra propia naturaleza.
Para Kubrick, la evolución de nuestra raza está inextricablemente unida a la violencia, empezando por las luchas entre los simios y finalizando con las tensiones y secretos de la Guerra Fría que permean la segunda parte de la historia (Clarke y Kubrick no supieron predecir la caída de la Unión Soviética, como tampoco la quiebra de PanAm o la fragmentación de Bell Telephone, marcas ambas que aparecen en la estación espacial orbital). Y en todo ese largo camino, la tecnología no ha sido más que un mero acompañante de la civilización que sirvió tanto para masacrar al prójimo como para trasladar las hostilidades fuera de la Tierra.
Efectivamente, como los simios del comienzo de la cinta, los humanos de 2001 están enzarzados en rivalidades tribales y encasillados en una estructura jerárquica en la que los que ocupan escalafones inferiores hacen lo que se les dice independientemente del daño que puedan causar. Los científicos de la base lunar Clavius inventan una historia sobre una epidemia para encubrir el hallazgo del monolito y que nadie acuda a visitarles. Sin duda, esto causa preocupación entre las familias de los trabajadores de la base y, sin embargo, cuando Heywood acude allí para investigar de primera mano el descubrimiento y les da una pequeña charla, nadie parece alterado ni se opone a las instrucciones que recibe, aun cuando ello a punto estuvo de causar una tragedia unos días atrás, cuando se denegó el permiso de aterrizaje a una nave rusa en dificultades.
Y es que el comportamiento de los humanos –interpretados por los actores con una deliberada frialdad– se asemeja al de las máquinas que manejan. Lo cual no deja de suponer una gran ironía: la película rodada en el culmen de la carrera espacial y con el decidido apoyo de la NASA, en lugar de exponer las maravillas que el viaje espacial y el universo nos tenían reservadas, ofrece una visión profundamente cínica sobre la relación entre la humanidad y la tecnología. De hecho, nuestra especie sólo es capaz de evolucionar, de trascender su naturaleza primitiva, con ayuda de alienígenas ausentes cuyas auténticas intenciones permanecen ocultas.
La tesis dominante en las secuencias de la estación espacial y la misión del Discovery, es que la humanidad ha quedado estrangulada por su propia tecnología. En el espacio, la única diferencia entre la vida y la muerte en un sarcófago helado resultan ser unas cuantas líneas en la pantalla del ordenador. Irónicamente, el personaje más humano de la tripulación, el que demuestra más sentimientos, es HAL, el ordenador. Aunque sus manifestaciones externas no son más que una luz y una voz, nos parece más cercano a nosotros que los astronautas de la nave o los científicos de la Luna. Habla con orgullo de sus capacidades e infalibilidad, y su súplica final, “Dave, estoy perdiendo mi mente” resulta mucho más emotiva que la impersonal muerte del astronauta Gary Lockwood o la de sus compañeros hibernados, cuyos asesinatos quedan registrados tan solo como lecturas médicas en una pantalla.
El mensaje implícito es que nuestras máquinas, nuestras herramientas, acabarán siendo tan sofisticadas que nos asfixiarán y deshumanizarán antes de decidir que no les gusta la forma en que organizamos las cosas. El futuro que retrata Kubrick es al tiempo una extrapolación y una sátira de la América dominada por las corporaciones capitalistas de los años sesenta. Su banalidad e inhumanidad es enfatizada por las rígidas conversaciones entre personajes carentes de profundidad y cuya interacción se halla constreñida por intereses políticos y rígidos procedimientos. Kubrick resalta la carencia de pasión de este mundo futurista mediante la muda erotización de la tecnología.
Desde esta perspectiva, el “Niño de las Estrellas” resulta una figura bastante más inquietante de lo que a primera vista pueda parecer. Bien podría ser una fuente de esperanza para la especie humana, pero a la vista del pesimismo que impregna la película, existe la posibilidad de que su llegada a la Tierra sea el preámbulo de acontecimientos nada halagüeños.
Por otro lado, las partes de la película más fácilmente identificables con el escritor son precisamente aquéllas que tienen que ver con la trascendencia de nuestra especie. En general, el trabajo de Clarke está muy bien anclado en la ciencia. En una analogía con tiempos pasados, podría pensarse en Clarke como un Giotto o Miguel Ángel, retratando el contacto entre lo humano y lo divino, pero dado que el autor pertenece al siglo XX, lo que explora en sus obras es la maravilla de un universo científicamente explicable. Su trabajo, a pesar de su ateísmo, se cuenta entre lo más religioso que pueda encontrarse en la ciencia ficción. Libros como El fin de la infancia, Regreso a Titán o Cánticos de la lejana Tierra presentan personajes atrapados en las puertas de un paso trascendental en la evolución de la conciencia; y Cita con Rama, quizá su novela más conseguida, puede asemejarse a un paseo por una enorme catedral de tecnología. De forma aún más explícita, en libros como The Nine Billion Names of God (1953) o La estrella (1955), se ofrecen explicaciones del universo con un punto de encuentro entre la religión y la ciencia. El resto de su bibliografía no destaca por su espiritualidad. En 2001 Kubrick, un perfecto conocedor del lenguaje cinematográfico, supo sintonizar con la visión “científico-mística” de Clarke.
En relación con la trascendencia de la humanidad, la película deja implícito en primer lugar que varios miles de años de evolución y civilización no nos han hecho superar nuestras necesidades más básicas, como la comida o un refugio caliente. En ningún momento del film hay una señal que indique que nadie se está preocupando por cuestiones más importantes que el poder o la supremacía. En ese contexto, el “espectáculo de luz y color” del clímax puede tener un significado subversivo. Se suele interpretar como una huella de la cultura psicodélica de los sesenta, pero no es tan frecuente que alguien se pregunte qué efecto tiene esa experiencia en Bowman.
Cuando termina la secuencia y el módulo aparece en mitad de la extraña estancia alienígena, Bowman parece haber sido víctima de un shock. Bien podría ser que haya sufrido un proceso de “desprogramación”. Miles de años de asunciones, prejuicios y predisposiciones propios de un creador de herramientas (desde el hueso a HAL pasando por la estación espacial) han sido borrados, preparándolo para el siguiente estadio: su transformación en el “Niño de las Estrellas”. El único acto humano que le vemos hacer en esta parte final es tomar la cena convertido en un anciano, una escena que termina cuando tira sin querer un vaso al suelo, rompiéndolo: las herramientas físicas ya no van a tener ninguna importancia.
De la misma forma que el primer monolito llegó cuando los simios estaban dormidos –y con sus defensas mentales bajas–, lo hace el monolito final, cuando Bowman está a las puertas de la muerte. Sólo entonces está preparado para aceptar aquello que el monolito, o quien esté detrás de él, va a ofrecer a la Humanidad. Con la Tierra llenando la pantalla, el feto de un niño sobrehumano se aproxima moviéndose sin ayuda externa por el espacio. La imagen sugiere un nuevo poder: el hombre ha trascendido todas sus limitaciones terrestres.
Kubrick afirmó que la película ofrecía una “definición científica de Dios”. Dejando aparte lo pretencioso de esa frase, lo cierto es que el cineasta encuentra poco dramatismo en la evolución del hombre; tan sólo un lento e inexorable discurrir del tiempo, con un cambio gradual, hasta que, invocando una versión de la teoría del “equilibrio puntuado” de Stephen Jay Gould, hay algo –en este caso una inteligencia alienígena– que dispara un salto sustancial hacia el siguiente estadio. En este sentido, 2001 es una historia de la creación y la resurrección del Hombre.
Como sucede en la mejor CF, 2001 está más preocupada por el presente –su presente– que por el futuro. El año 2001 aún estaba 40 años en el futuro cuando Kubrick y Clarke empezaron a trabajar juntos en su proyecto. Ha pasado el tiempo, pero como sucede por ejemplo en 1984, las cuestiones que plantea 2001 trascienden el calendario. Dependiendo de la edad de cada cual, las últimas generaciones ven con normalidad el uso cotidiano de tecnologías que en el pasado habrían resultado maravillas propias de la fantasía: radio, televisión, aviones, videos domésticos, hornos microondas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, Internet, iPods… Hemos asimilado esas tecnologías, pero ¿hemos cambiado nosotros? ¿O seguimos siendo los mismos como especie? Viajar más rápido, ¿nos hace pensar que todos compartimos el mismo planeta o provoca la sensación de que todos los sitios parecen iguales, con las mismas franquicias comerciales y películas en los cines? La velocidad en la comunicación, ¿ha tenido efecto sobre la calidad de los mensajes, o seguimos diciendo las mismas estupideces, eso sí, más rápido?
Desde esta perspectiva, 2001 es más una reflexión sobre la odisea humana que sobre la “odisea espacial”, ya que se pregunta de dónde venimos y a dónde vamos. La ambigüedad del final deja claro que, como el resto de nosotros, ni Kubrick ni Clarke tenían idea alguna acerca de hacia dónde se dirige nuestra especie. En lugar de pretender que lo saben, nos dejan con la imagen del Niño Estelar contemplando la Tierra tal y como nosotros, los espectadores, lo contemplamos a él.
Teniendo en cuenta la obsesión enfermiza de Kubrick por el detalle, representar con verosimilitud algo que todavía no existía –el viaje espacial interplanetario– constituía un enorme desafío. A Kubrick le encantaba la ciencia ficción pero aborrecía el cine de ese género. Consideraba que ninguna película había conseguido captar la realidad del espacio. Eran historias tontas contadas de forma torpe, y se propuso cambiar todo eso.
Con su dedicación habitual movió todos los hilos que pudo para hacerse una idea no sólo de cómo sería el viaje espacial en el futuro, sino el futuro mismo aun cuando sólo lo veríamos en la parte que toca al espacio.
Por entonces, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su apogeo. En 1965, tanto una potencia como la otra, en las figuras de Alexei Leonov (18 de marzo) y Ed White (3 de junio) se convirtieron en los primeros hombres en salir de sus cápsulas y hacer un “paseo espacial”. El Ranger 9 tomó las primeras fotografías detalladas de la Luna, que Kubrick utilizaría para construir su propia versión del satélite. Además, la NASA, deseosa de fomentar el apoyo nacional al esfuerzo espacial, invitó encantada al equipo de la película para visitar las instalaciones y las empresas involucradas en la construcción de cohetes y módulos.
Fruto de toda esa exhaustiva documentación fue la nave Discovery y la vida de los astronautas que viajaban en su interior. Kubrick fue el primer director en comprender y reflejar la implacable realidad del viaje espacial: que las distancias a cubrir son inmensas y que el tiempo requerido no sólo es larguísimo, sino que transcurre muy despacio. El Hollywood de la década de los sesenta y luego los setenta estaba fascinado con la velocidad, algo que queda manifiestamente claro en las persecuciones automovilísticas que dominaban películas como Grand–Prix (John Frankenheimer, 1966), Bullitt (Peter Yates, 1968) o The French Connection (William Friedkin, 1971). Kubrick nadó contracorriente al rodar una historia en la que el viaje por el vacío espacial discurría a una velocidad tan lenta que suscitaba melancolía e introspección.
Películas como Destino: la Luna (1950), Cuando los mundos chocan” (1951) o Planeta prohibido (1956) imaginaban naves de superficies pulidas, bellas y casi palaciegas. Pero las máquinas y vehículos que los humanos de 2001 han diseñado para vivir y viajar por el espacio, fotografiadas con un gran angular, son claramente habitáculos que apenas toleran –y al final expulsan– la presencia humana. Como reflejaron también películas posteriores (Atrapados en el espacio, John Sturges, 1969; Naves misteriosas, Douglas Trumbull, 1972), los astronautas, en lugar de habitar las naves, parecen confinados, atrapados en ellas, una sensación subrayada visualmente por el interminable jogging de Bowman alrededor del puente de la Discovery.
Insertos en un entorno tan dominado por la tecnología, los astronautas de 2001, lejos de ajustarse al estereotipo de héroes de acción enérgicos y extrovertidos, se asemejan más a ermitaños o monjes que se recrean en su soledad. Ni siquiera vemos auténticas conversaciones con el tradicional montaje plano/contraplano. La vida en el espacio, para Kubrick, es una actividad mundana, silenciosa, aburrida, rutinaria, carente de toda épica y anuladora de la expresión e identidad humanas.
La película fue una de las primeras en mostrar de forma harto explícita los logos de grandes compañías, como IBM, Pan Am, Hilton o AT&T, presentes en la estación espacial en la que recala el doctor Floyd. Ello ofrecía una idea bastante siniestra: la de un mundo –y un espacio– totalmente controlado no sólo por la tecnología sino por las entidades capitalistas capaces de sortear la democracia. La ironía pretendida por Kubrick en este sentido no fue comprendida por algunos. El científico e informático inglés Stephen Wolfram dijo que, siendo un niño, se había sentido inspirado por la tecnología futurista que mostraba el film; y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, sugirió que la película le abrió los ojos al potencial de las computadoras (aunque prefirió pasar por alto tanto el mensaje anticorporativista como el detalle de que el principal ordenador de la historia se vuelva loco).
A pesar de que esta visión de un futuro frío, distanciado e inhumanamente higiénico constituía una nada velada crítica a la evolución que se percibía en la sociedad, el estatus vanguardista de 2001 siempre se ha atribuido más a la secuencia psicodélica de la “Puerta Estelar”, que muchos críticos han relacionado con el movimiento contracultural contemporáneo a la película y el consumo de drogas. Algunos describen a la mencionada Puerta como una alucinación inspirada por las drogas y otros insertan tanto el film como parte de la literatura de ciencia ficción del momento –recordemos que la New Wave estaba en pleno auge entonces– al movimiento artístico psicodélico y su utilización de marihuana y LSD. De hecho, buena parte de la reputación de la película se apoya en este fragmento, del que se decía que mejoraba visto bajo la influencia de drogas psicotrópicas. Sea como sea, está claro que el final de 2001 está muy relacionado con el momento de su estreno.
Por cierto, hay una historia que circula desde hace décadas referente al origen del nombre del ordenador de a bordo. Se dice que Kubrick y Clarke pidieron al gigante IBM permiso para utilizar sus siglas en dicha computadora, no se sabe muy bien si pensando que esa corporación seguiría siendo puntera en el futuro o bien porque la tomaban como una auténtica amenaza… Sea como fuere, dice esa historia, a IBM no le pareció la mejor propaganda que un ordenador que se volvía loco llevara su marca, y denegó la autorización. Kubrick y Clarke, entonces, utilizaron las letras inmediatamente anteriores a las de la empresa para bautizar a su creación (IBM–HAL). Cineasta y escritor han calificado repetidamente esta divertida anécdota como mera leyenda urbana… pero cuesta creer que tal coincidencia alfabética sea mera casualidad.
Lo cierto es que, por sorprendente que pueda parecer, los fabricantes de ordenadores de los 70 y 80 se habían esforzado mucho por apartar la promoción de sus máquinas del mundo de la ciencia ficción. Tenían miedo de despertar desconfianza entre sus compradores potenciales. El problema era, claro, que el americano medio tendía a pensar en los ordenadores como artefactos peligrosos del estilo de HAL, así que las compañías deseaban transmitir a sus clientes la idea de que las computadoras eran máquinas sencillas y en absoluto amenazadoras. De hecho, la primera campaña promocional que lanzó IBM mostraba a alguien tan poco relacionado a priori con la electrónica como Charlie Chaplin.
Si bien la metafísica y ambiguo final de 2001 confundieron, disgustaron o aburrieron a muchos espectadores, su estética en cambio no generó crítica negativa alguna. Todo lo contrario. En términos de efectos especiales, la película se encuentra a años luz de todo lo realizado anterior o contemporáneamente y se adelantó a las extravagancias de Lucas o Spielberg en una década. Paradójicamente, tratándose de una historia que advertía sobre los peligros de depender de la tecnología, 2001 utilizó las técnicas de efectos especiales más avanzadas, una ironía que sin duda Kubrick supo apreciar. Es como si la propia película actuara de “monolito”, enseñando a los futuros cineastas los secretos de los efectos especiales y advirtiéndoles –al final, sin éxito– de que no descuidaran el elemento humano en favor del simple espectáculo visual.
La película comenzó a rodarse en los estudios de la MGM de Londres en diciembre de 1965, estando su estreno previsto para las navidades de 1966. Sin embargo, tal fecha hubo de retrasarse hasta 1968, no solo para poder terminar la costosa postproducción y el trabajo de efectos especiales, sino también a consecuencia del obsesivo perfeccionismo de Kubrick. Y es que se realizaron nada menos que 16.000 tomas y de las que acabaron en la versión definitiva, 205 tienen efectos especiales. Su coste absorbió la mitad del presupuesto y obligó a desarrollar nuevos equipos y técnicas.
De hecho, la mayor influencia que ejerció Kubrick en el género fue la de espolear el interés por realizar cine–espectáculo de dimensiones cada vez más grandiosas. Esto puede comprobarse al revisar la carrera de Douglas Trumbull, miembro clave del equipo de efectos especiales de 2001 y que se convertiría en una de las figuras más importantes en su campo, trabajando en títulos clave del género como La amenaza de Andrómeda (1971), Encuentros en la Tercera Fase (1977), Star Trek: la película (1979) o Blade Runner (1982), además de dirigir la ya mencionada Naves silenciosas (1972) y Proyecto Brainstorm (1983). A partir de los ochenta se centró en desarrollar tecnologías para espectáculos y atracciones de parques temáticos.
Trumbull fue solo el nombre más prominente de una extenso equipo que comprendía a 25 expertos, 35 diseñadores y 70 técnicos y entre los que se encontraba Wally Weevers (que ya se había ocupado de este apartado en Teléfono Rojo, ¿Volamos hacia Moscú?), el veterano Tom Howard, responsable de la magia que había encandilado a muchos espectadores con películas como El ladrón de Bagdad (1940) o Gorgo (1961); y los responsables de las impactantes imágenes de algunos documentales sobre el espacio que habían impresionado especialmente a Kubrick.
Buena parte de la atención que en su momento despertaron los efectos de 2001 se debió a la “centrifugadora”, una rueda construida por Vickers Engineering y que costó nada menos que 750.000 dólares. Con las dimensiones de una casa, de seis metros de anchura y con un peso de 30 toneladas, estaba diseñada para girar a una velocidad de 5 km/h. Ello permitía crear una sensación de gravedad “artificial” cuando el actor Lockwood corría por el interior como si fuera un hámster mientras la cámara y su operador rotaban alrededor de él. No era una técnica completamente nueva –Fred Astaire había bailado por las paredes y los techos en Bodas reales (1951) utilizando el mismo sistema– pero la ambientación en el espacio exterior le dio al efecto un aspecto mucho más convincente.
Kubrick y su equipo también recurrieron al viejo truco de colgar a los actores de cables y hacerlos “flotar” para simular ingravidez. Evitaron que los cables se vieran utilizando un ingenioso sistema: los actores “ingrávidos” siempre caían hacia la cámara, que estaba emplazada en el suelo de un escenario construido verticalmente, de tal forma que los cables siempre quedaban ocultos por los cuerpos de los propios actores.
La auténtica innovación en el campo de los efectos especiales fue algo que no saltaba a la vista inmediatamente: el uso de la proyección frontal. Casi todas las películas hasta ese momento utilizaban la retroproyección, en la que el escenario se proyectaba sobre una pantalla situada tras los actores. Kubrick –que contaba con amplios conocimientos de fotografía desde su juventud– y el supervisor de efectos especiales, Tom Howard, desarrollaron un sistema de proyección frontal mediante el cual una transparencia de 8 por 10 pulgadas podía proyectarse sobre los actores hasta una pantalla altamente reflexiva detrás de ellos, creando un fondo totalmente convincente. La parte de la transparencia que “caía” sobre el actor no resultaba visible a la cámara.
Este fue el proceso que se siguió para la secuencia inicial de los protohumanos o también para crear la imagen de los astronautas dentro del. El modelo del vehículo, con las ventanas oscurecidas se deslizó sobre unos raíles frente a la cámara y luego se devolvió a la posición inicial; a continuación hicieron otra toma exactamente igual pero con el modelo cubierto por una sábana negra, dejando visibles sólo las ventanas altamente reflectantes. Un pequeño proyector que se deslizaba paralela y sincronizadamente a la maqueta proyectaba las imágenes de los actores sobre las ventanas, creando la ilusión de que estaban en el interior. La película resultante, realizada con doble exposición, contenía ambas imágenes, la inicial y la segunda con la proyección.
Por primera vez en la historia del cine de ciencia ficción se había conseguido recrear un entorno imaginario, el del viaje espacial, con un realismo tal que cuando los primeros astronautas volvieron de la Luna en 1969 y se les preguntó sobre el satélite, comentaron que era “como en 2001”. Durante décadas, los decorados, estrambóticos disfraces y atrezzo de cartón piedra hacían difícil para el espectador tomarse la película como algo mínimamente verosímil. Los efectos visuales o bien eran muy pedestres o bien estaban diseñados para asombrar o resaltar dramáticamente la peripecia de turno, no para reproducir una realidad de la que, de todas formas, no se tenía todavía experiencia directa.
Sin adoptar la necesaria perspectiva, es difícil valorar las dimensiones de su éxito. El cine de hoy nos bombardea con efectos especiales de una calidad tal que son indistinguibles de la realidad. Pero baste pensar que, a diferencia de muchas películas de hace treinta años que entonces asombraron a la audiencia con los efectos especiales, las secuencias espaciales de 2001 no han perdido vigencia en absoluto y su factura técnica continúa siendo excepcional, especialmente si tenemos en cuenta que entonces no había tecnología digitales. Aun más, la película se rodó originalmente en Cinerama y sólo se distribuyó en salas que podían instalar la gran pantalla semicircular necesaria para tal formato. La sensación que tuvieron que experimentar aquellos primeros espectadores hubo de ser inolvidable.
La imaginación de Kubrick y su equipo a la hora de representar lo que un día podría ser el viaje espacial y la tecnología que lo acompañaría fue tan acertada que incluso parecía más real que las filmaciones de Armstrong y Aldrin y, de hecho, partes de la película fueron utilizadas en el programa de entrenamiento de astronautas de la NASA. Arthur C. Clarke afirmó que de todas las reacciones a la película la que más valoraba era la del cosmonauta ruso Alexei Leonov, que exclamó: “¡Ahora siento que he estado dos veces en el espacio!”. Y aún más, cuando en 2001 Apple demandó a Samsung por plagiar su iPad, ésta compañía se defendió aduciendo que quien había inventado realmente ese tipo de ordenador había sido Stanley Kubrick en 2001.
A los efectos visuales (que brindaron a Kubrick el único Oscar de toda su carrera) hay que añadir la especial utilización de la música. La banda sonora rechaza la orquestación habitual en las producciones de Hollywood [pese a que inicialmente fue contratado el compositor Alex North, autor de una partitura que acabó grabando Jerry Goldsmith en 2007] a favor de composiciones atonales imposibles de tararear, obra de Gyorgy Ligeti, así como piezas clásicas como el poderoso Así habló Zaratustra de Richard Strauss o temas de Aram Khachaturyan, que no solo resumen la osadía formal de la película sino que representan perfectamente el poder del progreso humano.
En otra de las escenas icónicas, al conjugar la imagen de la lanzadera maniobrando para atracar en la estación espacial al son del vals Danubio azul de Johann Strauss, Kubrick recuperó las posibilidades que se abrieron con el advenimiento del sonido en el cine, antes de que su relación con la imagen se convirtiera en algo redundante. Kubrick divide la banda sonora de tal forma que la música nunca acompañe las escenas de diálogo, dejando al espectador carente de las pistas emocionales que habitualmente brinda aquélla. Esta sensación de ir a la deriva frente a una sucesión de imágenes huérfanas de música tiene su propio reflejo visual en la película, cuando Bowman sale de la nave en un módulo para rescatar el cadáver flotante de Poole.
La banda sonora de una película no sólo consta de música, sino también de sonidos y Kubrick se preocupó de que éstos –y los silencios que mediaban entre ellos– tuvieran un fuerte componente descriptivo. Así, por ejemplo, el espacio está dominado por el total silencio y los astronautas –y los espectadores– sólo escuchan los fríos zumbidos y pitidos de las computadoras y la respiración de aquéllos, que refleja su estado emocional. De hecho, la única nota sonora con cierta calidez es la voz neutra de HAL.
A pesar de su estructura poco convencional, mínimos y diálogos e incomprensible final, 2001 cimentó la reputación de Kubrick como genio del cine y estableció definitivamente su barroco estilo visual, aplicado ya en el resto de sus películas posteriores y consistente en un ritmo lento y una meticulosa atención al detalle.
La película supuso asimismo la consagración y lanzamiento al escaparate de la cultura popular de Arthur C. Clarke. El escritor ya era una figura conocida y apreciada en el ámbito de la ciencia ficción, pero a mediados de los sesenta su reputación parecía alimentarse más del pasado que del presente… hasta el estreno de 2001 y la publicación simultánea de la novelización del guión original firmada por él. Su participación en lo que se consideró como una de las películas más profundas de todos los tiempos lo catapultó al estrellato y lo convirtió en una figura de renombre mundial a la que todos los medios solicitaban entrevistas en calidad de visionario y experto en la tecnología aún por venir. Como muestra cabe señalar que Clarke fue uno de los comentaristas invitados por la CBS para hablar sobre las misiones Apolo 11, 12 y 15 y presentador de un programa televisivo sobre fenómenos misteriosos que se aprovechaba de su nombre: Arthur C. Clarke’s Mysterious World (1980–82)
En la década de los ochenta, cuando la ciencia ficción pasó a ser por primera vez en la historia un auténtico fenómeno editorial, Arthur C. Clarke se unió a otros escritores veteranos del género –como Isaac Asimov, Robert Heinlein, Larry Niven o Harry Harrison– a la moda de lanzar secuela tras secuela de sus novelas más populares. Así, como ya dijimos más arriba, Clarke escribió tres libros más ambientados en el universo de 2001 y de un interés sólo relativo: 2010: Odisea Dos (1982), 2061: Odisea Tres (1988) y 3001: Odisea Final (1998). El primero de ellos fue llevado al cine en 1984 como 2010, un film dirigido por Peter Hyams, y aunque la crítica lo maltrató por ser una no deseada secuela del idolatrado primer film, es una película muy interesante por derecho propio.
Muchos otros proyectos relacionados con Clarke han ido considerándose –y estancándose– a lo largo de los años, como Dolphin Island, Naufragio en el mar selenita…siendo sobre todo El fin de la infancia y Cita con Rama los que han sonado más persistentemente como candidatos a superproducción. Por el momento, sin embargo, y hasta donde yo sé, sólo se ha realizado otra adaptación a la pantalla además de 2001, un pasable telefilm titulado Atrapados en el espacio (1995).
Muchos aficionados encuentran bochornoso que el Oscar a la Mejor Película del año 1968 fuera a parar a Oliver, una superproducción que adaptaba al cine el musical teatral del mismo nombre basado en el Oliver Twist de Dickens, mientras que 2001 no fue siquiera nominada (el de Mejor Guión fue a Mel Brooks por la comedia Los productores). El tiempo ha puesto a cada cual en su lugar. De Oliver hoy poca gente continúa hablando y ninguna de sus escenas ha encontrado acomodo en la cultura popular. En cambio, 2001: Una Odisea del Espacio mantiene intacta su reputación y su estatus icónico casi medio siglo después de su estreno, no sólo como una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia, sino también como un hito en la evolución del arte cinematográfico. Es el único film de CF que desde su estreno aparece en las encuestas y rankings de mejores títulos elaborados por los críticos.
Pero cuando se estrenó en 1968, las reacciones, como apuntamos anteriormente, no fueron en absoluto unánimes. Algunos la consideraron como la película más “artística” jamás realizada; otros la tildaron de un larguísimo y aburrido sinsentido. Esa división de opiniones ha perdurado hasta hoy.
Está claro que hay una brecha entre los críticos –a menudo infectados por el virus de la pedantería y el esnobismo– y el espectador casual. Es entre estos últimos donde se escuchan bastantes voces que disienten de la elogiosa apreciación del estamento crítico “oficial”. Es cierto, no obstante, que muchos fans de la generación de Star Wars y la MTV carecen de la paciencia necesaria para ver 2001: no es una aventura repleta de adrenalina y con argumentos hiperreducidos, sino que su ritmo es desesperantemente lento, su mensaje y significado son oscuros y no se articulan a través de reconfortantes y sencillos eslóganes morales. Por otra parte, sus efectos, aunque impactantes, han sido igualados hasta por series de televisión de calidad media. ¿A qué vienen, se preguntarán muchos jóvenes aficionados, semejantes alabanzas por una película tan hermética?
Desde luego, hay un problema de actitud. 2001 es una película que exige del espectador una predisposición de observador activo en lugar de limitarse a tumbarse en el sofá como una patata aletargada. Pero eso no es todo, porque incluso los fans más atentos tienen serios problemas para interpretar tanto el final como el mensaje. No deben sentirse particularmente torpes por ello. Kubrick nunca quiso que la película se entendiera y eso abre un debate interesante. ¿Es un film fallido aquel que resulta imposible de comprender plenamente?
En varias entrevistas, Stanley Kubrick afirmó que su intención era hacer de 2001 una experiencia visual que evitara lo racional y cuyo significado sólo pudiera captarse desde un punto de vista existencialista. Las interpretaciones a lo que él plasmó en la pantalla han oscilado entre lo inteligente y lo fatuo (como aquellos entusiastas del simbolismo freudiano que asimilaron la forma de la Discovery a la de un espermatozoide, vieron imaginería embrionaria por todas partes y entendieron de una forma muy particular las maniobras de atraque espacial), pasando por los que están convencidos de que las altisonantes declaraciones de Kubrick sólo sirvieron para ocultar el hecho de que la película no trata sobre nada en absoluto.
El problema con películas supuestamente experimentales como esta es que a los críticos les encanta elucubrar sobre los oscuros significados que se esconden tras una historia opaca o un montaje oscuro y lentísimo. Como nadie entiende demasiado de lo que allí se cuenta, todas las explicaciones pueden ser igualmente válidas. ¿Era realmente la intención del director hacer una película densa y plena de significados filosóficos? ¿O es que Kubrick era tan sólo un esnob más que se servía de técnicas narrativas complejas, un aspecto visual grandioso y declaraciones grandilocuentes para envolver lo que no era sino un gran vacío temático?
No hay manera de saberlo pero, cueste aceptarlo o no, lo cierto es que 2001 es una película que el público, digamos, “convencional”, no aguanta. Y con razón, porque es un film que desafía todo lo que supuestamente conforma una buena técnica narrativa. Hay cuatro segmentos aparentemente independientes entre sí; tiene un ritmo terriblemente lento; los personajes son planos, fríos y meramente instrumentales y, para colmo, la ausencia de explicaciones sobre lo que sucede –ni con voces en off ni mediante parlamentos entre los personajes (sólo hay veinte minutos de diálogos y éstos a menudo no son sino intercambios banales que tienen poco que ver con el argumento)– unido a un montaje deliberadamente confuso en su parte final, convierte a toda la película en un galimatías imposible de descifrar.
Y la culpa no es del guión, sino del propio Kubrick. La novelización que escribió Clarke a partir del guión original –y cuya lectura recomiendo– no puede ser más clara. Todo se explica detalladamente y tiene pleno sentido: el papel del monolito, el motivo del mal funcionamiento de HAL, el destino de Bowman y su metamorfosis final… Si la película no se entiende –y además resulta insufriblemente parsimoniosa a pesar de ofrecer escenas visualmente maravillosas– es porque el director así lo ha querido. De hecho, Arthur C. Clarke aseguró: “Si entiendes completamente 2001, fracasamos”.
Probablemente fue por todo ello por lo que la película no fue un gran éxito de taquilla en el momento de su estreno. Sólo unos años después, a comienzos de los setenta, comenzó a tener predicamento en el ámbito universitario –en el que, se decía, sus proyecciones se publicitaban acompañaban de las correspondientes dosis de LSD– y la contracultura, en parte quizá a una campaña publicitaria que anunciaba la película como “El viaje definitivo”. A finales de 1972, la recaudación ya triplicaba el coste de 10,5 millones de dólares (y recordemos que entonces no existían aún los ingresos por ventas de VHS).
Su pervivencia y continua acumulación de prestigio ha obedecido sobre todo a una paciente e incansable labor de los críticos e intelectuales, quienes un año tras otro la han incluido en sus respectivas listas de “Mejores películas de la historia del cine”. Que el público “ordinario” sea más capaz hoy de disfrutar la cinta que el que fue a verla cuando se estrenó es algo sobre lo que albergo serias dudas.
Es cuestión de opiniones y de gustos. En la mía, no hay inconveniente en que una película sea compleja o difícil de seguir, pero tras un nuevo visionado y cierta reflexión el espectador debería ser capaz de entenderla. Si no es así, el director puede haber satisfecho su ego personal y culminado con éxito su particular experimento, pero como narrador ha fracasado. Por mucho que duela admitirlo, es el caso de 2001: tras casi medio siglo, sigue siendo objeto de polémica y encendidas discusiones por parte de aquellos que la han visto múltiples veces y que –si no han leído el libro de Clarke– siguen sin comprender exactamente lo que ocurre en la historia.
Y lo gracioso del asunto es que aunque muchos críticos y comentaristas, entonces y después, han intentado extraer un mensaje profundo a partir de la conclusión del film, éste es, de hecho, una interpretación bastante retorcida de un tema harto repetido en la ciencia ficción: la trascendencia de la humanidad, esto es, la evolución de nuestra especie hacia una forma de vida superior, mediante la intervención de inteligencias extraterrestres. Dado que fue un tema central en la Edad de Oro literaria de la ciencia ficción, ese mensaje que muchos alabaron como osado y vanguardista no era en realidad más que un retorno al pasado. Años atrás, el propio Clarke había desarrollado en una de sus mejores novelas, El fin de la infancia (1953) ese salto evolutivo de nuestra especie. Incluso la idea de alienígenas avanzados impulsando la evolución de simios para convertirlos en humanos tampoco era nueva en 1968: ¿Qué sucedió entonces?, entrega de la serie del doctor Quatermass, desarrolló el mismo tema de forma más específica tan solo doce meses antes.
La aportación verdaderamente novedosa de 2001 a la ciencia ficción reside pues no en su contenido, sino en su forma y en particular en su creación de un nuevo léxico visual para la edad espacial. Hay quien encuentra la película fría y desagradable; otros, como he dicho, demasiado larga, lenta y –lo peor que se le puede decir– aburrida. Son reacciones comprensibles. Los personajes son distantes, desapasionados, casi robóticos; la moraleja del film, si es que quiere buscarse alguna, es la de una total pasividad: toda la historia humana no obedece a nada más que una suerte de “virus” mental inoculado en el cerebro de nuestros antepasados por unos alienígenas ausentes a través de su monolito. No tenemos motivos para enorgullecernos de ninguno de nuestros logros.
Probablemente, el motivo último por el que tantos críticos sienten veneración por 2001 es, más que sus ambiciones temáticas y narrativas, porque se trata de una de las cintas de ciencia ficción más visuales de toda la historia. Sus efectos especiales no han perdido empaque y el innovador uso de la música todavía impresiona. El vuelo espacial había sido mostrado anteriormente en la pantalla –las impactantes imágenes de alta resolución de la Tierra tomadas desde el espacio estaban aún años en el futuro– pero nunca con semejante grado de realismo. La forma en que el transbordador atraca en la estación espacial o el aterrizaje en la Luna, con las naves maniobrando grácilmente en caída libre… es una demostración de lo que la ciencia ficción puede conseguir en el medio visual y sólo en el medio visual. Las escenas descritas serían imposibles de recrear con la misma intensidad y belleza recurriendo sólo a la palabra escrita. De hecho, la novela de Arthur C.Clarke no consigue transmitir ni un ápice de la poesía visual que destila toda la película.
Y, en último término e independientemente de la opinión de cada cual, hay un hecho inconmovible: 2001 cambió la ciencia ficción para siempre, marcando una línea a partir de la cual el género en su vertiente visual no volvió a ser el mismo. Hasta el estreno de Star Wars (1977), la película de Kubrick fue el modelo con el que se medían otras producciones de ciencia ficción.
Por detrás de 2001, congeladas en el tiempo, quedaron todas aquellas películas de los cincuenta con invasores alienígenas más o menos ridículos y viajeros interplanetarios dominados por el temor a lo desconocido. Después de ella, no hubo imitadores –nadie se atrevió–, pero sí abundaron las cintas que trataban de recrear el aliento épico y la búsqueda de lo trascendente, tanto en el ámbito mental como en el cósmico. Los ejemplos de ello son numerosísimos: Solaris (1972), Zardoz (1974), Sucesos en la Cuarta Fase (1974), la televisiva Espacio: 1999 (1975–7), El hombre que cayó a la Tierra (1976), Stalker (1979), El Abismo Negro (1979), Star Trek (1979), Viaje alucinante al fondo de la mente” (1980), Proyecto Brainstorm (1983), Akira (1988), Misión a Marte (2000), La fuente de la vida (2006), Enter the Void (2009), Beyond the Black Rainbow (2010) o Interstellar (2014).
Igualmente y además de las apuntadas arriba, en la década siguiente, otras películas trataron de emular los logros visuales de 2001 y su intento de recrear con detalle y/o verosimilitud entornos futuristas pulidos e higienizados en los que la tecnología ha estrangulado a la humanidad hasta el punto de que los hombres parecen virus molestos en mitad de la triunfante perfección antiséptica de la ciencia: Colossus: el proyecto prohibido (1969), La amenaza de Andrómeda (1971), THX 1138 (1971), El hombre terminal (1974), Rollerball (1975), Coma (1978) o, en el ámbito televisivo, Un mundo feliz (1980). O bien el retrato del viaje espacial como una actividad rutinaria, en la que las naves son realistas y funcionales y sus tripulantes son trabajadores más o menos ordinarios, como Naves misteriosas (1971), Atmósfera cero (1981) o Alien (1979).
Pero lo cierto es que 2001 no podría haberse hecho hoy. Uno puede imaginar a los productores y dueños del estudio enviándole notas a Kubrick sugiriéndole que metiese más explosiones y, probablemente, alguna historia romántica para Dave Bowman. De hecho, basta con ver la convencional secuela realizada en 1984, 2010: Odisea Dos, para hacerse una idea de por dónde fueron los tiros. El hecho es que hace falta coraje y convicción para hacer una película como esta; también requiere algo de esfuerzo por parte del espectador para verla. No es un film que te da la mitad de las cosas hechas, sino que te obliga a aventurarte en su interior y eso es algo a lo que los grandes estudios son hoy especialmente reacios.
2001: Una Odisea del Espacio es una película seminal que cambió el cine de ciencia ficción y, por tanto, es de obligado visionado para cualquiera interesado en el género. Ahora bien, la mejor recomendación que puedo hacer es la de no ver y entender el film tanto como una sesuda disquisición sobre la naturaleza del Hombre o un manifiesto ideológico o filosófico, sino como poema visual de espectacular belleza y elegancia.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.