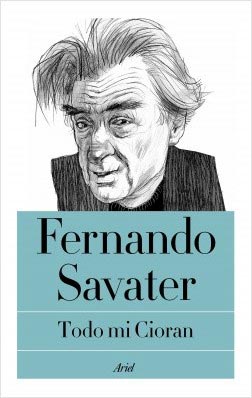 Hacia 1973, Fernando Savater intentaba doctorarse de filósofo con una tesis sobre Emil Cioran. Las dificultades para lograrlo integran la pequeña historia de la censura cultural a fines del franquismo.
Hacia 1973, Fernando Savater intentaba doctorarse de filósofo con una tesis sobre Emil Cioran. Las dificultades para lograrlo integran la pequeña historia de la censura cultural a fines del franquismo.
Releer su libro Ensayo sobre Cioran, obra de la «incorregible juventud» (sic su autor), obliga a situarlo al comienzo de la nutrida carrera de Savater. Puede decirse que, junto a su trabajo sobre Nietzsche, es el par de espejos en que se mira el debutante.
Savater no hizo solamente una descripción del pensamiento de Cioran, entonces ignorado en nuestra lengua, sino que se miró en su ejemplo y diseñó su crítica.
De algún modo, su carrera posterior está contenida en este libro. En efecto, Cioran es un enemigo de la filosofía institucional, un enemigo del ser y un enemigo de la metafísica. Pero es, al mismo tiempo, un filósofo (alguien que ama saber), un afirmador del ser del lenguaje (pues lo trata con esencial rigor) y un embelesado merodeador del vacío, que es la categoría metafísica por excelencia.
En Oriente, el vacío es sagrado y una ética del vaciamiento conecta al hombre con su propia sacralidad. En Occidente, el vacío es la nada, un espacio donde, efectivamente, no hay nada, y que está vedado tanto a la razón como a la sinrazón. Estas aporías están bien vistas por Savater y serían poco si fueran sólo unas observaciones sobre Cioran. Pero son, mucho más allá, un ejercicio de acercamiento y distanciamiento respecto al escepticismo radical.
Nada de lo que sabemos es verdad, pero lo sabemos, es la paradoja del esceptico. Al menos esto es lo que logramos conocer, siempre a la espera de que los cimientos de nuestros discursos sean cuestionados por el mismo discurso. Lo que ahora denominamos, por abuso jergal, desconstrucción.
Cioran rechaza el mundo y Savater ha venido a afirmarlo, por vía del hedonismo. En Cioran hay la nostalgia del retiro místico (se nota cuando habla de «los hombres», como si él no lo fuera). En Savater, proclamación de la sacralidad de la vida, de la finitud que va del nacimiento a la muerte, y un intento de pensarla en los límites de la razón, aunque sea una razón convulsa, deseante y corporal.
Por fin ¿es posible negar la dignidad de la vida sin suicidarse? ¿No es sobrevivir, una actitud ética afirmativa? ¿No es vivir, una afirmación de la bondad de la vida, de la «buena vida»? A estas confirmaciones mundanas, Savater añade otra, la de escribir.
No se puede ser esceptico radical y dedicarse a la escritura. Escribir es un acto de fe en la palabra, en la propia y en la ajena, ya que todo lenguaje nos viene de los otros y se dispara hacia los otros, aunque no llegue a ellos,
En esta encrucijada también hay una sutura que se desgarra entre el maestro y el discípulo. El otro existe en el confín de mí mismo, es el postulado ético fundamental de Savater: debo amarlo como a mí mismo, por lo que he de amarme antes y querer para el otro lo que me parece bueno para mí.
En cambio, en Cioran el otro no existe: el pensador es un ocioso aristocrático que contempla el desierto del mundo con cierta amarga alegría. Es un solipsista de la pereza, un resignado a la gozosa soledad del incrédulo.
Tal vez, una vuelta de tuerca le haga ver, en el páramo universal, la sombra de algún redentor. Cioran salva a Cioran, quizá bajo las especies de un Otro condigno de él. Es de agradecer todo escepticismo laico en medio de un mundo que, habiendo perdido el fundamento, a veces, por parte de autorizadas voces, clama por la resurrección de Dios y el retorno del Padre. No obstante, todo pensamiento hondamente secular ha de advertir sus propios límites y paradojas, so peligro de sacralizarse a sí mismo. Es la temprana advertencia que leemos en estas páginas del joven Savater motivadas por el viejo Cioran.
Copyright © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en la revista Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.












