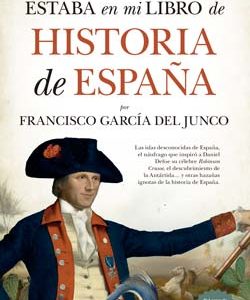Hace doscientos años murió quien titula estas líneas (1). Han pasado dos siglos de historia pues ella es, como dice Ortega, lo que nos pasa y deviene pasado. ¿Es Napoleón nuestro pasado o, simplemente, el de nuestros antepasados? ¿Es ahora mero bronce, mera piedra?
Su deriva tras la muerte ha sido variada desde los comienzos. Pareciera que el Gran Corso se negase a desaparecer. Los primeros románticos como Chateaubriand y Vigny se manifestaron en contra. Los siguientes románticos lo vindicaron: Stendhal y Víctor Hugo. En términos estrictamente militares, este afortunado capitán de artilleros dejó luces y sombras. Fue un oficial de intendencia muy eficaz y ahí está su modélico paso de los Alpes. Enfrentó a sus enemigos –austriacos, ingleses, alemanes y rusos– y los derrotó o, al menos, los esquivó. Asimismo, cuando se le juntaron, lo vencieron.
Triunfó en lo táctico y fracasó en lo estratégico. Sus campañas en Oriente, España y Rusia fueron megalómanas y catastróficas derrotas. Su bloqueo a Inglaterra, una birria. Terminó sus días en una inhabitable isla africana que, proféticamente, ya aparece en sus cuadernos juveniles: Santa Elena.
A Francia le costó caro: perdió territorio y sumó un millón de muertos con el consiguiente cortejo de viudas y huérfanos. ¿Mereció tanto bronce y tanta piedra? ¿Qué sentido tiene ponerlo en el panteón de las glorias batallonas francesas, aunque bajo la admirativa mirada de Adolf Hitler en medio de una Francia sometida y humillada por los nazis?
Muerto en el ríspido peñasco africano, Napoleón siguió vivo –digamos que resurrecto– hasta nuestros días en la palestra política. La historia le ha otorgado este paradójico privilegio, pues él se manifestó enemigo de ideólogos y economistas. Si no por sus charreteras, sí por sus imaginarios discursos en mangas de camisa ante plazas atiborradas de gente: el bonapartismo.
Definamos. Bonapartismo: doctrina social y política que parte de considerar las asociaciones humanas como pueblo, un magma donde se funden y confunden individuos, clases sociales y sesgos culturales. Los une la unión mística con el líder, único dueño del discurso público, que habla en nombre de la nación conformada por el Estado. Hay un vínculo subterráneo, un vaso comunicante entre el líder y la masa, un inmediato sentimiento de unidad, de identidad. Somos uno porque somos Él. Es simétrico al vínculo visible de entregada obediencia, cuyo modelo es la tropa. Napoleón quería a su pueblo, lo quería armado hasta los dientes.
Los ejemplos se repiten tras la muerte y la resurrección. No sólo por parte de su sobrino Luis Napoleón –el Pequeño Napoleón según lo llamó el bonapartista Víctor Hugo–, sino porque lo encarnaron personajes tan ceñudos y selectivos como Bismarck y personajes tan histriónicos y populistas como Hitler y Mussolini. En la disolución de las ideologías podían llamarse nacionalistas y socialistas, todo por junto.
El bonapartismo va desde el tinte derechista de la familia Le Pen hasta el izquierdismo de Pablo Iglesias y el eclecticismo ideológico de Perón. Hay bonapartismos para todos los gustos y todos los colores. Las invocaciones al pueblo pueden llamarse también con sintagmas sinónimos: la gente normal, el hombre cualquiera, el buen mindundi, el ejemplar racial o el soldado des conocido. A todos acoge la sombra de aquel menudo oficialito de artillería corso que nunca terminó de hablar correctamente el francés y que quiso tener el planeta en un puño mientras con el otro escribía sus comentarios a Maquiavelo. Inopinado y penumbroso, sigue desfilando bajo ese Arco de Triunfo que él mismo mandó construir.
(1) Napoleón murió en Santa Elena el 5 de mayo de 1821, justo dos siglos antes de que se publicara este artículo.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.