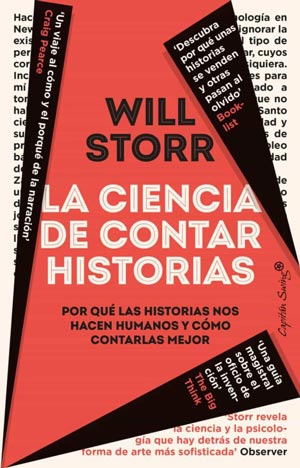 La vida en nuestro planeta habrá de acabar alguna vez. Si la especie humana no logra emigrar a esferas más acogedoras, desaparecerá. Es probable que el universo estalle cuando alcance los términos de su crecimiento y que cualquier masa desaparezca en el espacio infinito. Todas estas patéticas promesas del universo no consiguen aplacar el apetito de los hombres por contar historias. ¿Por qué este empecinamiento si conocemos la nadería de nuestra existencia, la del cosmos en su conjunto? Las respuestas pueden de dos órdenes: o bien somos un tanto alocados y empleamos tiempo y esfuerzos en narrar y hacer narrar para paliar la angustia de nuestra desaparición, o bien narramos, justamente, porque somos mortales y efímeros. Si fuéramos eternos, invulnerables y perpetuos, no nos interesaría nada terminal y pasajero.
La vida en nuestro planeta habrá de acabar alguna vez. Si la especie humana no logra emigrar a esferas más acogedoras, desaparecerá. Es probable que el universo estalle cuando alcance los términos de su crecimiento y que cualquier masa desaparezca en el espacio infinito. Todas estas patéticas promesas del universo no consiguen aplacar el apetito de los hombres por contar historias. ¿Por qué este empecinamiento si conocemos la nadería de nuestra existencia, la del cosmos en su conjunto? Las respuestas pueden de dos órdenes: o bien somos un tanto alocados y empleamos tiempo y esfuerzos en narrar y hacer narrar para paliar la angustia de nuestra desaparición, o bien narramos, justamente, porque somos mortales y efímeros. Si fuéramos eternos, invulnerables y perpetuos, no nos interesaría nada terminal y pasajero.
Este dilema alimenta el intento de Will Storr La ciencia de contar historias. Por qué las historias nos hacen humanos y cómo contarlas mejor (traducción de Olga Abasolo, Capitán Swing, Madrid, 2022, 245 páginas). Después de plantearnos tan desconsoladoras perspectivas, acude a la neurología para explicar qué hace nuestro cerebro cuando cuenta historias. Su recorrido demuestra un empeñoso estudio de comparatismo entre literatura y ciencia al definir cerebralmente el arte del relato. Es cierto que este cerebralismo podría ocuparse de cualquier otra actividad humana, con lo que daríamos en la evidencia de nuestra naturaleza cerebral. El arte del cuentista no constituiría una excepción.
Storr sostiene que toda narración se caracteriza por prometer el adviento de un cambio, lo cual produce tensión en el lector, que demanda cambio y espera hallarlo en el texto narrativo. Storr aporta numerosos ejemplos que abonan o desmienten su teoría. Quizá no ha logrado eludir los riegos del extremismo intelectual. Nos presenta el cerebro como un órgano encerrado en una caja, alejado del mundo, a la vez que proporcionándonos las nociones y categorías para saber qué es el mundo. Lo mismo sucede con la realidad en general: el cerebro nos informa de ella dentro de los límites de lo perceptible y, al no abarcarla en su totalidad, llega a la melancólica conclusión de que el cerebro no la conoce. Su labor es alucinada, algo que podemos o no aceptar y que ha hecho llenar incontables páginas desde que hay páginas.
La naturaleza alucinatoria del mundo, la ilusión de lo real entre el budismo y Borges pasando por los idealismos, es rastreable en todas las literaturas. Si la aceptamos hemos de aceptar asimismo que la ciencia neurológica que la denuncia es igualmente ilusa y alucinante. Storr intenta dar cuenta de la literatura desde la ciencia pero lo hace desde una puesta en abismo, un inopinado Aleph en el cual cabe la desesperación abismal del infinito como la dulce navegación a través del infinito cantada por Leopardi. ¿Será que la ciencia es también una rama del árbol literario? Quede para mejor ocasión. Entre tanto, por favor, siéntate y escúchame. Tengo algo que contarte. No olvides que, justamente por eso, Storr nos considera humanos, por ejemplo, a ti y a mí.
Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.












