Leer a Gianni Rodari me permitió entender mejor tus experiencias como niño que escuchaba cuentos, esos cuentos que llegaron siguiendo la estela de las canciones y de los títeres.
Rodari, maestro de escuela y periodista, creativo y animoso (se le considera lo que hoy se llamaría un «reformador educativo») recorrió durante los años 60 las escuelas italianas «para contar historias y responder las preguntas de los niños. Porque siempre hay un niño que pregunta: ¿cómo se inventan las historias?».

Imagen superior: ‘El libro de Gianni Rodari. Versos, cuentos y vida’. | Blackie Books
Gramática de la fantasía
Fruto de ello fue su celebrada Gramática de la fantasía. Ésta no pretendía —según aclaraba él mismo— ser una Fantástica en toda regla lista para ser enseñada y estudiada en las escuelas como la Geometría, ni tampoco una teoría completa de la imaginación y de la invención, pero se lee con avidez si uno se siente entre aquellos a quienes Rodari la destinaba: los que creen que la imaginación ha de ocupar un lugar en la educación, los que saben el valor liberador que puede llegar a tener la palabra.
Según Rodari, el cuento es para el niño, en primer lugar, un instrumento ideal para retener consigo al adulto.
La madre está siempre muy ocupada, el padre aparece y desaparece según un ritmo misterioso, fuente de inquietudes permanentes. Raras veces tienen tiempo de jugar con el niño como a éste le gustaría, es decir, con dedicación y participación completas, sin distraerse. Pero con el cuento es diferente porque, mientras dura, el progenitor está allí, todo para el niño, presencia durable y consoladora, dispensadora de protección y seguridad.
Por eso el niño, al pedir un segundo cuento una vez acabado el primero, acaso no esté realmente interesado o exclusivamente interesado en sus peripecias: tal vez sólo quiere prolongar lo más posible esa situación placentera.
El secreto familiar de los cuentos infantiles
El niño intuye que por fin puede disfrutar de la madre, o del padre, a sus anchas, observarle el rostro en todos los detalles, estudiarle los ojos, la boca, la piel. Escuchar, escucha; pero se permite de buen grado distraerse de la narración —por ejemplo si ya conoce el cuento (y por ello, quizá, malicioso, ha pedido su repetición)—, de modo que sólo debe controlar la regularidad de su avance.
Además, el cuento representa para el niño una abundante provisión de informaciones sobre la lengua.
El esfuerzo por comprender el cuento es también el el esfuerzo por comprender las palabras que lo configuran, por establecer analogías entre ellas, por realizar deducciones, ampliar o reducir, precisar o corregir, el campo de un significante, los límites de un sinónimo, el área de influencia de un adjetivo. El cuento proporciona un precioso contacto con la lengua materna.
Lo que nos enseñan los cuentos
El cuento, en fin, le sirve al niño para construirse estructuras mentales, para establecer relaciones como «yo, los otros», «yo, las cosas», «las cosas verdaderas, las cosas inventadas». Le sirve para fijar distancias en el espacio («lejos, cerca») y en el tiempo («una vez-ahora», «antes-después», «ayer-hoy-mañana»). Y los cuentos ofrecen un rico repertorio de caracteres y de destinos, en el cual el niño encuentra indicios de la realidad que aún no conoce, del futuro en el que aún no sabe pensar.
No por nada, aseguraba Italo Calvino, el cuento representa una útil iniciación al mundo de los destinos humanos. Por eso, dice Giralt Torrente, no conviene daros a luz en la intemperie de un hogar despojado de historias; mejor que entregaros un legado de cachivaches y chismes es transmitiros un legajo de historias: los cuentos son las primeras herramientas con las que decodificáis la realidad.
Yo te conté los cuentos incansables. Nadie contaría con más dedos de los que hay en una mano las noches en las que prescindimos de contarnos cuentos, fue casi imposible que nos venciera la falta de tiempo o que nos venciera el fastidio o que nos venciera el cansancio, tuyo o mío o de ambos. Porque, en realidad, ahora sé que los cuentos nos los contábamos los dos, no era yo sólo quien narraba y tú quien escuchaba. Teníamos además una fórmula de salida especial, sólo nuestra: «Y colorín colorado, este cuento se ha acabado… con un beso para quien te lo ha contado».
Son trascendentales, las fórmulas de entrada y salida de los cuentos, reminiscencia de una época arcaica en la que las palabras obraban la magia de conjurar las cosas que nombraban. Te lo expliqué un día, queriendo parecerte misterioso: hay que decir las palabras exactas al empezar y al acabar un cuento, porque el cuento es un puente entre nuestro mundo y el mundo de los seres mágicos.
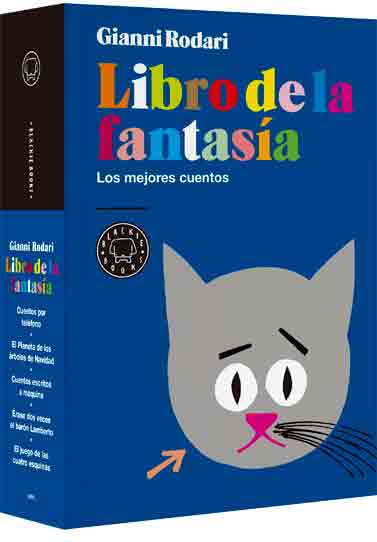
Imagen superior: ‘Libro de la fantasía. Las mejores historias’. Este volumen incluye ‘Cuentos por teléfono’, ‘El Planeta de los árboles de Navidad’, ‘Cuentos escritos a máquina’, ‘Érase dos veces el Barón Lamberto’ y ‘El juego de las cuatro esquinas’. | Blackie Books
«Hace mucho tiempo…»
Sin darte muy bien cuenta de ello, cuando empiezas a escuchar el cuento que te cuento, comienzas a alejarte de casa, la luz de la lámpara de tu mesilla se atenúa gradualmente, paso a paso tomas un camino hacia otro mundo, un mundo diferente al nuestro pero igual de real, con la única diferencia de que está a otro lado; o es, mejor dicho, como si atravesaras una puerta, y esa puerta has de abrirla para pasar y has de cerrarla tras de ti al regresar, no sea que los mundos se nos mezclen, las criaturas de uno y otro se asomen a curiosear y se desorienten y se queden en un mundo al que no pertenecen, las nubes o los insectos o los soles o los árboles y los ríos y los animales de los distintos cosmos se entrecrucen a través del umbral y lo trastoquen todo, y la naturaleza no sepa cómo comportarse, ni los dioses qué destinos regir, ni la lluvia sobre qué ciudades caer, ni los geniecillos de los bosques y las granjas a qué seres fastidiar con sus malas travesuras.
Para eso son los ritos de entrada, que hacen de dintel, y los de salida, que sirven de cerrojo: «Érase una vez…», «Hace mucho tiempo…», «Mucho antes que nosotros, en un país lejano…», «En los tiempos en que los gatos llevaban zapatos o los pollos tenían dientes…», «Hace tiempo, en los días de los gigantes…», son dinteles.
«Colorín colorado, este cuento se ha acabado», «El gallo cantó y mi cuento se acabó», «Este cuento se ha acabado, antes de que mis fuerzas se hayan agotado», «Fueron muy felices y comieron perdices, y a mí no me dieron porque no quisieron», «Vivieron largo tiempo, bebiendo y comiendo; vosotros también vivid, bebed y comed», son cerrojos.
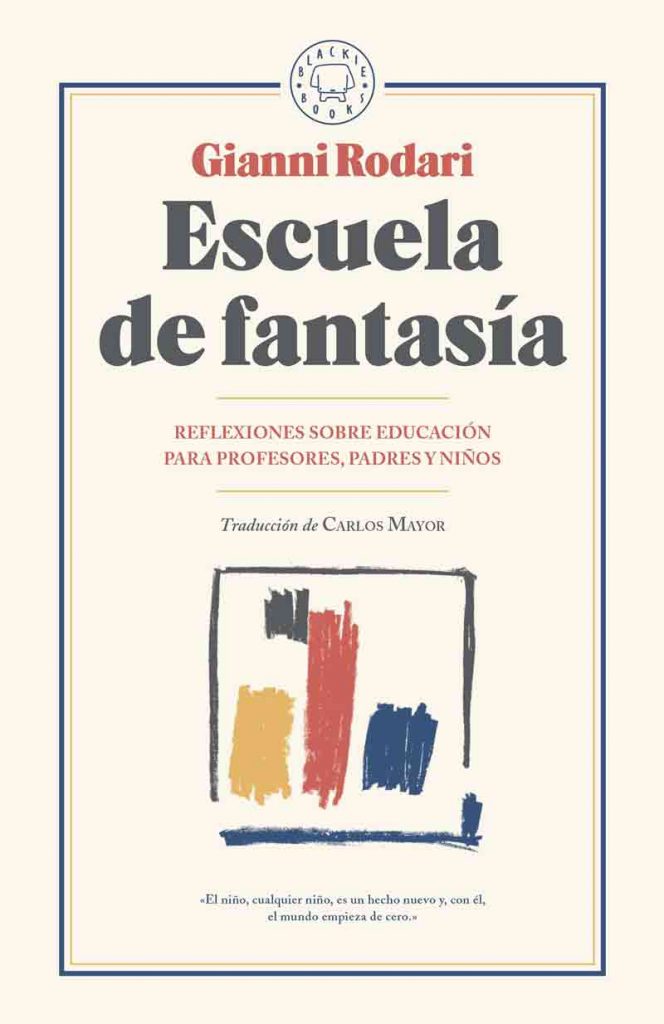
Imagen superior: ‘Escuela de fantasía’. | Blackie Books
Cuentos por teléfono
Rodari también fue para mí, en los primeros años tras mi separación de tu madre y mi desgarro de ti, un preciado recurso. De él son los Cuentos por teléfono, un libro que encontré por azar, que recuerdo haber extraído de un estante en la Casa del Libro atraído tanto por el autor (entonces ya había leído su Gramática de la Fantasía) como, quizá especialmente, por el título, y éste, efectivamente, me confirmó en mi intuición.
Era lo que buscaba, tanto, que en su introducción a esos cerca de setenta cuentos cortos y pintorescos, humorísticos y sensibles, Rodari ofrecía un espejo a mi pesadumbre: contaba cómo el señor Bianchi, de Varese, se desempeñaba como viajante de comercio, pero su niña no podía dormirse sin que le contaran un cuento, de modo que cada noche, estuviera donde estuviese, el señor Bianchi telefoneaba a Varese a las nueve en punto y le contaba un cuento a su hija.
Yo adquirí ese libro de cuentos y me convertí en el señor Bianchi, de Varese, para ti, hijo, que a las nueve en punto todas las noches aguardabas mi relato al lado del teléfono, en casa de tu madre. Te conté esos cuentos cuyos títulos eran en sí mismos un cuento, microrrelatos lo llamarían ahora, El cazador sin suerte, La mujercita que contaba los estornudos, Juan el distraído, El edificio de helado, El país sin punta o El país con el «des» delante, Alicia Caerina, A tocar la nariz del rey, Vamos a inventar los números, A enredar los cuentos, La guerra de las campanas o El pescador de Cefalú.
Te los conté a lo largo de casi dos años, noche tras noche, repitiéndolos cada vez que hacía falta, aguardando cada vez con puntualidad planetaria que llegara la hora de hacerlo para salvar mediante ese artificio la descorazonadora lejanía, hasta que, con el tiempo, esa sensación de ausencia, la carencia que cada uno tenía del otro, dejó quizá de ser angustiosa, y luego ya comenzaste a leer por tu propia cuenta, y nuestros cuentos por teléfono dejaron paso gradual a las afables charlas entre un padre y su hijo que se cuentan simplemente las cosas del día.
Ahora me doy cuenta de que te echo mucho de menos, echo mucho de menos a mi hijo pequeño, porque ha ido creciendo y ya no puedo contarle cuentos. Al fin y al cabo, con ese ejercicio constante de narratividad oral, aparte de esa sensación fundamental de mantenernos próximos, uno satisface también, como decía Umberto Eco, su propia pasión narrativa.
Noche de lecturas
Daniel Pennac lamentaba que él y su esposa hubieran dejado de leerle cuentos a su hijo cuando el niño aprendió a leer por sí mismo, pero Alejandro Zambra piensa que quizás esto no es culpa del padre ni de la madre, quizá sois vosotros mismos quienes, en algún momento, decidís dejarnos fuera de la ceremonia de la lectura.
Al menos tu posterior gusto por la lectura, que luego hubo de pelear a brazo partido con tu atracción por los videojuegos, acaso nació con esos cuentos por teléfono, historias donde la mera oralidad se hacía más patente que en ninguna otra forma del narrar, pues esos relatos de meras palabras estaban desprovistos de la gestualidad del narrador, te llegaban desnudos a través del auricular, consistentes sólo en una voz, la de tu padre, que se esforzaba en darle matices, introducir inflexiones, procurar cambios de tono que te hicieran llegar la acción de la forma más vívida posible, intentaba incluso imitarte el silbido del viento nocturno o el aullido del lobo solitario.
El teléfono, que nos convocaba en derredor suyo todas las noches, fue entonces nuestra hoguera, fue nuestra chimenea encendida o fue la mesa puesta para comer que durante miles de años han convocado a los hombres en torno al contador de historias.
Incluso cumplíamos el rito de contar las historias por la noche, porque los cuentos, desde que existen, deben ser siempre contados por la noche, porque la noche, según explica Rodolfo Gil, es la hora en la que también duerme el mundo de lo extraordinario evocado en la narración, el momento en que todo lo amenazador que puede existir en ese mundo se encuentra sólo en estado latente. El narrador, sobre todo, pero también los oyentes, como cómplices necesarios, se exponen a graves castigos, procedentes del mundo sobrenatural de lo narrado, si por cualquier circunstancia narran o escuchan durante el día.
Los más avezados contadores de historias lo saben. Entre los indios norteamericanos está terminantemente prohibido contar historias antes del anochecer, bajo amenaza de tormentas cataclísmicas; los pueblos recónditos del África negra saben que contar los cuentos antes del anochecer acarrea que nubes de piedras caigan sobre la cabeza del narrador, y que enfermedades infamantes, como la tiña, le sobrevengan a él y a su familia; a los ancianos irlandeses les repugna contar cuentos en horas de luz porque ello trae consigo infortunios ciertos; y sólo en alguna tribu de Alaska se permite contar durante el día a condición de que se haga a oscuras.
Imagen de la cabecera: Giovanni «Gianni» Rodari (Omegna, 23 de octubre de 1920-Roma, 14 de abril de 1980).

Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento del libro Mapa del tesoro I (Fragmentos para mi hijo), en adaptación libre del autor. Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.












