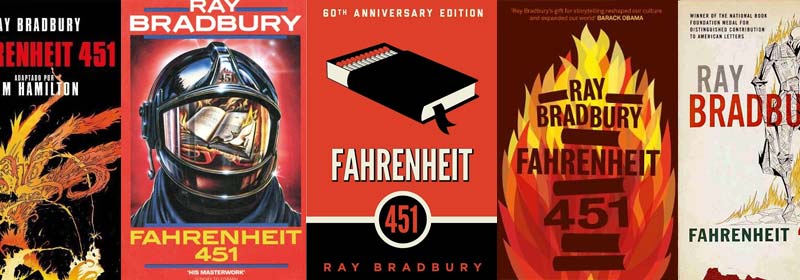La ciencia-ficción siempre ha sido una buena forma de tomar el pulso de una sociedad: sus tendencias, esperanzas, problemas, desafíos…, puesto que al proyectarlos a un escenario futuro, se puede reflexionar sobre ellos con cierta distancia, e incluso plantear los posibles escenarios a los que aquellos podrían dar lugar.
En la década de los cincuenta del siglo pasado, una nueva generación de editores de ciencia-ficción comenzó a ofrecer una aproximación más liberal al género y, al mismo tiempo, con mayor calidad literaria que cualquier cosa que Hugo Gernsback o John W. Campbell hubieran podido imaginar años atrás.
La sátira económica y social, por ejemplo, fue una de las temáticas preferidas de Horace. L. Gold, editor de Galaxy Science Fiction . Así, en sus primeros años de existencia, esta revista publicó clásicos del peso de El hombre demolido, de Alfred Bester, Amos de títeres, de Robert A. Heinlein, las historias que conformarían Mercaderes del espacio, de Frederik Pohl y C.M. Kornbluth, y en su quinto número, el relato corto, «El bombero», de Ray Bradbury, germen de lo que más adelante se convertiría en Fahrenheit 451.
Una de las principales preocupaciones de los escritores de ciencia-ficción –y en realidad, de cualquiera con cierta inquietud intelectual– es la creciente superficialidad de nuestra sociedad. Entre ellos, destacó Ray Bradbury, casi un profeta de la ciencia-ficción comprometida, puesto que ya en fecha tan temprana como 1953 supo detectar y avisar sobre los peligros que albergaba la tecnología audiovisual y la masificación y mercantilización de la literatura. El deseo de apelar a segmentos cada vez mayores de mercado llevaría a una literatura de mínimos, que tendería a evitar el compromiso y la exigencia intelectual.
La hedonista sociedad de Fahrenheit 451 rechaza la palabra escrita. Después de todo, leer lleva a pensar, y pensar aboca al conflicto y la infelicidad. Las masas buscan en la televisión una placidez vacía y artificial. Los bomberos ya no apagan fuegos, sino que su misión consiste en quemar aquellos que ciudadanos rebeldes se empeñan en esconder, entregando a continuación a sus propietarios a la policía para su consiguiente castigo.
El título del libro hace referencia, precisamente, a la temperatura a la que arde el papel (si bien este es un dato incorrecto, puesto que tal temperatura depende de factores tales como la antigüedad y tipo del papel, su grosor, etc…).
Guy Montag es uno de esos «bomberos incendiarios», pero algo en su interior ha empezado recientemente a atormentarle. Cuando una noche regresa a casa, conoce a Clarisse, una adolescente cuya libertad de pensamiento y abierta visión del mundo la convierten en una paria. Pero eso a ella no le importa: sabe disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y eso a Montag le fascina.
Ese encuentro inicia un proceso de metamorfosis en su interior que le llevará a cuestionar su trabajo, su matrimonio y el mundo en general. De repente, es consciente de la ignorancia que le rodea y del poder que esconden los libros. Su recién encontrada inquietud intelectual le llevará indefectiblemente a la rebeldía y a convertirse en un fugitivo.
Tal y como demuestran las portadas que acompañan a este artículo, el símbolo más poderoso en la novela del fenómeno de infantilización de las masas a través de la muerte de la literatura es el destructivo cuerpo de bomberos. Esa institución, sin embargo, no es sino uno de los síntomas más llamativos de una sociedad profundamente antiintelectual. En ella, la posesión de libros no sólo constituye un delito, sino que actos tales como el pensamiento, la reflexión y la discusión se desalientan activamente.
De esta forma, las casas se construyen sin porches para que la gente no se siente por las tardes a conversar con los vecinos. La curiosidad y la imaginación se consideran rasgos anormales de la personalidad, así como cualquier interés por la Naturaleza o el simple disfrute de cosas tan sencillas como la lluvia, el olor de las flores o pasear por la noche. Se espera de la gente que extraiga toda su diversión del entretenimiento artificial preparado por el gobierno.
Bradbury anticipó de forma magistral la fascinación moderna con las pantallas de gran formato, así como por la televisión basura. En la novela, los personajes de las «televisiones murales» son considerados «familia», tan reales como la gente auténtica o incluso más.
El pensamiento crítico ha desaparecido: los espectadores se limitan a absorber pasivamente y dar por cierto cualquier cosa que se les lance desde la televisión. Toda la sociedad está diseñada para vivir deprisa, y que nadie tenga tiempo de detenerse y reflexionar sobre el mundo que les rodea. Y ‒causa y consecuencia de todo lo anterior‒ todo está dominado por un sentimiento de conformismo, lo que Bradbury denomina «el sólido e inconmovible ganado de la mayoría». No es que nadie se atreva a ser diferente –después de todo, podrían acabar en la cárcel–; es que no lo desean.
Resulta difícil hablar de censura literaria y libros prohibidos sin pensar en Ray Bradbury. Y no porque sus obras hayan sido especialmente perseguidas, sino por el interés que siempre demostró en la cuestión. Su idilio con los libros comenzó a edad muy temprana. Según él mismo admitió, a los nueve años se echó a llorar al enterarse del incendio de la Biblioteca de Alejandría acontecido dieciséis siglos antes. Amó las bibliotecas desde la niñez, frecuentándolas y devorando su contenido allá donde la vida le llevara en cada momento: «Todas las mujeres de mi vida han sido profesoras, bibliotecarias y libreras. Conocí a mi mujer, Maggie, en una librería en la primavera de 1946″.
No puede extrañar por tanto que esa pasión encontrara reflejo en su propia obra. Muchos de sus más de 500 escritos publicados, ya fueran poemas, ensayos, cuentos, novelas u obras teatrales, incluían o giraban alrededor de libros y/o bibliotecas. Y también escribió con igual ardor sobre sociedades sin libros, sin libertad intelectual y las terribles consecuencias que tendrían que arrostrar como resultado de tales carencias.
Como he comentado más arriba, el origen de la novela fue un relato titulado «El bombero cuya escritura, llevado por la inspiración, Bradbury abordó con absoluta pasión, sirviéndose de máquinas de escribir de alquiler en el sótano de la biblioteca de la Universidad de California.
Llevaba escribiendo cuentos desde finales de los años treinta, cuando aún era un adolescente (su primera historia publicada, en la revista Mademoiselle, fue aceptada por un entonces joven editor ayudante llamado Truman Capote) pero «El bombero», con sus 25.000 palabras, era lo más cerca que Bradbury había estado de una novela hasta la fecha. En ella reunía una serie de ideas ya vertidas con anterioridad en varios relatos –alguno de ellos inéditos– como «Hoguera», «Brillante fénix», «Los exiliados», o «Usher H», este último incluido en Crónicas marcianas y del que ya hablamos en el artículo correspondiente.
Sin embargo, no le fue fácil venderlo. Lo rechazaron todas las revistas y sólo Horace Gold, editor de Galaxy Science Fiction, se atrevió a publicarlo en un momento por lo demás muy delicado para los escritores norteamericanos comprometidos que se oponían activamente a la censura y la uniformidad ideológica. Por entonces, la caza de brujas desatada por el Comité de Actividades Antiamericanas empezaba a cobrar fuerza. De acuerdo con el propio Bradbury, fue esa situación la que inspiró su novela, aunque los temas que en él se tratan, como veremos, son más amplios que la «simple» quema de libros y el ejercicio de la censura directa.
Unos años después, la editorial Ballantine ofreció a Bradbury la posibilidad de publicar «El bombero» siempre y cuando doblara su extensión. Bradbury, aunque reticente al principio, se puso manos a la obra y terminó la «nueva» novela, ahora titulada Fahrenheit 451.
El libro fue publicado en 1953, cuando la marea de censura y vigilancia obsesiva del senador McCarthy alcanzaba su cénit. Tan solo habían pasado ocho años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero nadie parecía recordar ya que la quema literal de libros en 1934 había sido uno de los actos fundacionales de la ideología nacionalsocialista en Alemania. Como Heinrich Heine ya había observado con acierto un siglo atrás: «Allá donde se queman libros, se acaban quemando también hombres».
La novela original no tuvo demasiados problemas para verse publicada. Pero en los años cincuenta, si un autor quería que los lectores se interesaran por su obra, la opción más sensata era serializarla en alguna revista popular –por no mencionar que los derechos de serialización significaban recibir dinero por otra vía–. Pues bien, ninguna revista quiso aceptar Fahrenheit 451, temiendo atraer la atención paranoica del Comité de Actividades Antiamericanas con un relato sobre la censura y el autoritarismo… Con una excepción.
Un joven editor de Chicago, con tantas energías como poco dinero, leyó aquella historia de una sociedad que quema libros y no sólo le pareció adecuada a los tiempos que se estaban viviendo, sino lo suficientemente polémica y desafiante como para ser publicada en la nueva revista que acababa de fundar aquel mismo año 1953. Así que ofreció 450 dólares a Bradbury por el manuscrito y lo incluyó en los números dos, tres y cuatro de esa revista. El editor se llamaba Hugh Hefner y la publicación, Playboy.
Resulta también muy apropiado que la «caza de brujas» anticomunista que inspirara Fahrenheit 451 sirviera asimismo como base para otra de las grandes críticas antimacarthistas: la obra teatral El crisol, de Arthur Miller, que utilizó los juicios contra las brujas de Salem del siglo XVII como una alegoría de la locura anticomunista de los cincuenta. Y digo que resultaba apropiado porque Bradbury era descendente de una de aquellas brujas, Mary Perkins Bradbury, quien fue sentenciada a morir ahorcada en 1692, aunque consiguió escapar antes de la ejecución.
Pero con macarthismo o sin él, el mayor temor de Bradbury respecto a la censura no tenía tanto que ver con opresoras leyes gubernamentales o regímenes totalitarios, como con la actitud del propio lector. Guardó siempre sus más ácidas declaraciones para aquellos que manipulaban u orientaban los libros en una u otra dirección, con el propósito de hacerlos más atractivos para las masas; o aún peor, para evitar ofender a un grupo o minoría particular. Efectivamente, Fahrenheit 451 es una distopia de la clase más peligrosa, porque la opresión y la censura proviene del propio individuo. En este sentido, se trata de un planteamiento muy diferente del utilizado por George Orwell tan solo cuatro años antes, en otra gran obra distópica del siglo, 1984.
Orwell había imaginado un horrible futuro a partir de los abusos soviéticos, en el que la gente sufría un control y una manipulación impuestos desde arriba por parte de un Gran Hermano omnipresente y omnisciente. Estas sociedades han existido, existen y existirán. Pero no era lo que interesaba a Bradbury. La suya es una distopia claramente norteamericana, en el sentido de que son sus ciudadanos los que, libremente, eligen nublar su propio juicio y sumirse en la apatía.
El personaje que mejor ilustra esa muerte intelectual es la esposa de Montag, Mildred: ama de casa atrapada bajo una densa capa de maquillaje, está tan anestesiada respecto a la realidad que al principio de la novela intenta suicidarse (los suicidios son tan frecuentes en esa sociedad que hay equipos de funcionarios que acuden a domicilio para realizar lavados de estómago, como si fueran fontaneros) y luego ni siquiera puede recordar tal episodio. Carece de cualquier empatía emocional, interés intelectual o aprecio por cualquier cosa que no sean los programas televisivos y las conversaciones superficiales que sobre ellos mantiene con sus repelentes amigas.
En alguna ocasión, Bradbury afirmó que su libro no versaba tanto sobre la censura como sobre la perspectiva de que el libro fuese sustituido por la televisión. Le preocupaba la forma en que la tecnología estaba reduciendo el nivel y capacidad intelectuales de la sociedad –y esto antes de los reality shows y las seudocelebridades–. Describió un futuro en el que la tecnología, en lugar de unir a la Humanidad, desconectaba a ésta del mundo real y a todos sus miembros entre sí. Es más, utilizaban la tecnología para, deliberadamente, bloquear cualquier contacto con la desagradable realidad exterior. Para Bradbury, los únicos culpables somos nosotros: «No tienes que quemar libros para destruir una cultura. Solo hacer que la gente los deje de leer», declaró en una entrevista para el Seattle Times.
Bradbury había tenido su propia experiencia con esa censura emanada no del gobierno, sino de los propios generadores y consumidores de cultura. Varios de sus libros e historias cortas, en un lugar u otro del mundo, en uno u otro momento, se han intentado prohibir. Aunque no tanto como Un mundo feliz o 1984, la novela Fahrenheit 451 ha tenido que enfrentarse de vez en cuando con la oposición de ciertos colectivos desde que se publicó en 1953. Algunos padres y educadores, por ejemplo, no parecen entender la ironía inherente al acto de prohibir un libro que versa sobre prohibir libros. Sin embargo, quizá la censura más indignante que hubo de soportar esa novela vino, precisamente, de su editor.
Ya Crónicas marcianas hubo de de enfrentarse a críticas y descalificaciones, algunas relacionadas con el lenguaje como «tomar el nombre del Señor en vano», por ejemplo, o ciertos juramentos –no muy ofensivos, todo sea dicho de paso–. Pero otras fueron más serias, como la de los padres de la Escuela Hoover, en Edison, Nueva Jersey, en 1998, que atacaron el lenguaje racista de uno de los relatos: «Un camino a través del aire», la historia de un grupo de ciudadanos de color que quieren empezar una nueva vida en Marte, habiendo de arrostrar la oposición de sus opresores patrones blancos. Bradbury trataba de poner en evidencia la ignorancia de cierto sector de la población blanca, subrayando mediante el lenguaje el odio racial y las desigualdades que se vivían en aquellos años. Retirar del libro las expresiones racistas –una de las armas más utilizadas por los blancos para humillar a los negros– es cercenar el impacto emocional del cuento. Y sin embargo, ediciones posteriores de Crónicas marcianas eliminaron este relato o bien lo conservaron suprimiendo, eso sí, palabras «políticamente incorrectas».
Otras historias cortas de Bradbury también se encontraron con oposición, como «El altiplano» (1950), un lúgubre cuento sobre la capacidad deshumanizadora de la tecnología, aderezado con un parricidio. En 2006, algunos padres cuestionaron su –supuesto– mensaje moral, dada la creciente preocupación que suscitaba la violencia de hijos contra padres. Como si el relato pudiera realmente ser la chispa que decidiera a alguien a liquidar a sus progenitores…
Pero fue Fahrenheit 451, irónicamente, el mejor representante de la acción de la autocensura editorial. Aunque se escribió durante una época complicada desde el punto de vista político, la novela nunca pretendió –al menos de forma explícita– tomar postura a favor o en contra de ideología alguna. Pero se criticó su lenguaje ofensivo (como si las tímidas maldiciones que puntean el texto pudieran ofender el delicado oído neoyorquino), que la Biblia fuese uno de los muchos libros que resultan incinerados en el transcurso de la trama y que la figura de Jesucristo se utilizara como una especie de «famosete» que vende artículos comerciales.
Reaccionando a algunas de esas objeciones, Ballantine Books, editora del libro en aquel momento, lanzó una versión muy recortada para las escuelas e institutos a finales de los sesenta, eliminando exclamaciones supuestamente malsonantes como «¡diablos!», «¡maldita sea!» o «aborto», y modificando algunas de las claves del argumento. Al principio, se publicaron ambas versiones de la novela, la censurada y la original, pero poco a poco, se fue retirando la segunda hasta que, hacia 1973, ya solo quedaba disponible la recortada. Esta situación perduró durante buena parte de los setenta, hasta que un grupo de estudiantes escribió a Bradbury, preguntándole acerca de las diferencias entre las ediciones que ellos tenían y las antiguas. Bradbury, indignado, se enteró entonces de lo sucedido y exigió a Ballantine no solo corregir el «error» sino incluir una coda incendiaria en las subsiguientes reediciones:
«Hay más de una forma de quemar un libro. Y el mundo está lleno de gente corriendo por ahí con cerillas encendidas. Cada minoría, ya sean Baptistas, Unitarios, Irlandeses, Italianos, Octogenarios, Budistas Zen, Sionistas, Adventistas del Séptimo Día, Feministas, Republicanos, Mataquinarios o Cristianos de la Iglesia Cuadrangular, creen que tienen la voluntad, la verdad y el deber de mojar con keroseno y encender la mecha».
En la trama del propio libro hay un punto en el que el capitán de bomberos Beatty desarrolla esta idea hasta su conclusión natural: una sociedad sin libros ni pensamiento crítico, gobernada por la autocensura y la ignorancia:
«Ahora, consideremos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. No hay que meterse con los aficionados a los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes, cocineros, mormones, bautistas, unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de Oregón o de México. En este libro, en esta obra, en este serial de televisión la gente no quiere representar a ningún pintor, cartógrafo o mecánico que exista en la realidad. Cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia, recuerda esto. Todas las minorías menores con sus ombligos que hay que mantener limpios. Los autores, llenos de malignos pensamientos, aporrean máquinas de escribir. Eso hicieron. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos esnobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos. Pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas. Y de las revistas eróticas tridimensionales, claro está. Ahí tienes, Montag. No era una imposición del Gobierno. No hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura, no. La tecnología, la explotación de las masas y la presión de las minorías produjo el fenómeno, a Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente, se le permite leer historietas ilustradas o periódicos profesionales».
Para Bradbury, pues, el problema estaba claro: si los artistas (ya fueran escritores, pintores o cineastas) dedicaban sus esfuerzos a satisfacer las demandas de cada hombre, mujer y niño sin ofender ninguna sensibilidad, el resultado sería la esterilidad creativa, la mayor de las amenazas contra la libertad intelectual. A través de Fahrenheit 451, Bradbury nos advierte y nos anima a no sucumbir a la presión del conformismo, ni desde el lado de la creación artística ni desde el de su disfrute.
Otro de los temas capitales de la novela es el control que los medios de comunicación, y en especial la televisión, ejercen sobre la población, así como la perniciosa influencia que tienen sobre los hábitos lectores de los individuos y la alienación que provocan. En los ochenta se decía que el vídeo había matado la radio. Pues bien, de forma equivalente la televisión ha cambiado de forma rápida, brutal y completa los hábitos de ocio de la mayor parte de la sociedad.
Puede que esto suene obvio a estas alturas del siglo XXI, especialmente para un adolescente nacido después de la Guerra Fría, pero hay que tener en cuenta que esta novela fue escrita hace más de seis décadas, cuando la televisión era todavía una novedad, divertida y en clara expansión, sí, pero cuyas dimensiones actuales no podían ni soñarse. Bradbury no sólo supo predecir esa tendencia tecnológico-social, sino también la aparición de dispositivos de reproducción portátiles («Y en sus orejas las diminutas conchas, las radios como dedales fuertemente apretadas, y un océano electrónico de sonido, de música y palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto»), e incluso Facebook –la gente en la novela conversa a través de muros digitales– parece asomarse de forma profética a esta historia.
Resulta irónico –pero en absoluto infrecuente– para un escritor de ciencia-ficción que su talento a la hora de predecir los avances tecnológicos venga acompañado de escepticismo respecto a los mismos. En el caso de Bradbury, ese escepticismo le acompañó siempre e incluso lo aplicó a su vida cotidiana: nunca aprendió a conducir y sólo autorizó que Fahrenheit 451 se publicara en formato digital en una fecha tan tardía como noviembre de 2001. Sin embargo, aunque la novela abunda en alegatos antitelevisivos, no está en el fondo tan en contra del progreso técnico como pudiera parecer. Montag conoce a Faber, un antiguo profesor que aún alimenta la esperanza de que pueda revivir una cultura intelectual. Faber, no obstante, rechaza el amor de los libros por los libros:
«No son libros lo que usted necesita, sino alguna de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectados a través de radios y televisores, pero no lo son. No, no: no son libros lo que usted está buscando. Búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos; búsquelo en la Naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros sólo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia sólo está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del Universo hasta formar un conjunto para nosotros».
El problema con los medios de comunicación en Fahrenheit 451 no reside por tanto en su existencia, sino en la forma en que exacerban una forma de pensamiento disperso y superficial. Bradbury, en las palabras del profesor Faber describe los tres requisitos que debe reunir cualquier sociedad que se precie en llamarse civilizada: «calidad de la información… tiempo libre para digerirla… y el derecho a actuar de acuerdo con lo que aprendamos de la interacción de los dos primeros».
Cierto es que no hemos alcanzado todavía el pesadillesco futuro descrito por Bradbury. Aún existen espacios para que quien lo desee pueda ejercitar los tres puntos anteriores. Pero hay signos poco halagüeños que apuntan a un empeoramiento de la situación. El culto al trabajo –o la necesidad imperiosa del mismo– va reduciendo cada vez más la disponibilidad de tiempo libre, que prefiere dedicarse a cosas superficiales que no necesiten de reflexión, como navegar sin rumbo por Internet o zapear de un canal a otro de la televisión. Ésta, además, satisface la demanda de sus espectadores dedicando el grueso de su programación a concursos banales, realities, culebrones o comedias ligeras. Y para colmo, el control que las multinacionales ejercen sobre el mercado cultural y artístico ha dejado ya muchos cadáveres por el camino en forma de obras rechazadas, mal publicitadas o simplemente enterradas por miedo a molestar a este o aquél colectivo.
Bradbury escribió sobre sociedades que dejaron de entender y apreciar el valor de la lectura. Hoy vivimos en un mundo en el que la atención de la gente está absorbida por los dispositivos móviles, en el que resulta más importante atender un mensaje del móvil que atender a quien tienes al lado, el apoyo oficial a las bibliotecas públicas está en declive y las escuelas se enfrentan a recortes generalizados, las editoriales se encogen y las pequeñas librerías de barrio desaparecen… Se diría que las aciagas visiones de Bradbury sobre un mundo sin libros no andaban del todo erradas.
Por supuesto, la quema de libros por parte de fundamentalistas sigue ocurriendo de cuando en cuando, desde ejemplares de Harry Potter hasta volúmenes del Corán. Este tipo de acciones, hijas de la ira, la frustración y la ignorancia, todavía despiertan rechazo y desconfianza en la mayor parte de la población. Pero como el propio Bradbury afirmó con acierto en el prólogo de la edición de Fahrenheit 451 realizada con motivo de su cincuentenario: «No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan Beattys que prendan fuego al queroseno o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y las trampillas de ventilación de la clase, ¿quién, después de un tiempo, lo sabrá, o a quién le importará?».
¿Elegiremos finalmente crear nuestra propia distopia, tal y como hicieron los habitantes del siglo XXIV en la novela de Bradbury? ¿Preferiremos vivir como Mildred Montag, en un mundo saturado por los medios de comunicación, narcotizados mental y emocionalmente y sacrificando el desafío intelectual por una estimulación superficial y vacía? ¿U optaremos por mantener nuestra fascinación por aquellos libros que desafían nuestra visión de la realidad, ofreciendo nuevas perspectivas sobre aspectos que quizá preferiríamos evitar?
El aviso que Bradbury lanzó al mundo con Fahrenheit 451 no esta articulado de una forma tan demoledora, colérica y deprimente como la que eligió Orwell para 1984. Su tono es amable, elegíaco, a ratos poético y con un evocador espíritu nostálgico que lo invade todo, el mismo que utilizó en tantas de sus obras. Incluso, a pesar del estallido final de la guerra nuclear, intenta concluir con un mensaje tan esperanzador como iluso: el futuro nos aguarda en el campo, lejos de las ciudades, las autoridades y la tecnología; y los libros, o mejor dicho, el contenido de los libros, puede sobrevivir en los cerebros de los lectores.
Bradbury murió en junio de 2012, a los 91 años de edad. En su lápida se grabó solamente una frase: «Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451«. Así de importante es este libro, una obra maestra de la ciencia-ficción distópica: inteligente, creativa, bellamente escrita e intelectualmente estimulante. Un clásico imprescindible.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.