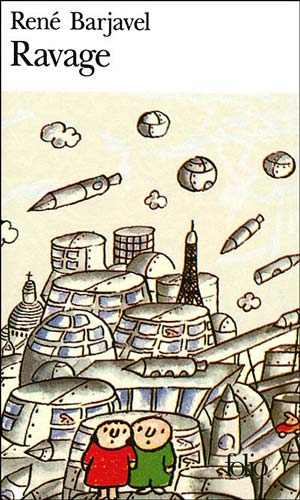 La humanidad siempre ha encontrado un morboso placer en imaginar su propia destrucción. Cada generación ha vivido bajo la sensación de que el fin acechaba a la vuelta de la esquina. Desde el diluvio iniversal hasta el libro del Apocalipsis, leyendas y libros sagrados avisaban sobre los castigos que sobre nosotros harían recaer nuestros pecados. Ya desde entonces, las fantasías catastrofistas servían de indicador para exponer las ansiedades y miedos de cada época. No en vano, la palabra apocalipsis proviene del vocablo griego que significa revelar .
La humanidad siempre ha encontrado un morboso placer en imaginar su propia destrucción. Cada generación ha vivido bajo la sensación de que el fin acechaba a la vuelta de la esquina. Desde el diluvio iniversal hasta el libro del Apocalipsis, leyendas y libros sagrados avisaban sobre los castigos que sobre nosotros harían recaer nuestros pecados. Ya desde entonces, las fantasías catastrofistas servían de indicador para exponer las ansiedades y miedos de cada época. No en vano, la palabra apocalipsis proviene del vocablo griego que significa revelar .
Pero no se trataba de un tema exclusivamente religioso. De hecho, cuando en la cultura occidental la ciencia empezó a reclamar su lugar a expensas de Dios, las visiones sobre el exterminio de nuestra especie continuaron, como si a un nivel muy íntimo creyéramos que merecemos un castigo por nuestra soberbia y orgullo. Y por supuesto, hay épocas más propensas que otras a este tipo de oscuras fantasías. Entre los años 1940 y 1945, Europa continental experimentó un extraordinario sufrimiento físico y espiritual que halló su reflejo en la poca ciencia ficción que se escribió en ese periodo.
En un entorno de muerte, violencia y destrucción no sólo física sino de todo un modelo geopolítico, hubo autores que retomaron un escenario ya familiar para los aficionados y del que hemos visto múltiples ejemplos en este espacio: el del gran cataclismo seguido de un retorno a una civilización preindustrial. Era una forma metafórica de desenmascarar el progreso tecnológico como un espejismo, un frágil barniz sobre nuestro inherente barbarismo. No había forma de saber la forma en que nuestros propios avances técnicos acabarían por matarnos (bombas de enorme poder destructivo, catástrofes químicas, devastación medioambiental o revueltas cibernéticas), pero de una forma u otra, nuestra especie acabaría sufriendo una dramática purga. Ejemplo de este pesimista subgénero es la obra que ahora comentamos.
René Barjavel nació en tierras francesas en 1911. A los dieciocho años empezó a escribir artículos periodísticos, y en la década de los treinta amplió sus intereses a la literatura. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando su trabajo alcanzó cierta repercusión. Asqueado por la devastación que se extendía por el continente, Barjavel publicó en 1943, Ravage (Destrucción, traducida al inglés como Ashes, ashes, Cenizas, cenizas).
La novela comienza describiendo una sociedad hipertecnificada de mediados del siglo XXI en la que el hombre ha conseguido dominar las fuerzas de la naturaleza, perdiendo, al mismo tiempo, contacto con ésta. Por ejemplo, la comida y el aire están completamente procesados. Pero esa civilización dependiente de la avanzada tecnología experimenta un súbito parón en el año 2052. Aparecen epidemias, extrañas enfermedades y una súbita interrupción del suministro eléctrico provocada por algo similar a un pulso electromagnético. El pánico no tarda en apoderarse de la población y lo que parecía una sociedad fuerte, enérgica y estable se desliza rápidamente hacia la anarquía y el colapso.
Algunos de los supervivientes, liderados por el protagonista, François Deschamps, escapan de París y se abren paso a través de un nuevo y peligroso mundo hasta la Provenza, una región a la que el progreso pareció olvidar hace cien años. Allí crean una nueva sociedad basada en una cultura patriarcal de corte tradicional y, según el autor, superior a la precedente, basada en el campo, la agricultura, la ganadería y el trabajo manual, la disciplina, la lealtad y una alta tasa de natalidad.
La tesis antitecnológica de la novela está expuesta de una forma casi supersticiosa: «Es todo culpa nuestra», dice un personaje, «el hombre ha liberado terribles fuerzas que la Naturaleza había escondido… lo llamaron Progreso, pero es sólo un progreso hacia la muerte». La salvación de la humanidad pasa, por tanto, por un retorno a un pasado idealizado en el que el avance tecnológico no tiene cabida. No hay trenes, automóviles o máquinas de tipo alguno. Así, la novela termina con el asesinato del desafortunado inventor de un primitivo ingenio que pretendía hacer menos arduo el trabajo de los campesinos.
El idilio pastoral con el que se cierra la historia es un autoengaño banal, una fantasía ególatra y falocéntrica. Mientras que en la antigua sociedad las mujeres gozaban de una gran libertad, disfrutaban de un alto nivel educativo y podían desempeñar cualquier trabajo, tras el cataclismo nos encontramos con que el protagonista se ha convertido en patriarca de una comuna rural en la que disfruta de tantas mujeres como desea, reducidas éstas al papel de hembras reproductoras. Símbolo de ese cambio es el personaje de Blanche Rouget, una antigua estrella de cine que, en la nueva sociedad, ha dado a luz diecisiete hijos antes de transformarse en una anciana inútil que sólo puede sentarse y cantar viejas nanas, ya olvidadas por todos.
Esta visión de las cosas es una suerte de anti-futurismo, en la que se rechaza cualquier intervención tecnológica al tiempo que se abrazan con entusiasmo prácticas atávicas que se interpretan como el renacimiento de una vigorosa sociedad. Semejante oscurantismo hizo a Barjavel blanco de no pocas críticas, alimentadas por el hecho de que, al ser la novela publicada durante el periodo en el que Francia estuvo gobernada por el régimen títere de los nazis y trabajar él para su ministerio de propaganda, se le señalara como colaboracionista y afín a las ideas nacionalsocialistas.
Algo de ello pudo haber. La novela fue escrita en 1942 y publicada en la Francia no ocupada del régimen de Vichy, aliada y simpatizante de los invasores nazis. La ideología de éstos incluyó aspectos más complejos y menos conocidos que la supremacía de la raza, el militarismo y el darwinismo racial. Por ejemplo, tenían en gran estima a los granjeros y campesinos, considerándolos un auténtico patrimonio nacional; y, por otra parte, hastiados del capitalismo y consumismo desaforado de los años veinte que había desembocado en la Gran Depresión, favorecieron el establecimiento de una sociedad jerarquizada en la que todos sabían cuál era su lugar… y el de las mujeres era el de cuidar del hogar y tener hijos. Ambos aspectos, como hemos dicho, encontraron su reflejo en Destrucción y, en este sentido, algunos comentaristas la han considerado como una mera obra propagandística que utilizaba las convenciones de la ciencia ficción utópica para ilustrar las bondades de la regeneración nacional exaltadas por el general Petain.
No obstante lo dicho, encuentro igualmente posible que el enfoque de Barjavel para esta novela proviniera no tanto de su sintonía ideológica con los nazis como de sus orígenes personales. Había nacido en el seno de una familia humilde que vivía en el campo. Su padre había sido panadero y sus abuelos campesinos y, quizá, asqueado tras contemplar lo que la civilización, el pensamiento y la tecnología modernos habían provocado, hubiera optado por una vuelta atrás, situando en una idealizada posición sus recuerdos de infancia transcurrida en el campo.
Controversias aparte, René Barjavel puede ser considerado uno de los pioneros de la moderna ciencia ficción europea. Sin embargo, lo cierto es que ni siquiera su chauvinista país supo reconocer la importancia de su obra, en buena medida porque el género seguía siendo un fenómeno esencialmente anglosajón. Así que Barjavel, aunque siguió escribiendo novelas, hubo de invertir la mayor parte de su tiempo en guiones cinematográficos y artículos y críticas periodísticas.
Debería esperar hasta 1968, con la publicación de su novela La noche de los tiempos para empezar a cosechar el reconocimiento merecido (al menos en su país, puesto que fuera de Francia continúa editorialmente arrinconado por autores anglosajones). De esta obra ya hablaremos en otro momento; baste decir que retomaba la idea del colapso de civilizaciones, tema que reaparecería en otros libros suyos si bien ya no tan teñido de pesimismo como en Destrucción y con una mayor apertura ideológica, fruto probablemente del cambio de mentalidad social que se experimentó a finales de los sesenta.
Independientemente de la ideología de cada cual, es casi seguro que cualquier lector encontrará algo desagradable en la utopía que plantea Barjavel. Incluso un neonazi puede encontrar reparos en los aspectos más comunistas, como la supresión de dinero en las comunas agrícolas o la quema indiscriminada de cualquier libro a excepción de la poesía (considerada inútil). De hecho, a la hora de reflexionar sobre la validez ideológica y verosimilitud de lo que el escritor plantea, uno no puede sino evocar el horrendo y abracadabrante régimen de los jemeres rojos camboyanos, una utopía agraria en teoría, una aberración inhumana e infernal en la práctica.
Si no otra cosa, Destrucción es una demostración de la capacidad de la ciencia ficción para servir de marco a las ideas y futuros más diversos. Aquellos que den por sentado que el género aboga inequívocamente por el progreso, las naves espaciales y los paraísos tecnológicos futuros, deberían tener en mente siempre este libro.
Imagen superior: portada del segundo tomo del cómic «Ravage», obra de Rey Macutay y Walter, Glénat, 2017.
Copyright del artículo © Manuel Rodríguez Yagüe. Descubre otros artículos sobre cine, cómic y literatura de anticipación en nuestra sección Fantaciencia. Publicado previamente en Un universo de ciencia ficción, y editado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.










