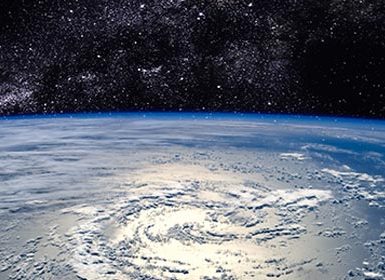La mayor tormenta solar de que se tiene constancia ocurrió en 1859. Se la conoce como “evento Carrington”, en homenaje a Richard C. Carrington, el astrónomo que detectó una inusual actividad solar poco antes de que sus efectos se notaran en la Tierra. Pero, por entonces, aún se desconocía la relación entre aquella actividad solar y los fenómenos que se precipitarían sobre el planeta pocas horas después del descubrimiento de Carrington. Era impensable que un acontecimiento que tenía lugar a tantos millones de kilómetros de distancia pudiera afectarnos de manera directa.
Los primeros indicios se dieron el 28 de agosto de aquel año, cuando se comenzaron a ver auroras boreales en latitudes muy poco acostumbradas a las mismas. Días después, la mañana del 1 de septiembre de ese año, a las 11:18 según anota en su testimonio, Richard Carrington, uno de los astrónomos solares más reputados de Inglaterra, se encontraba estudiando el aspecto de un grupo de manchas que le habían llamado la atención por su gran tamaño. De repente, dos puntos brillantes de color blanco aparecieron sobre las mismas, se intensificaron rápidamente y adoptaron una forma semejante a la de un riñón.
Enseguida supo que estaba siendo testigo de algo sin precedentes, así que, llevado por el nerviosismo, Carrington corrió para llamar a alguien con quien compartir aquel momento. Al regresar, el astrónomo y su acompañante observaron cómo los puntos blancos se desplazaban al tiempo que se contraían y desaparecían en cuestión de minutos. Eran las 11:23 de la mañana. El suceso había durado cinco minutos.
Cuatro horas después de la media noche, el 2 de septiembre, comenzó la gran tormenta solar. Sobre los cielos de todo el planeta aparecieron auroras de colores rojo, verde, azul y púrpura, tan brillantes que hasta se podía leer con la luz natural. Las auroras boreales fueron todo un espectáculo en zonas tan insospechadas como el Mediterráneo, el sur de los Estados Unidos e incluso en latitudes casi tropicales como Cuba, las Bahamas, Jamaica, El Salvador y Hawái. Tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico, los capitanes de barco registraron en los cuadernos de bitácora la aparición de intensas luces anaranjadas en el cielo.
Así ocurrió con el Southern Cross, un clipper que navegaba cerca de las costas de Chile enfrentándose a un fuerte temporal y cuya historia recoge el periodista Stuart Clark en su libro The Sun Kings. Según cuenta la historia, aquella madrugada del 2 de septiembre, y en mitad de la tormenta que les azotaba, la tripulación del Southern Cross se percató de que estaban navegando en un océano de sangre. Era el reflejo del cielo, donde las nubes presentaban un intenso color rojo. Por su experiencia de navegantes, sabían que tras ellas había una gran aurora austral. Aunque habituados a este fenómeno de naturaleza mágica e inexplicable para ellos, se sintieron sorprendidos por presenciarlo tan al norte del círculo polar antártico.
A medida que la noche transcurría y se acercaba el amanecer, la tempestad se fue disipando. Entonces fueron testigos de algo aún más sorprendente. En el horizonte, extrañas luces llameaban como si un terrible incendio hubiese envuelto a la Tierra. La sensación de que un gran cataclismo se les venía encima fue inevitable.
Con el problema añadido de que las brújulas eran inservibles, semanas después, al llegar a San Francisco, descubrieron que la suya no había sido una experiencia aislada. Dos tercios de los cielos de la Tierra habían sido escenario de acontecimientos similares. Y aquellos con quienes compartieron su experiencia habían vivido algo similar. Todos coincidían. Había sido el espectáculo más tremendo y sobrecogedor que habían presenciado nunca.
El imponente fenómeno al que habían asistido no era sino la parte más amable de la historia.Al tiempo que en los cielos se producían las auroras y unos se maravillaban, otros se estremecían, y quien sabe si no ambas cosas a la vez. Los sistemas de telégrafos habían sido aniquilados, eliminando las comunicaciones en todo el mundo, y durante días la naturaleza se negó a permitir que estas arterias de la información fluyeran libremente.
Pero lo peor es que también hubo víctimas. En muchísimas de las oficinas de telégrafos repartidas por el mundo, los equipos estallaron en llamas. Eran numerosas las historias de operadores que tuvieron que luchar con todas sus fuerzas para desconectar los aparatos con el consiguiente riesgo de electrocución.
Los periódicos de todo el mundo nos dejaron su testimonio, y entre ellos también los españoles: «La aurora boreal que se observó en Madrid, o por mejor decir en España, en la noche del domingo al lunes de la semana pasada, ha sido ostensible en toda Europa, a juzgar por las noticias que van llegando de Paris, y otras varias. El Diario de Bruselas ha hecho observar que el mismo día se hicieron visibles varios fenómenos curiosos de la física del globo. Al mediodía del domingo, la aguja magnética empezó a sufrir impresiones violentas y las líneas telegráficas en Ostende, Amberes, Londres, París y Berlín, y aun el cable submarino entre Ostende y Donores dejaron percibir signos evidentes de relación con el precipitado fenómeno durante el espacio de su aparición.» (El clamor público, 06/09/1859)
Aquellos días, los instrumentos de medición del observatorio astronómico de Kew, al sur de Inglaterra, donde, entre otras cosas, se realizaban estudios sobre los campos magnéticos, se volvieron, literalmente, locos. Sencillamente, era cuestión de tiempo que algunos científicos empezaran a atar cabos con toda la serie de acontecimientos que se dieron aquellos primeros días de septiembre de 1859. Todo apuntaba a que había una relación directa entre las alteraciones magnéticas, las auroras, los cortocircuitos en las líneas eléctricas, la interrupción de las comunicaciones telegráficas y, aunque todavía deberían pasar algunos años, las burbujas detectadas por Richard C. Carrington.
De repente, el mundo civilizado fue consciente de que la Tierra y su tecnología podían verse afectados por los acontecimientos celestes. Las auroras ya no eran un mero espectáculo en los cielos, y mucho menos signos de mayor o menor augurio para las mentes supersticiosas. Es cierto que desde tiempo atrás se sabía que estaban relacionadas con alteraciones magnéticas, pero no que el Sol pudiera estar detrás de todo aquello. Fue a partir de entonces cuando se vieron las consecuencias directas sobre la actividad humana.
Aun así, llevó su tiempo para que los científicos del momento se convencieran de que las observaciones que Richard C. Carrington había apuntado podían tener algo que ver con lo que justo después se había presenciado en la Tierra. Era inconcebible que unas explosiones en el Sol pudieran tener un efecto tan palpable a tantos millones de kilómetros de distancia, y quienes así lo sugirieron fueron ridiculizados y desprestigiados en su labor de investigación.
No obstante, a raíz de la tormenta de aquel septiembre de 1859 algo había empezado a cambiar en la mente de muchos y el desarrollo de nuevas hipótesis al respecto era ya un fenómeno imparable. Nuestro planeta dejó de ser un lugar plácido desde el que contemplar el cosmos y tratar de entender, en la distancia de meros observadores, las maravillas de un universo que se antojaba perfecto y ordenado como un reloj de precisión, y cuyos movimientos podían ser predichos de antemano. Había sucesos allí fuera que se escapaban al control humano y que amenazaban, de manera incomprensible e inesperada, la forma de vida de aquella nueva sociedad industrial, que recién se abría a la dependencia eléctrica para comunicarse a largas distancias y mejorar sus medios de transporte.
Comenzó así una carrera frenética por entender el comportamiento del Sol y cómo su actividad podía afectar a la vida en la Tierra. Carrera que ha durado hasta nuestros días y continúa, pues, aunque los avances han sido enormes a lo largo de este siglo y medio, sobre todo a partir del uso de satélites que permitieron un seguimiento del Sol con mejor perspectiva a la que tiene un observador desde la superficie terrestre, las incógnitas siguen siendo muy numerosas.
Copyright del artículo © Rafael García del Valle. Reservados todos los derechos.