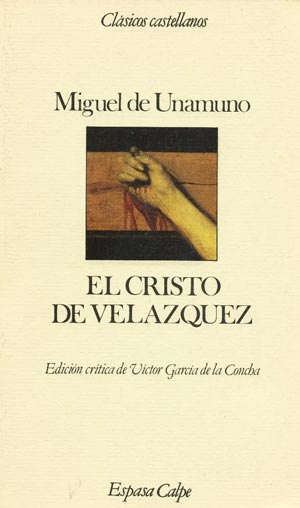 A título de presentación, la siguiente cita pone en su contexto qué significa esta obra en la bibliografía de Unamuno. «Había comenzado a escribirlo en la primavera de 1913 y antes de un año llevaba compuestos más de 1.400 versos ‒escribe Víctor García de la Concha‒. Pensaba por entonces, comienzos de 1914, darlo en seguida a la estampa, pero todavía en 1916 andaba con su Cristo a cuestas. Así como suena. Gabriel Miró cuenta, en una página espléndida, cómo un día de comienzos del verano de ese año, de regreso de un viaje a Mallorca, visitó Unamuno el monasterio de Poblet. Allí, en su iglesia, cuando el último lego cerró la puerta de la clausura, don Miguel echó mano de unos papeles que llevaba bajo el brazo y desde el altar mayor predicó fragmentos del Cristo. Y así hasta 1920, en que lo publicó Calpe. Cuando al tomar en la mano el volumen uno comprueba la densidad de pensamiento filosófico, teológico y bíblico condensado en los 2.539 versos, y mucho más si analiza la deslumbrante riqueza de la gran cascada de imágenes o el recamado de la trama formal, comprende la larga duración del proceso creador. Y, de inmediato, a un filólogo le espolea el deseo de conocer con detalle los documentos de la génesis». Por otro lado, también nos recuerda García de la Concha que la obra explora «dos grandes temas: el problema de España y la angustia existencial que ‒recuérdese el «ya para qué vivir»‒ llega a hacerse insufrible» (El País, 17-08-1986).
A título de presentación, la siguiente cita pone en su contexto qué significa esta obra en la bibliografía de Unamuno. «Había comenzado a escribirlo en la primavera de 1913 y antes de un año llevaba compuestos más de 1.400 versos ‒escribe Víctor García de la Concha‒. Pensaba por entonces, comienzos de 1914, darlo en seguida a la estampa, pero todavía en 1916 andaba con su Cristo a cuestas. Así como suena. Gabriel Miró cuenta, en una página espléndida, cómo un día de comienzos del verano de ese año, de regreso de un viaje a Mallorca, visitó Unamuno el monasterio de Poblet. Allí, en su iglesia, cuando el último lego cerró la puerta de la clausura, don Miguel echó mano de unos papeles que llevaba bajo el brazo y desde el altar mayor predicó fragmentos del Cristo. Y así hasta 1920, en que lo publicó Calpe. Cuando al tomar en la mano el volumen uno comprueba la densidad de pensamiento filosófico, teológico y bíblico condensado en los 2.539 versos, y mucho más si analiza la deslumbrante riqueza de la gran cascada de imágenes o el recamado de la trama formal, comprende la larga duración del proceso creador. Y, de inmediato, a un filólogo le espolea el deseo de conocer con detalle los documentos de la génesis». Por otro lado, también nos recuerda García de la Concha que la obra explora «dos grandes temas: el problema de España y la angustia existencial que ‒recuérdese el «ya para qué vivir»‒ llega a hacerse insufrible» (El País, 17-08-1986).
En El Cristo de Velázquez Unamuno dedica una serie de poemas al Verbo Encarnado. Su título, obviamente, alude al Cristo crucificado de Velázquez, un óleo pintado hacia 1632, donde la figura de Cristo predomina sobre un fondo verde oscuro. En el cuadro el Hijo de Dios, clavado en la cruz, es mostrado de forma desnuda. El pintor pone el énfasis en el cuerpo del crucificado y logra así un efecto sobrecogedor.
«A diferencia de Matthias Grünewald ‒señala Rafael Narbona‒, el pintor sevillano recrea la crucifixión con serenidad, sin convulsiones ni muecas. La Cruz no aparece como un horrible método de ejecución, sino como una promesa de eternidad, que se manifiesta en el resplandor de un Jesús apolíneo sobre un fondo negro y un madero de inverosímil perfección geométrica. ‘Sobrevestido de nuestra muerte’, Cristo redime al ser humano de su condición mortal. ‘No hay más que un modo noble de vivir y es el ansia de sobrevivir –apunta Unamuno–, y a esta ansia le dio asiento y fin el Cristo‘. Cuando se observa el Cristo de Velázquez, se aprecia en primer lugar al Hombre. No es un simple reo, sino el cordero de Dios que se inmolará para rescatar al ser humano de su finitud» (El Cultural, 22-04-2016).
Unamuno concibe a Cristo como un ser de carne y hueso, como una realidad verdaderamente existente, como un principio de unidad y un principio de continuidad, y hace de la doctrina del hombre de carne y hueso el fundamento de una oposición al cientifismo racionalista, insuficiente para llenar la vida humana concreta, y por tanto, impotente para confirmar o refutar lo que constituye el verdadero ser de este individuo real proclamado en su filosofía: el hambre de supervivencia y el afán de inmortalidad.
Esa preocupación por la inmortalidad va estar siempre latente en todas sus obras y va a entroncar, necesariamente, con la cuestión de la existencia de Dios. Cuando el hombre realiza la pregunta del ser o no ser en la eternidad es cuando el problema de Dios aflora en el pensamiento de Unamuno.
Nos dice el filósofo vizcaíno que sus pensamientos sobre Dios son agitados e inquietos. Cada vez que intenta plasmarlos, quedan como pensamientos inalterables y asegura que son entonces cadáveres de su pensamiento. A Unamuno no le interesa el Dios metafísico, ya que los razonamientos metafísicos llevan a la divinidad despersonalizada. Él tan solo quiere abordar la idea del Dios vivo, el Dios humano y para llegar a tal concepción Unamuno asegura que es necesario el camino del amor y el sufrimiento ya que la razón nos aparta de Él.
Unamuno considera que el hombre siente a Dios como una conciencia sobrehumana, una conciencia de cada hombre que habita o ha habitado este mundo. Por consiguiente, es una conciencia total e infinita, y este es el modo de entender a Dios.
Para el filósofo, lo que nos lleva a creer en Dios es un desconsuelo vital. La fe es la afirmación definitiva de ese más allá que tanta ansia Unamuno. Este pensamiento se ve resumido en la siguiente frase: «Hemos creado a Dios para salvar el Universo de la nada». Así pues, la fe unamuniana no consiste tanto en creer, sino más bien en crear a ese Dios eternizante.
Dicho esto, este poemario va a recoger todas estas ideas que Unamuno poesía acerca de Dios, pero, sobre todo, va a hablar directamente de Jesús, como si se tratara de un fiel amigo.
A Cristo le dedica 2.539 endecasílabos sueltos. El libro se divide en cuatro partes. Cada una de ellas aborda una cuestión distinta sobre Jesús. La primera habla, principalmente, de la relación de Dios con el mundo. Unamuno no lo explicita en su obra, pero los títulos de los poemas de esta primera parte sugieren que el filósofo pretende establecer una relación entre los elementos más fundamentales de la teología del Antiguo Testamento: el Bien, la Verdad, la Belleza, la luz de la luna, las tinieblas, los sueños, la zarza ardiente, el cordero… Podríamos decir que esa primera parte está más bien ligada al Antiguo Testamento y se muestra como un preludio de la venida de Jesús. De ahí que considere que atañe a la mundanidad de las cosas, pues Unamuno pone a Dios en relación con todo lo que al hombre le preocupa y con todo a lo que el hombre aspira.
En la segunda parte, Unamuno plasma a través de 14 poemas el paso del Sinaí al Calvario. Se aleja del mensaje profético del Antiguo Testamento para dar paso a la figura de Jesús, la encarnación del Verbo.
La tercera parte, como ya he señalado, nos habla directamente de Jesús. Eso sí, de un Jesús muy humano. Le dedica, en esta ocasión, 27 poemas. Lejos de lo que podría esperar un lector acostumbrado a la poesía de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, Unamuno no nos presenta una experiencia de Jesús celestial, en donde la trascendencia se apodera de uno. Muy al contrario, nos habla de aspectos muy cotidianos y terrenales, como, por ejemplo: la corona de Jesús, su melena, su frente, su rostro, sus orejas, su nariz, sus mejillas, su cuerpo, rodillas, vientre o pies.
Aquí prima la humanidad de Jesús, su sencillez y su cercanía con los hombres. Dios no es aquél que está en los cielos, desconocido y distante, sino que es hombre, y además es hombre entre nosotros; sangra, ríe, llora, tiene cuerpo y le duelen las llagas del costado. Por último, la cuarta parte de este poemario va dedicada a la muerte de Jesús en la cruz y también de la resurrección y el Reino de Dios, la Palabra y la Verdad.
En estos poemas, Unamuno tiene muy presente en todo momento que Jesús es quien ahuyenta a la muerte, es quien escapa de las tinieblas, es quien afirma la vida eterna, esa que siempre estuvo buscando el filósofo y que tanto le preocupó. Cristo nos da esa esperanza de que la muerte no va a ser la última palabra. Y eso que la fe de Unamuno siempre estuvo cargada de tragedia y angustia, pues andaba siempre en constante lucha por la imposibilidad de ver a Cristo.
La Cruz es, para el filósofo, símbolo de ese dolor por la incertidumbre que inspira la muerte. «La fe de Unamuno ‒escribe Narbona‒ a veces se tambalea, pero el idilio con Cristo perdura, como una llama perpetua. La oscuridad de la razón retrocede ante la noche oscura de la fe. Unamuno no escoge la segunda persona por razones literarias, sino porque entiende que la plenitud de la vida se realiza en Cristo, el Dios que se hizo hombre y vivió entre los hombres».
En definitiva, la obra que nos ocupa es una oda al Verbo encarnado. La carne es la piedra de toque para entender a Jesús, un hombre que nació en el seno de una familia humilde, que se arrodilló ante los pobres y que murió, abandonado, en la cruz para salvarnos a todos nosotros.
Unamuno nunca aceptó la muerte como un punto final. Parafraseando a Pedro Salinas, la poesía es lo mejor que tuvo don Miguel para afrontar su desesperada empresa de no morir, de sobrevivirse, y así queda patente, una vez más, en El Cristo de Velázquez.
Copyright del artículo © Paula Sánchez Romero. Reservados todos los derechos.












