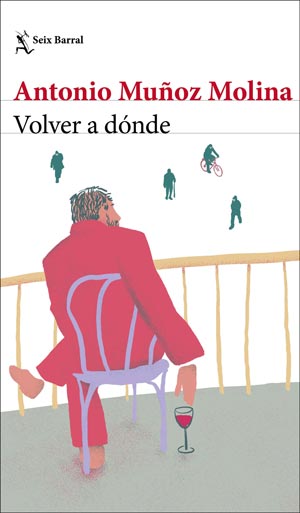 El estado de alarma que provocó el confinamiento a comienzos de 2020 constituyó para muchos ciudadanos un duro golpe de clausura y aislamiento. En aquellas circunstancias el tiempo se dilató, resultando inabarcable para quienes carecían de recursos necesarios en hacerlo accesible. Para muchos, la música, el cine y los libros constituyeron las herramientas perfectas en una huida hacia otros mundos y otras vidas, lejos de la realidad circundante nada halagüeña. En cambio, otros lo único que encontraron fue su propio vacío.
El estado de alarma que provocó el confinamiento a comienzos de 2020 constituyó para muchos ciudadanos un duro golpe de clausura y aislamiento. En aquellas circunstancias el tiempo se dilató, resultando inabarcable para quienes carecían de recursos necesarios en hacerlo accesible. Para muchos, la música, el cine y los libros constituyeron las herramientas perfectas en una huida hacia otros mundos y otras vidas, lejos de la realidad circundante nada halagüeña. En cambio, otros lo único que encontraron fue su propio vacío.
El hombre de hoy tiene miedo a la soledad, un estado que necesita ser bien gestionado para vencer el temor a reencontrarse con uno mismo. En palabras del investigador y explorador Philippe Diolé, “hay que vivir el desierto tal y como se refleja en el interior del hombre errante”. No le falta razón, pues toda la aridez de los ríos secos, de las dunas arenosas bajo el duro sol, todo ese mundo bajo el signo del universo está asociado al espacio de la conciencia. Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956) nos plantea en Volver a dónde (Seix Barral 2021) una reflexión sobre el paso del tiempo que lleva aparejado el recuerdo y la memoria familiar en una suerte de diario de pandemia. A esta crónica del confinamiento se une la posterior incertidumbre de la tragedia vírica y la retrospección del pasado del autor, formando así tres planos temporales que estructuran toda la obra.
“Cada mañana me despierto con angustia. La oscuridad y el silencio en el dormitorio me produce una opresión física, como de haber despertado en un espacio muy cerrado, una cripta, una de esas cámaras acústicas que suprimen cualquier sonido”
Es la sensación claustrofóbica sufrida, no solo por el narrador de Volver a dónde, sino por tantas familias que soportaron la presión del encierro. El tedio se apodera de esta crónica que transmite un tiempo sombrío y monótono, que para ser mejor entendido hubiera necesitado quizá de mayor perspectiva, puesto que la pandemia no ha terminado todavía.
Muñoz Molina no fue el único condenado a ver la vida Entre visillos, pero de manera distinta a la de aquella juventud narrada por Martín Gaite, de insalvable tristeza por el aburrimiento y la falta de imaginación, aunque el autor, entre el silencio y la meditación, se quejara de que “en el interior de la calma había una médula de congoja”. Porque en su situación de reclusión, como la de tantos otros ciudadanos, el espacio se había comprimido y el tiempo ensanchado, adormecido, eternizado, como el vivido por Hans Castorp y su primo Joachim Ziemssen en los parajes nevados de Davos reflejados por Thomas Mann en La montaña mágica.
Desde su terraza, tras cuidar su pequeño huerto, el autor nos regala toda una observación callada de calles vacías, extrañas, apocalípticas, similares a las pinturas hiperrealistas de Antonio López, dotadas de realismo mágico y luz poética. Una percepción de Ventana indiscreta que nos recuerda a la ofrecida por James Stewart desde su apartamento de Greenwich Village en aquel inolvidable film de Hitchcock, aunque esta vez sobre las conjeturas del escritor de Úbeda sobre la actitud de los vecinos que aplauden desde el balcón. Sus gestos, la vestimenta doméstica, la aparente soledad y la vida que se esconde tras el anonimato de todos ellos.
Superado el estado de alarma, el relato alcanza el plano de la incertidumbre. Una mezcla de confusión y miedo que afectó en su día a toda la ciudadanía en un odioso círculo de repetición de los días: “No hay ninguna autoridad que hable claro y tajante de lo que está pasando”. Pero también es el momento en que, tras la publicación de El Robinson urbano y más recientemente Un andar solitario entre la gente, el escritor de Úbeda vuelve a rememorar la figura de transeúnte urbano, como el Baudelaire de París, mediante sugestivos procedimientos estilísticos y una precisión del lenguaje que recuerda a Delibes.
Muñoz Molina nos descubre un Madrid nuevo, renacido, aunque siempre fue el mismo y permaneció en el mismo lugar, de rectilíneas avenidas de árboles en los jardines de Cecilio Rodríguez “que cierran sus copas a mucha altura sobre mi cabeza, envolviéndome en una penumbra de catedral gótica” y de hermosos atardeceres de brisas suaves en Fernán González y después en O’Donnell “una luz de Tiepolo, sedosa, rosada, de un oro desleído”. Sin olvidarnos de su predilección por el símil tan oportunamente utilizado: “Madrid tenía amplitudes desiertas y llenas de silencio como de ciudad báltica en invierno”.
La tercera parte del relato está formada por un descarnado cúmulo de emociones y sentimientos sobre la memoria familiar. Su infancia en un mundo campesino y cerrado que no tenía la horma de su zapato ni el de su generación: “Qué poca sangre tienes” repetía su padre con tristeza y resignación. “Y al ver esa expresión irritada y censora, tan familiar para mí, yo me volvía aún más torpe e inseguro”. ¿Qué sería de aquel mundo sin la matanza del cerdo, la huerta, el silbido de las hoces cortando el aire, y los golpes secos de las azadas rompiendo la tierra seca? Todo un microcosmos cuya memoria desaparecerá con el propio narrador, pues la mente en blanco de su madre ya no lo permitía.
La vuelta al pasado constituye para el autor de El jinete polaco una catarsis dotada de un apesadumbrado diálogo con el espacio de su conciencia. Recuerdos que aparecen y desaparecen, marcados por la guerra, la postguerra, el hambre y las rencillas familiares, pero también los de una vida rural convencida de su eternidad alrededor de la llamada paradójicamente Fuente de las Risas: “como fotos guardadas en una caja que siempre son las mismas, ajadas de tanto uso y cuarteadas en los bordes pero inalterables, intocadas por el olvido que va borrando todo lo demás, preservadas en la salmuera de un rencor que el tiempo aviva en vez de atenuar.”
Las costuras de Volver a dónde son las de un constante extravío ya implícito en el propio título de la obra, en cuyas páginas son constantes las reminiscencias proustianas en una mezcla de congoja y felicidad: “Vengo a la huerta del Botánico como en un viaje secreto en el tiempo, en una cita con una parte de mí mismo que solo encuentro plenamente aquí”.
Atrapado como en una crisálida, el autor se reconoce en la sombra que se confunde con sus mayores, reunidos con ellos, reconciliado. También el lector se reconcilia con una lectura a veces plúmbea de algunos episodios en la monótona cotidianeidad del encierro doméstico. A cambio encuentra la dicha de una armoniosa y bellísima prosa procedente de una pluma “volátil como de pájaro o varilla de ilusionista o batuta de músico”. En este sentido, el fraseo y los compases de Volver a dónde permiten sin mucho esfuerzo identificar la espléndida partitura compuesta por el escritor de Úbeda.
Copyright del artículo © Francisco López Porcal. Reservados todos los derechos.











